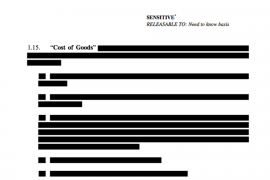Grmática rojiparda
El año del pensamiento mágico
Las autoridades europeas insisten en que no hay nada que expropiar porque la colaboración público-privada es la que produce bienestar a espuertas, aunque este sea, en su mayor parte, invisible como el éter de los aristotélicos
Xandru Fernández 7/02/2021

Soporte publicitario
La Boca del LogoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El año del pensamiento mágico es el título de un libro de Joan Didion que no he leído. Corrijo: lo empecé, me aburrí, lo dejé. De mi fugaz paso por sus páginas saqué la conclusión de que Didion quería hablarnos de la muerte de su esposo y de sus emociones durante el primer año de duelo. Imagino, sin prueba alguna en que apoyarme, que a lo largo de esos meses caería más de una vez en la tentación de renunciar al pensamiento racional y abandonarse a creencias que, si no mediara una experiencia brutal que nos hiciera considerarlas, nos parecerían supersticiones y aberraciones metafísicas.
La expresión “pensamiento mágico” traduce educadamente la noción acuñada por Claude Lévi-Strauss bajo la fórmula un tanto brusca de “pensamiento salvaje”. Alude a una mentalidad que solemos considerar privativa de las sociedades ágrafas, anteriores (en un sentido más gnoseológico que histórico, si ustedes quieren) a la introducción del pensamiento racional, lógico o científico. Un tipo de mentalidad que habitualmente consideramos irracional en el sentido de que concibe que los fenómenos ocurran sin causa que los explique, mientras que, según el antropólogo belga, lo propio de esa mentalidad es justo lo contrario: que, en lugar de restringir, como hacen las ciencias, el rango de causas que pueden producir ciertos efectos, el pensamiento mágico multiplica las causas posibles para un efecto, hasta el extremo, en ocasiones delirante, de que casi cualquier causa puede producir casi cualquier efecto. Así, el pensamiento que llamamos racional sería una especie de esfuerzo de contención o moderación del delirio causal propio del pensamiento mágico.
Sospecho que el pensamiento francófono moderno, de corte racionalista y positivista, con todas sus ramificaciones en el ámbito de las ciencias sociales (que son muchas y no se reducen al ámbito francófono), apela a la idea de método en un sentido cuasi ético, como si el método científico, más que un mecanismo epistemológico, fuese un programa de mejora del carácter que constriñera los impulsos libidinales del pensamiento mágico. Algo hay ahí de práctica ascética, jansenista, barroca, que tiñe de color moral incluso los cansinos debates sobre la posmodernidad en que nos vemos envueltos una y otra vez. Pero me estoy yendo por las ramas. Constatemos, sin más, la dificultad de separar lo epistemológico de lo ético en las exaltaciones modernas de la rectitud metodológica y la pureza científica.
Ya he señalado alguna vez que, en la gestión moral y política de la pandemia, intervienen gestos y expresiones característicos de las mentalidades ascéticas. ¿Es ese puritanismo del tipo jansenista que acabo de describir? Creo que no. Aunque la apelación al rigor científico y la denuncia del “negacionista” como una especie invasora de carácter irracional, propensa al pensamiento mágico y a los delirios paranoides, han sido constantes durante los últimos diez meses, en cambio el relato oficial sobre la pandemia, ese que justifica las medidas político-sanitarias adoptadas por los gobiernos, exhibe, al menos en Europa, las mismas pulsiones irracionales que dice combatir. Veamos un par de ejemplos.
El relato oficial sobre la pandemia, ese que justifica las medidas político-sanitarias de los gobiernos, exhibe, al menos en Europa, las mismas pulsiones irracionales que dice combatir
Es un tópico muy extendido en España (más que en el resto de países de Europa) que no llevar mascarilla es poco menos que un crimen contra la humanidad. Los antimascarillas, según este tópico, a) existen, b) aprovechan la menor ocasión para quitarse la mascarilla, y c) son por ello responsables de miles de muertes. El discurso oficial sobre las mascarillas, sin ser en sí mismo lesivo para la salud (por el contrario, parece bastante evidente que llevar la nariz y la boca tapadas reduce el riesgo de contraer afecciones respiratorias, y no hace falta un máster en medicina preventiva para entenderlo), tiende a invisibilizar detalles relevantes a la hora de evaluar el estado de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, como que a) en los primeros meses se nos dijo que las mascarillas no eran eficaces contra el coronavirus, y b) a pesar de ser una medida obligatoria, no parece que esté influyendo en la evolución de la pandemia. Sobre a) se han dado dos razones mutuamente incompatibles: que no se sabía que las mascarillas fueran eficaces y que sí se sabía pero que, como no había suficientes, se ocultó. Dos razones que deterioran, y mucho, el crédito de las autoridades, puesto que, o bien no saben tanto como afirman saber (con lo que se quiebra la confianza en la sabiduría del experto), o bien mienten a sabiendas (con lo que se quiebra la confianza en su sinceridad). En cuanto a b), no hay modo de justificar que, cuanto más se generaliza el uso de mascarillas, más insisten los gobiernos en que la población “se relaja” y por eso hay más brotes. Lo que viene a ser como si, para explicar el número de muertes por accidentes de tráfico en un punto negro de la red de carreteras, se acudiera al factor “cinturón de seguridad”: es evidente que el cinturón de seguridad salva vidas, pero algo más habrá que hacer en los tramos donde el número de accidentes se dispara, salvo que queramos creer que la culpa es de los conductores porque, cuando llegan a esos puntos negros, se lo quitan.
Si la mascarilla se ha convertido en una suerte de adminículo mágico frente a la amenaza invisible, el antivacunas, real o imaginario, ha devenido chivo expiatorio en este delirio causal en que vivimos. Hace unos meses, por todos los altavoces emitían los gobiernos mensajes punitivos en ese sentido, como si el final de la pandemia estuviese al doblar la esquina y solo nos impidiera llegar a él el egoísmo exacerbado de un puñado de gañanes empeñados en no vacunarse. El egoísmo que hemos tenido ocasión de constatar no ha sido, en cambio, el de los antivacunas, sino el de los caraduras que se han colado para vacunarse los primeros, empezando por el tipo aquel de las medallas que nos amenizó la primavera con sus chascarrillos cuarteleros. Después vimos cómo la campaña de vacunaciones se ralentizaba, y hasta se atascaba, sin que ningún gobernante se considerara merecedor de un repudio al menos tan hostil como el desprecio con que ellos trataron a la masa ignorante, estúpida, inmoral y voluble que sin duda seremos, sí, pero no por no querer vacunarnos, sino por votarlos a ellos.
Si la vacunación no avanza, es porque los gobiernos europeos han insistido en acogerse a la misma explicación fantástica, al mismo dogma sectario de la libertad de mercado
Pero esto, en fin de cuentas, no es pensamiento mágico, sino lo que en román paladino se llama “tener jeta”. El pensamiento mágico se añade al cóctel cuando constatamos que, si la vacunación no avanza, es porque los gobiernos europeos han insistido en acogerse a la misma explicación fantástica, al mismo dogma sectario de la libertad de mercado, según el cual es imposible generar riqueza desde la propiedad pública y solo la privatización de los servicios básicos del Estado conduce a la prosperidad y al crecimiento económico. Si practicaran, por el contrario, esa erótica del método científico con que se llenan la boca, hace tiempo que habríamos desterrado de nuestras escuelas y universidades esa retórica pseudocientífica que permite a los propietarios de las empresas farmacéuticas jugar con la salud de miles de personas sin que nadie les pregunte si llevaban la mascarilla correctamente colocada sobre su cara de cemento.
Cuentan que, cuando Galileo observó por primera vez la luna a través del telescopio, constató, admirado, que en la superficie lunar había cráteres. Era inaceptable: la teoría del éter, en la que se basaba la explicación aristotélica de los fenómenos celestes, postulaba que todo objeto visible en el firmamento estaba hecho de éter y, por tanto, tenía que ser de forma esférica, puesto que no estaba afectado por ninguna variedad de “movimiento violento” de las que se dan en la superficie terrestre. Puesto que la luna tenía baches, no estaba hecha de éter. Los adversarios de Galileo urdieron en seguida una explicación ad hoc según la cual la luna estaba hecha de éter, pero había un éter visible y otro invisible y, mientras que el éter visible tomaba la caprichosa forma de un pedrusco imperfecto, alrededor de él se cernía una capa invisible de éter perfectamente esférico. Es célebre la respuesta de Galileo: admitió la existencia del éter invisible, pero insistió en que también este adoptaba una forma imperfecta, llena de montañas, cráteres y rugosidades antiestéticas.
Las instituciones europeas, tanto las políticas como las financieras, si es que es posible separarlas, llevan quince años recurriendo a explicaciones ad hoc para que renovemos nuestra confianza en su penosa gestión. Recurso particularmente insultante desde la última crisis, la de 2008, muestra palmaria, a nivel global, de los desastres que puede acarrear la libertad de mercado sin la supervisión y la regulación de una comunidad política soberana, con capacidad para limitar el enriquecimiento y poder para instituir un horizonte común de bienestar social. Da igual: por más que el discurso neoliberal, la ideología de la libertad de mercado y la martingala del derecho a enriquecerse hayan probado su iniquidad y su tendencia a destruir todo lo que tocan, ahí siguen las autoridades europeas insistiendo en que la culpa de que no haya vacunas no es de la codicia de la industria farmacéutica ni de la incapacidad de los gobiernos europeos para someterla a los dictados de la buena vecindad; que la culpa será de los que no se ponen correctamente la mascarilla, pero no de los especuladores con la salud ajena, con quienes firmamos contratos secretos; y que no hay por qué expropiar nada, antes bien, privaticemos, que la colaboración público-privada es la que produce bienestar a espuertas, aunque este sea, en su mayor parte, invisible como el éter de los aristotélicos.
El año del pensamiento mágico es el título de un libro de Joan Didion que no he leído. Corrijo: lo empecé, me aburrí, lo dejé. De mi fugaz paso por sus páginas saqué la conclusión de que Didion quería hablarnos de la muerte de su esposo y de sus emociones durante el primer año de duelo....
Autor >
Xandru Fernández
Es profesor y escritor.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí