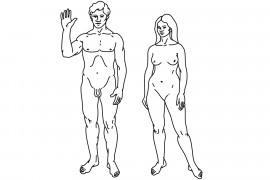Mirando el móvil (Plaça de Sant Joan Coromines, Barcelona).
Jorge FranganilloEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Posiblemente, hubo quienes experimentaron la llegada del verano como una bocanada de aire fresco, algo con lo que intentar voltear la página de esta pandémica pesadilla de la cual aún no acabamos de despertar. El verano, sí, esa estación del año que ha quedado atrás, pero que vivimos como un intervalo en nuestro tiempo vital para intentar olvidar un poco el mundo en el que estamos; para leer, por ejemplo, y ensanchar la realidad a través de la ficción. Sin embargo, hasta la literatura más frívola y vana que nos llega, a veces sin buscarla ni pedirla, nos recuerda que aquí seguimos, en esta jaula que se llama mundo y de la cual no podemos escapar, como tampoco pudieron escaparse a ningún lado aquellos que carecieron de verano, pues es verdad que no todo el mundo, por distintas razones, tuvo derecho a veranear… ¡y ya nos cayó el otoño!
Lo bueno del otoño es que se precipitan todavía ligeras las hojas sobre las cabezas de quienes se detienen a pensar y a observar la hojarasca del mundo, acaso sentados en algún solitario banco. Lo malo es que pronto pasará también el otoño y llegará el invierno, frío y desolador. Así que intentemos al mal tiempo darle prisa y producir una mejor literatura o, al menos, leerla: yo, personalmente, me inclino por las novelas, ésas que nacen vivas, que son autobiográficas y, por ello, se eternizan, como escribió una vez Unamuno. Reconozco que me resultan más interesantes aún las novelas y los cuentos cortos que me narran las personas; me gusta escuchar sus historias; conocer a esos héroes anónimos por medio de sus propias batallas; compadecerme por sus caídas y sus luchas; comprenderlos, pues; escucharlos de viva voz.
Sin embargo, en estos tiempos ya casi nadie escucha, ya que los individuos de ahora andan distraídos por el ruido de los centros comerciales, las plazas, los locales; seducidos por los escándalos que producen los medios; esclavizados por el rumor incesante de las pantallas. Esto es lo que observo cuando subo al metro: los veo a todos ensimismados en sus móviles. Yo, de reojo, miro y sólo percibo cómo el dedo se desliza de una imagen a otra. Pienso si volteará a verme y si me mostrará su sonrisa, pero ya ni ésta se le puede ver, oculta detrás de su mascarilla. Y como está mirando el teléfono, tampoco puedes apreciar sus ojos para, en un instante, imaginar la vida de aquel desconocido. Sin embargo, en Francia –me dijo una vez una mujer– es mejor no mirar a los ojos. No se debe mirar a un extraño a los ojos, pues éste puede tomarlo como una afrenta. Aquí, en España, todavía no sé si aplica esta misma regla, pero considero que en ningún lugar del mundo la gente debería perder la costumbre de mirar el rostro de los otros, porque cuando los demás aparecen, nos obligan a levantar los ojos para verlos, mientras que cuando sólo miramos las pantallas, nuestros ojos caen y el mundo es otro, no éste, sino aquél: el de la telerrealidad. En ese otro mundo, aparentemente, somos protagonistas felices. Digo aparentemente, porque no sé quién hasta ahora ha creído que ahí se puede realizar plenamente una vida. Ésa es la ilusión de este tiempo, del presente, tan disfuncional, invadido por imágenes digitales de felicidad, éxito, con las que mi yo real, encarnado, debe competir para que el otro alguna vez se atreva a mirarme. Porque cada vez la gente voltea menos a mirar al otro, a causa de las pantallas. ¡La maldita pantallacracia! ¡La insoportable saturación de imágenes, de datos, con su exceso de sensaciones en todas las pantallas chicas que insisten en que sólo miremos desde ellas! Un estilo de vida que se ha vuelto masivamente privado y se ha ido individualizando de manera creciente y acelerada. Pero ¿por qué se ha vuelto casi inevitable para vivir el estar pegado a la pantalla y conectado a la red? Es evidente que a estas alturas no hay respuestas fáciles; sobre todo cuando, en el contexto de una pandemia, se nos obliga a la telepresencia, o mejor dicho, a la teleausencia. Pero si no parece probable que vayamos a dar marcha atrás, al menos intentemos reaprender a mirar a los otros, para que nuestras relaciones con el mundo y con los demás no tengan a las pantallas como solo intermediario. Vivir en la realidad virtual no es vivir del todo y por completo. La mirada desde el Gran y Único Ojo uniforma y a la vez deforma la mirada, pues hace que se pierda la singularidad de cada cual. Porque “corre el riesgo de morir o enloquecer quien viviera en una comunidad en la que todos hubieran decidido sistemáticamente no mirarle nunca y comportarse como si no existiera”, así escribió Umberto Eco. Por eso, yo deseo estar en un mundo en donde todavía me miren a los ojos –sí, ¡que me mires a los ojos!– y no en otro en que no se toca, no se escucha y no se mira, pues ése terminará por convertirnos a todos en seres sin sentidos ni sentido, como personajes de esa novela de Robert Musil, El hombre sin atributos, que, por cierto, les recomiendo comenzar a leer.
Posiblemente, hubo quienes experimentaron la llegada del verano como una bocanada de aire fresco, algo con lo que intentar voltear la página de esta pandémica pesadilla de la cual aún no acabamos de despertar. El verano, sí, esa estación del año que ha quedado atrás, pero que vivimos como un intervalo en nuestro...
Autora >
Liliana David
Periodista Cultural y Doctora en Filosofía por la Universidad Michoacana (UMSNH), en México. Su interés actual se centra en el estudio de las relaciones entre la literatura y la filosofía, así como la divulgación del pensamiento a través del periodismo.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí