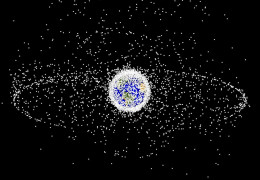Homeopatías (IV)
Chiripa
Si nos va bien en la vida, entonces es que somos libres y es mérito nuestro; si nos va mal, es culpa de los chinos –en la versión conspiracionista– o de nosotros mismos –en la versión neoliberal–
Santiago Alba Rico 15/12/2021

Edipo y Antígona (1842).
Charles JalabertEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Desde hace algunos años me gusta mucho y uso a menudo la palabra “serendipia”, culta y serpentina, que se utiliza para referirse, sobre todo en el campo de la ciencia, al hallazgo favorable e inesperado que se hace, de pronto, mientras se busca otra cosa. La historia de la medicina está plagada de serendipias, pero también la de la poesía, hasta el punto de que podría decirse que el genio poético consiste básicamente en encontrar en el camino, mientras se escribe, palabras y enlaces que uno no esperaba porque ni siquiera los estaba buscando. “Serendipia” procede del inglés “serendipity”, término acuñado en 1756 por el extravagante escritor Horace Walpole (autor de la conocida novela gótica El castillo de Otranto), quien se habría inspirado en un antiguo y desconocido cuento persa, Los tres príncipes de Serendip. En él, tres nobles del reino de este nombre, antes Ceylan, ahora Sri Lanka, alcanzan el amor tras una sucesión de imposibles casualidades encadenadas.
Aunque ni la RAE ni el Corominas abonan esta hipótesis, creo que se puede conjeturar sin demasiada audacia que “serendipia” es la fragua en la que se forjó una palabra muy castiza que me gusta todavía más: chiripa. La “chiripa”, digamos, es una serendipia plebeya: esa carambola no buscada que voltea una partida de billar o ese pase malhadado que encuentra –de chiripa– la portería contraria. No sé si se sigue usando tanto –creo que no– como cuando yo era niño y jugaba a las canicas en el patio del colegio, pero vale la pena, me parece, destacar y explorar este parentesco.
Tanto serendipia como chiripa señalan un hallazgo o un azar afortunados. Quizás la diferencia, más allá de su extracción “social”, tiene que ver con la conciencia del así agraciado por la fortuna. Quiero decir que Alexander Fleming, por ejemplo, estaba analizando una placas de Petri con colonias de estafilococos cuando se fijó en una que, por un descuido, había dejado enmohecer; mientras que Juan López García estaba a punto de perder el tren cuando, de chiripa, pasó en coche un viejo amigo, al que no veía desde la infancia, y lo llevó a la estación. Hay cosas que sólo pueden ocurrir de serendipia, metidos –digamos– en faena, y cosas que tienen que ocurrir de chiripa, casi en paralelo a nuestra acción, como el hallazgo de los tres príncipes de Ceylan. El amor, en efecto, sólo llega de chiripa. Dos enamorados, cuando repasan, un año o veinte después, las circunstancias de su primer encuentro, sienten un sobresalto retrospectivo, imaginando que podría no haberse producido: “Y si hubiera perdido ese tren”, “y si finalmente no hubiese ido a esa fiesta”, “y si no hubiese tropezado en ese escalón”. En realidad los amantes, al recorrer con angustia la constelación de chiripas improbables que los reunieron, ven ahí una secuencia inevitable, una mano invisible que entrelaza hilos dispares: si tenían que engancharse tantas contingencias discordantes para que nos encontrásemos –piensan– es porque estábamos necesariamente destinados a amarnos. Existe, en efecto, una necesidad retrospectiva, una cita de las chiripas, que llamamos “destino”.
La serendipia parece investida de más dignidad, aceptada, como está, a modo de motor de la ciencia
Hay una historia terrible de chiripas y serendipias. La cuenta el helenista Dino Baldi en su Muertes fabulosas de los antiguos. Es la del desgraciado Pasicles, arconte de Éfeso, a quien una noche, al salir de un banquete, estaban esperando unos sicarios, pagados para asesinarlo. Pasicles corrió por las calles laberínticas de Éfeso y, cuando ya se creía atrapado, consiguió encontrar refugio en un zaguán oscuro. Era el del templo de Hera, en el que su madre oficiaba de sacerdotisa. Ésta, escuchando gritos en la calle, tomó una vela, abrió la puerta e iluminó el zaguán. ¡Serendipia! La madre, buscando la fuente del bullicio, encontró a su hijo, al que no veía desde hacía años. ¡Chiripa! Los sicarios, que buscaban y habían perdido a Pasicles, lo encontraron gracias a la luz de la vela y allí lo mataron, a los pies de la madre que, sin saberlo, sin quererlo, les había facilitado el trabajo. Esta historia, por cierto, es como una inversión paralela de la de Edipo, quien encuentra de chiripa y mata a su padre Layo, sin conocer su identidad. El mito de Edipo, como tantos otros de la antigüedad, nos habla de un hijo que quiere matar a su padre, al que quita la vida por casualidad. La historia de Pasicles se ocupa, al revés, de una madre que habría querido salvar a su hijo, al que mata por azar. Habrá que inventar un nombre (complejo de Pasicles quizás) para estos deseos absolutos de amor materno que se tuercen en el mundo y acaban causando la perdición de los hijos.
En la historia de Pasicles hay serendipia y chiripa, aunque la convergencia de las dos se traduzca en la sfiga (la mala suerte) del arconte de Éfeso. En cambio, en la de Riavóbich, el héroe de El beso, uno de los cuentos de Chejov que más me gustaban de joven, sólo hay chiripa, incluso si al final se resuelve en casi nada. Riabóvich es militar y, de maniobras en una pequeña ciudad de provincias, es invitado con el resto de la oficialidad a la isba de uno de los nobles locales. Riabóvich tiene conciencia de ser “tímido, cargado de espaldas y soso”; poco agraciado, en definitiva, y nada atrevido, lo que siempre lo ha atormentado. Así que, desde el principio, se siente invisible e intruso en la alegre fiesta que muy pronto espumea a su alrededor. Nuestro capitán mira a las bellas hijas de la familia, inalcanzables; intenta en vano trabar conversación con los anfitriones, a los que aburre; ya resignado, va y viene del billar, entre pasillos oscuros, sin saber qué hacer con su cuerpo. En uno de estos erráticos azacaneos se extravía y llega a un alcoba en tinieblas, en la que entra de pronto, con pasos sigilosos, una mujer. Antes de que pueda deshacerse el malentendido, ella se precipita en los brazos de Riabóvich y lo besa con pasión. Ese beso, claro, no le está destinado; ha llegado a él de chiripa y la muchacha, apenas se da cuenta del error, huye avergonzada. Pero Riabóvich ha tenido tiempo de respirar el perfume de su vestido, de sentir el peso de su cuerpo y, sobre todo, de gustar sus labios posados en los suyos. Esta chiripa cambia por completo su percepción de la fiesta y, al menos durante un par de meses, su carácter, su visión del paisaje, su lugar en el mundo, su vida. Los besos, como sabemos, incluso los que recibimos de chiripa, nos salvan de la muerte.
Hace unos años escribí un aforismo paradójico que algunos llamarían hoy “microrrelato”. Dice así: “La madre piensa con angustia en su hijo ahogado en el río, allí en el fondo, siempre con la ropa mojada. Todas las mañanas se acerca a la orilla y lanza al agua una camisa seca”. Me he acordado de él porque, explorando el concepto de chiripa, me han venido ganas de continuarlo, enderezándolo, si se quiere, del dolor a la serendipia. Todos los días –podría seguir así el cuento–, a lo largo de la ribera, jalonada de aldeas muy pobres, jóvenes descamisados van a pescar al río y –oh, chiripa– sacan del agua una camisa nueva; las orillas del río se pueblan, a partir de entonces, de camisas tendidas al sol. En realidad –reparo en ello mientras escribo– esta versión parece inspirada en esa famosa fabulita del gran místico sufí Yalal-al-Din Rumi, en la que un hombre, convencido de que Allah subvendrá a las necesidades de su existencia, recoge cada mañana del río –oh chiripa– un paquetito que baja por la corriente y que contiene una deliciosa y nutritiva helva; él no lo sabe, pero no se trata de helva sino de los restos de maquillaje que una mujer retira de su cara al acostarse y que lanza al agua desde la ventana de su palacio. En ambos casos, señalémoslo, en el de la camisa y en el de la helva, el benefactor es benefactora; la fuente de la chiripa no es Dios sino una mujer. En mi cuento una mujer angustiada; en el de Rumi una mujer engalanada. Que cada uno interprete como quiera esta diferencia.
Pero me he despeñado de digresión en digresión para llegar ahora a esta conclusión tajante: tenemos la incorregible tendencia a menospreciar e incluso despreciar el papel de la chiripa en nuestras vidas y en la historia. La serendipia, lo he dicho, parece investida de más dignidad, aceptada, como está, a modo de motor de la ciencia. He puesto el ejemplo de Fleming, pero me gusta aún más el de Charles Walcott, cuya mujer resbaló en 1909 en un sendero de Burgess Shale, dando la vuelta a una laja de piedra tras la que se escondía un tesoro de crustáceos fósiles destinado a cambiar la historia de la paleontología. Walcott, además, no supo interpretar esos fósiles, a los que no dio importancia y dejó guardados en un cajón, donde los redescubrió Harry Wittington cincuenta años después. Esta es una versión legendaria de un descubrimiento que –como insiste el paleontólogo Jay Gould– fue resultado de una acumulación de fatigosísimos trabajos, sobre el terreno y en la academia, desplegados a lo largo de decenios. Pero la facilidad con que se impone la versión mitológica demuestra que la serendipia se presta fácilmente a la mutación literaria.
Uno tiene la impresión de que reducimos defensivamente el papel de la chiripa porque, allí donde no alcanza nuestra libertad, preferimos sentirnos víctimas del destino
La chiripa, en cambio, no tiene buena prensa. Y sin embargo, diría, es la regla de nuestra existencia. Existen, claro, las estructuras y las conspiraciones –además de esa cosa que en castellano llamamos “enchufes” para referirnos al pariente o amigo que conspira, desde una posición de poder, en nuestro favor–. Ahora bien, uno tiene la impresión de que reducimos defensivamente el papel de la chiripa porque, allí donde reconocemos que no alcanza nuestra libertad, preferimos sentirnos víctimas del destino ciego o de una mala voluntad que de un azar incontrolable, aunque nos sea favorable. Si nos va bien en la vida, entonces es que somos libres y es mérito nuestro; si nos va mal, es culpa de los chinos –en la versión conspiracionista– o de nosotros mismos –en la versión neoliberal–. Entre la estructura y la conjura, entre el mérito y la culpa, nos olvidamos de la chiripa, por la que se cuela constantemente, para bien y para mal, lo imprevisible: la pequeña comadreja que, según nos cuenta Yayo Herrero, paralizó de un mordisco en 2016 el mayor acelerador de partículas del mundo. Tenemos mucho que temer, pero también mucho por lo que dar las gracias.
La historia de chiripas que más me gusta, por eso mismo, es la de esos millones de seres humanos que, buscándose trabajosamente la vida, hacen todos los días un hallazgo favorable e inesperado: un amor, una amistad, un hijo, un poema, una montaña, una sopa, un compañero de huelga, una rabia antigua, un cansancio nuevo, una camisa vieja.
Llegamos de chiripa al final del día.
Desde hace algunos años me gusta mucho y uso a menudo la palabra “serendipia”, culta y serpentina, que se utiliza para referirse, sobre todo en el campo de la ciencia, al hallazgo favorable e inesperado que se hace, de pronto, mientras se busca otra cosa. La historia de la medicina está plagada de...
Autor >
Santiago Alba Rico
Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí