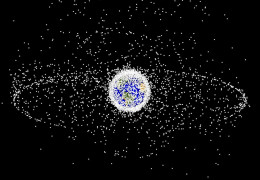Sociedad selfie
Maquillar el espejo
La realidad, agotada en la red, se ha emancipado de la verdad y del mundo
Santiago Alba Rico 26/11/2021

La icónica escena del rodaje con Norma Desmond (Gloria Swanson) en la película El crepúsculo de los dioses.
Paramount PicturesEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Decía Walter Benjamin en su Libro de los Pasajes que “el vínculo de las conquistas técnicas con la naturaleza no se produce en el aura de la novedad sino en el de la costumbre”. Eso quiere decir, en suma, que estamos mucho más acostumbrados a los artefactos tecnológicos que a los objetos naturales; mucho más acostumbrados a los artefactos tecnológicos que a las costumbres mismas. Un niño considera normal que los aviones vuelen, pero no que el gallo cacaree o que el pez nade en el agua. Un incendio o un volcán constituyen una novedad, un cohete espacial o el último modelo automovilístico no. O más radicalmente: integramos en la percepción como algo esperado la última generación de iphone mientras que nos parece una novedad inaudita la repetición del amor. Ahora bien, si esto es así, entonces hay que concluir, de manera paradójica, que en un mundo cuya regla es precisamente el cambio tecnológico, y lo real nuestra absorción en su interior, la experiencia de la costumbre –que no es realmente una experiencia– domina sobre la experiencia de la novedad. Por más extraño que parezca, y si aceptamos el principio benjaminiano, una sociedad que produce sin interrupción imágenes nuevas es una sociedad que ha abolido de raíz la novedad y, por lo tanto, la sorpresa y el asombro. Vivimos en la rutinaria inmanencia de la continuidad tecnológica como un oxiuro en el intestino grueso de un niño enfermo.
Me atreveré a dividir la experiencia en tres instancias o compartimentos vitales: el mundo, la realidad y la verdad. El mundo son los árboles. La realidad es internet. La verdad es el amor y la muerte. O de otra manera: el mundo es el lugar donde tengo mi cuerpo; la realidad es lo que la mayor parte de la gente ve la mayor parte del día; la verdad es lo que nos iguala a todos. Durante un largo período de la historia –no necesariamente mejor– estas tres instancias se han cruzado y, sin ceder su jurisdicción, han enredado sus tramas: la realidad, donde reside el yo, siempre un poco atontado, tenía filtraciones, como un tejado con grietas: en ella se colaban a menudo los árboles y los dolores. En nuestra época –necesariamente peor– estas tres instancias se han separado; la realidad se ha cerrado y al mismo tiempo ensanchado, dejando cada vez menos espacio para el mundo y para la verdad, que no encuentran ya fisuras por las que penetrar. Nos queda poco mundo; nos queda poca verdad. Y ello se debe a que, por primera vez, la realidad, siempre un poco irreal, se ha “irrealizado” del todo bajo el dominio tecnológico. El ego en la época de su reproductibilidad técnica –en una fórmula que forjé hace años evocando un famoso título del propio Benjamin– vive desenganchado del cuerpo y completamente descuidado de su muerte. En las valvas de internet, realidad e irrealidad coinciden completamente por primera vez en la historia de la humanidad. O están a punto de coincidir. En ese “a punto de”, casi invisible, casi invivible, casi ya clausurado, tenemos que proteger los árboles y proteger nuestra propia supervivencia, como la de un árbol más entre los árboles.
Podría empezar por los espejos. Un amigo carnicero de mi edad me hacía el pasado verano una interesante observación. Me decía –mientras troceaba un morcillo sobre el tajo– que en el espejo siempre se veía igual a sí mismo, inmune al paso del tiempo, y necesitaba ver una fotografía para darse cuenta, de pronto y con horror, de cuánto había envejecido. Es verdad. Al contrario de lo que pretendía Borges, el espejo no multiplica los cuerpos: no es más que la prolongación del yo que ha capturado para siempre ese primer momento lacaniano en que nos reconocimos, siendo niños, en uno de ellos; en el espejo nos vemos, por así decirlo, desde nosotros mismos, no desde el mundo; nos vemos, aún más, desde la infancia; desde nuestra alma infantil inalterable, que no se corresponde con nuestro cuerpo, en permanente transformación. El espejo va por un lado y nuestro cuerpo por otro, sin encontrarse jamás. No maduramos nunca; solo envejecemos.
Trotsky dejó de existir porque Stalin lo retiró de todas las fotos; y nadie pudo negar la existencia de las hadas desde que se las fotografió en 1917 en compañía de las hermanas Elsie
El espejo, pues, no está en el mundo: tampoco en la verdad. Es pura realidad. Así que la fotografía –podría pensarse– supuso un salto hacia adelante, un impulso de exosomatización de la existencia que colocó nuestro cuerpo un poco más en el mundo y un poco más en la verdad. Podría pensarse. La fotografía generó una ilusión de transparencia, inmediatez y fidelidad que no proporcionaba la pintura y de hecho jubiló o recicló a decenas de pintores mediocres que se quedaron sin empleo. Lo que ocurría ante la cámara –ahora sí– era verdad. Lo que recogía la cámara era por fin la verdad. Hasta el siglo XIX, los pintores trabajaban con elaboradas, fatigosas analogías que convertían la mirada –la del artista y la del espectador– en un campo de batalla; mirar era, en efecto, un trabajo y, si se alcanzaba a veces el mundo y la verdad, era a través de un esfuerzo que podía descodificarse en el interior del cuadro. Los fotógrafos, de pronto, se limitaban a recibir el mundo y la verdad en sus aparatos; se pasaba de la analogía, con todos sus desajustes mundanos y sus rugosidades verdaderas, a la identidad: no había ninguna diferencia, no, entre el original y la copia. El retrato fotográfico, digamos, identificabaal retratado. Contra esta ilusión de transparencia e inmediatez se soliviantaron enseguida los buenos fotógrafos, a sabiendas de que en la imagen “real” se perdía precisamente aquello que se quería capturar; y que para llegar al mundo y a la verdad había que utilizar la cámara como si fuera un pincel y no como si fuera un ojo. Mientras las cámaras fueron analógicas –es decir, corpóreas– fue fácil y hasta inevitable la rasgadura; con la digitalización, a la que se siguen resistiendo los fotógrafos profesionales, se ahondó, en cambio, la distancia entre el artista y el turista, transformado por esta ilusión de transparencia en un angustiado maníaco: la vida se ha convertido por entero en una obsesiva visita turística a la propia cama, al propio desayuno, a la propia boda, a la propia fiesta de cumpleaños, a la propia casa de campo y hasta al propio entierro. ¿Para qué hacer el esfuerzo de vivir si puedo recoger mi vida, sin fatiga ni veladuras, en su identidad manifiesta? (¿Pero qué estamos fotografiando –eh– si solo estamos fotografiando?).
Ahora bien, el problema es que la identidad –entre la copia y el original– es muy molesta. El espejo nos tranquiliza; la fotografía, como decía mi amigo Quique, nos asusta. Así que, empujados por el curso del tiempo, hemos pasado de maquillarnos en el espejo a maquillar el espejo mismo. Es muy importante recordar que el salto del espejo a la fotografía es el salto de la identidad subjetiva a la identidad objetiva y que la identidad objetiva es el resultado, a su vez, de la intervención de una tecnología que garantiza, como antes el sello del rey, la fidelidad del retrato. Puesto que la fotografía no es un espejo, donde se refleja mi alma infantil, sino el ojo de otro, la fotografía refleja mi verdadero rostro en el mundo. Ahora bien, nuestro verdadero rostro en el mundo no puede gustarnos o solo puede gustarnos un minuto, el de ese presente azaroso y fugitivo que congela esta imagen, desplazada enseguida por otra imagen –y otra y otra– igualmente eterna e inobjetable. Por eso, desde el principio, la fotografía, que es la verdad, induce y permite la manipulación; y lo más crucial: asegura la permanencia de la subcopia en la identidad; es decir, en la verdad misma. Una fotografía manipulada no es menos verdadera que la fotografía primera, la cual, a su vez, nos dice la verdad del objeto. Así que –en perfecto silogismo– la fotografía manipulada es la verdad del objeto. Trotsky dejó de existir porque Stalin lo retiró de todas las fotografías; y nadie pudo negar la existencia de las hadas desde que se las fotografió en 1917 en compañía de las hermanas Elsie. Hoy, como sabemos, hace falta un permanente trabajo de deconstrucción para que no nos entre por el ojo un fake fotográfico: la ilusión de transparencia determina que de entrada nos creamos el contenido de cualquier imagen manufacturada que se pose en nuestra pantalla. Por mucho que sepamos que la fotografía es manipulable –e incluso si nosotros mismos utilizamos el photoshop– la visión artefacta conserva el prestigio natural del mundo verdadero. Me parece que se ha reflexionado poco sobre esta vía tecnológica a la post-verdad, la cual no es otra cosa que la verdad inmanente del recinto de las imágenes, emancipado del mundo antiguo, analógico, impreciso y doloroso de los cuerpos vivos.
El problema es que la identidad, sí, al revés que la analogía, prescinde del objeto; es decir, del cuerpo. Apenas es tecnológicamente posible, nuestra sed de copias busca el selfie, que es lo contrario del espejo. Y lo es no solo porque invierte –reajustando– la relación entre la derecha y la izquierda, inasible para nuestra mirada, sino porque consuma ese proceso de emancipación en virtud del cual nuestra imagen, manipulada y por lo tanto verdadera, ha suplantado por completo el lugar de nuestro cuerpo. En realidad, esa suplantación había comenzado ya en el ámbito criminal. Es una experiencia que todos hemos tenido alguna vez. En una aduana, en la cuneta de una carretera, un policía nos pide nuestro carnet y compara la fotografía con nuestro rostro; y espera que nuestro rostro –y no al revés– se parezca a nuestra fotografía, que en términos policiales es el verdadero original o, si se prefiere, el verdadero ciudadano, de tal manera que cualquier pequeña diferencia nos hace sospechosos de impostura. El policía no dice: ¡cuán tú pareces en esta fotografía! Dice: tú eres el de la fotografía. Durante el siglo XX, y al margen del ámbito securitario, esta suplantación sólo había hecho daño a las estrellas de Hollywood: pensemos, por ejemplo, en los trabajos quirúrgicos de Rita Hayworth o Marilyn Monroe, obligadas a vivirse siempre en el exterior, desde fuera, y a parecerse a los fotogramas de sus películas. Hoy el selfie, pensado para ser volcado en las redes, reclamado por las redes, ha suprimido los espejos y nos ha convertido a todos en trágicas estrellas de cine en decadencia. Todos somos ya Gloria Swanson en El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder, salvo porque, de alguna manera, obligados a elegir entre la imagen y el cuerpo, hemos abandonado a su suerte a nuestro cuerpo, en el que nos reconocemos tan poco como en los árboles y en la muerte del otro. El fotógrafo italiano Ferdinando Scianna cuenta la anécdota de una madre joven a la que elogió la belleza de su hijo, conducido en un carrito: “¡Y eso que no lo ha visto usted en fotografía!”, le respondió. Le dijo –es decir–: ¡Y eso que no ha visto usted todavía a mi verdadero hijo!
En esta sucesión de suplantaciones el narcisismo ingenuo y “moderno” del espejo deja paso a una negación mucho más radical, mucho más “real”, del mundo y de la verdad. El selfie es el motor de una angustia narcisista sin precedentes porque en él no contemplamos nuestra infancia en el espejo sino esa “manipulación verdadera” a la altura de la cual nunca podremos estar: nuestro cuerpo no se parece lo bastante a nuestra foto y, por lo tanto, dejamos a un lado nuestro cuerpo y pasamos a vivir fuera de nosotros, en efecto, pero no en el mundo, donde tendríamos que cargar a nuestras espaldas nuestras propias espaldas, sino en la realidad, ceñida ahora por la ansiedad comparativa, emulativa, superativa, de instagram y las otras redes sociales. Hemos ido demasiado lejos sin ningún esfuerzo, deslizándonos como oxiuros por el intestino grueso de internet. La imagen manufacturada nos dio la oportunidad de romper la atadura narcisista del espejo, pero acabó cuestionando, a través de la identidad entre las copias, la atadura con el mundo y con la verdad. El cine de fantasía del siglo pasado tenía que recurrir aún a material corporal para elaborar sus cutres fantasmas visuales: la nave, el monstruo, el duende. Luego las imágenes empezaron a sacarse de otras imágenes y enseguida incluso ex nihilo. El colofón son las redes neuronales antagónicas, capaces de generar “personas” totalmente reales sin cuerpo; es decir, despojadas de verdad y de mundo, pero que pueblan la realidad con los mismos derechos y la misma credibilidad que los adolescentes que suben su selfiepost-coitum desde un minúsculo cuarto de Carabanchel. El metaverso de Zuckerberg, como cierre categorial, propone la liberación definitiva de los cuerpos al igual que la fantasía de Bezos propone la liberación definitiva de la tierra; a los cuerpos, a la tierra, volveremos de paso, “de turismo”, como al polvoriento desván donde guardamos los trastos viejos. No sé si somos capaces de medir la relación que existe entre estas fantasías, realizables o no, y el descuido de la salud, de las instituciones públicas, del medio ambiente.
Nos hemos metido en un buen atolladero. Hace unos meses leía un artículo muy inquietante sobre los deepfake, la manipulación de imágenes de famosas con el propósito de incluirlas en películas pornográficas. Si es terrible descubrir que un novio o un amigo ha subido a la red, sin tu autorización, fotos tuyas de carácter sexual, mucho más terrible es pensar que, al abrir el ordenador y conectarte a internet, puedes tropezar de pronto con un vídeo en el que estás haciendo una felación que no has hecho a un hombre que no conoces. Más terrible aún –según la información del artículo– es la indefensión de las víctimas ante estos atropellos. No hay forma de evitarlo, ni con leyes ni con represión informática, y es necesario explicar por qué: porque la realidad, agotada en la red, se ha emancipado de la verdad y del mundo. La mujer que dice “esa no soy yo” ante un deepfake pornográfico se aferra a la superstición de la identidad entre cuerpo e imagen. Si soy mi cuerpo, piensa, ésa no soy yo. Pero ocurre que ahora la identidad se da entre imágenes: yo soy mi imagen. Y si yo soy mi imagen puedo estar haciendo por ahí lo que mi imagen quiera o lo que otros quieran hacer con mi imagen sin que mi cuerpo pueda reclamar ninguna anterioridad, originalidad o “autoría”. El ser es la imagen y aquí ya no hay esencia y apariencia, realidad y ficción, verdad o falsedad. Sencillamente la imagen manufacturada, puesta en circulación por nosotros mismos, ha dejado de servir para establecer esas diferencias: verum index sui et falsi. No es eso lo peor: lo peor es que, no sirviendo para esa elemental distinción antropológica, ha sustituido cualquier otro mundo posible en el que esa diferencia pudiera tener aún algún valor. Si no hay más que imágenes en la red, si nuestra identidad es fotográfica, si aceptamos que es ahí donde se decide nuestra vida, es absurdo protestar o reclamar protección. La sola cosa que podríamos hacer es practicar una iconoclastia activa, una retirada total del mundo de las imágenes, lo que materialmente no es nada fácil, pues la “realidad” está en estos momentos habitada por la misma economía capitalista que ha devorado el “mundo” y destruido la “verdad”. Los únicos que pueden retirarse son precisamente los ricos y poderosos que nos han metido en este lío, un lío que –no lo olvidemos– cuesta la vida a muchos jóvenes sélficos incapaces al mismo tiempo de encajar en la “realidad” y de salir de nuevo al “mundo”. Como sabemos, el suicidio es ya la primera causa de muerte entre los adolescentes.
Se dirá que soy viejo y tecnófobo. No lo creo. No me preocupa la tecnología. A veces me es útil y a veces me proporciona placer; y en todo caso acepto que habrá que dar también ahí la batalla. Pero no nos engañemos. Nada puede ser útil si nos arrebata el mundo y la verdad; y nada puede ser placentero si nos arrebata el mundo y la verdad. Me preocupa, pues, que la tecnología se apodere de la realidad y deje fuera el mundo y la verdad, sin filtraciones posibles entre las tres instancias. Me preocupa una sociedad sin novedades y sin asombro –sin peces y sin gallos, sin la portentosa repetición del amor– y en la que los árboles queden desprotegidos; y en la que nosotros, árboles entre otros árboles, no seamos capaces de afrontar la muerte con esperanza y con dignidad.
Decía Walter Benjamin en su Libro de los Pasajes que “el vínculo de las conquistas técnicas con la naturaleza no se produce en el aura de la novedad sino en el de la costumbre”. Eso quiere decir, en suma, que estamos mucho más acostumbrados a los artefactos tecnológicos que a los objetos naturales;...
Autor >
Santiago Alba Rico
Es filósofo y escritor. Nacido en 1960 en Madrid, vive desde hace cerca de dos décadas en Túnez, donde ha desarrollado gran parte de su obra. Sus últimos dos libros son "Ser o no ser (un cuerpo)" y "España".
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí