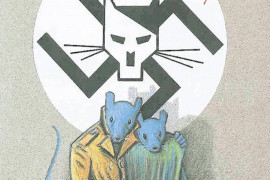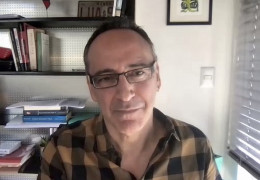Sebastiaan Faber / Profesor de Estudios Hispánicos
“Toda Europa tiene un pasado fascista y un presente fascista”
Guillem Martínez 19/02/2022

Sebastiaan Faber. / Jenn Manna
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El año pasado apareció el libro Exhuming Franco. Spain’s Second Transition –Vanderbilt University Press, Nashville–. Era un libro importante. Una tesis, una serie de sospechas e itinerarios, expresados en forma de entrevistas a un variado y nutrido grupo de historiadores y periodistas, fundamentalmente españoles –Ignacio Echevarría, Sebastián Martín, Ricardo Robledo, José Antonio Zarzalejos, Enric Juliana, Antonio Maestre, Cristina Fallarás, Marije Hristova, Ricard Vinyes, Emilio Silva y aquí el andoba–. Pues bien, en lo que es una buena noticia, acaba de aparecer la edición en castellano de ese volumen –Franco desenterrado. La Segunda Transición Española, Ediciones de Pasado y Presente, Barcelona–, ampliada con la incorporación de dos nuevas entrevistadas: Marina Garcés y Olga Rodríguez. El autor, Sebastiaan Faber, hispanista holandés afincado en los EE.UU., parte del hecho plástico –por no decir sorprendente o, tal vez, aberrante– del traslado sumamente tardío –en el siglo XXI, cuando el 5G y el Benidorm Fest– de la momia de Franco del Valle de los Reyes, para plantearse la presencia, tal vez la vigencia, de Franco en la España actual. El libro consiste en entrevistas, sí, pero moduladas, además de por el itinerario de cada entrevista, por una serie de capítulos intermedios, en los que Faber presenta, con los ojos distantes, fríos y efectivos del hispanismo, ese levantamiento de cadáver, la posible existencia de un legado franquista, aún remanente, o la Historia del siglo XX –si no la Historia, a secas– como conflicto político español. Explica cómo el carácter modélico de la Transición empezó a erosionarse y a cuestionarse en los 90, con la aparición de otras propuestas de transición a la democracia menos benignas judicialmente con el pasado –Chile, Argentina, Sudáfrica–. Plantea la fórmula española para no acometer el pasado, así como las fricciones que ello ha conllevado con el Derecho Internacional y con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Cómo pueden vivir apriorismos franquistas en comportamientos políticos y en el reciente corpus legislativo español –como, señala, puede suceder con la ley mordaza, “una preocupante evocación de los días oscuros del régimen franquista”, según el New York Times–. Cómo Franco carece de la percepción de dictador para el 37% del electorado del PP, y el 58% del electorado de Vox. Plantea la pertinencia y la posibilidad de un “franquismo sociológico”, del que habló MVM, de la pervivencia del Franquismo en el mundo económico y empresarial, en las instituciones, en la Iglesia, en la Universidad, en la falta de transparencia del Estado, en concepciones, relatos y apegos a una determinada idea de paz y orden. Incluso en vestigios del lenguaje. En la Judicatura. En los límites de la política y en los límites del planteamiento del tema territorial. En los medios de comunicación.
El libro tiene un final sorprendente. Tras una montaña rusa en la que el autor y sus entrevistados disciernen sobre la existencia –mínima, máxima, acusada, testimonial, rampante, moderada– de Franco más allá de su muerte, el autor viene a plantear la existencia de problemas y percepciones similares en otros países, sin un pasado tan netamente fascista. El Hispanismo es así. Independiente, a su bola, libre, inteligente, incómodo, abierto al diálogo y a la discusión. Necesario.
Sebastiaan Faber ha escrito un libro no sólo para especialistas. Se adentra en un debate, al que aporta voz y puntos de vista propios. Y, en otro orden de cosas, hace escasas horas ha venido a España a pasar una temporada. Quedo con ese hispanista que ejerce también de periodista en EE.UU. y por aquí abajo –también en CTXT, publicación de la que es consejero editorial–, para hablar de su libro y del Franquismo, ya sea fresquito o postmortem.
En los diálogos he buscado siempre el contrapunto entre esa mirada desde fuera mía –cuya ingenuidad y perplejidad a veces exagero algo– y la vivencia y práctica diarias de mis entrevistados
Sorprende el número de entrevistados en tu libro. La dificultad para acceder a ese grupo tan variado. Y el hecho de que no sea un grupo homogéneo. ¿Qué criterio seguiste para seleccionar y acometer ese grupo?
Ha habido allí un elemento de arbitrariedad y azar, en el sentido de que las 37 personas con las que hablé fácilmente podrían haber sido otras 37, o 151. Por lo demás, me ha parecido importante que hubieran vivido la historia reciente española desde dentro y reflexionado sobre ella desde alguna práctica o disciplina determinada. Por eso evité a posta mi red de colegas españoles desplazados por Europa y Estados Unidos. La mía, obviamente, es una mirada que llega desde fuera, para bien y para mal. En los diálogos he buscado siempre el contrapunto entre esa perspectiva mía –cuya ingenuidad y perplejidad a veces exagero algo– y esa vivencia y práctica diarias de mis entrevistados. Después, he intentado que fuera un grupo geográfica y demográficamente diverso. No sólo catalanes y madrileños, para entendernos. Y aunque no todos a los que abordé me quisieron atender, el acceso resultó más fácil de lo que me imaginaba. Puede que ayudara el prestigio –no merecido– que la cultura española sigue asociando con los opinadores guiris, mal que les pese a Roca Barea y compañía. La experiencia fue, para mí, muy enriquecedora. Salí con los esquemas trastocados.
Es perceptible, diría, que la entrevista a Ignacio Echevarría te sorprendió. En ella viene a plantear que el franquismo es un objeto anterior al franquismo. Vendría a ser un ejercicio, con energías anteriores, de paralización en un pasado ya paralizado: la Restauración. Lo que, si exceptuamos los añitos de la II República, configuraría unos 100 años de congelación –esto es, represión– del conflicto político español. ¿Cuando te dijo eso, le abrazaste o le lanzaste el cenicero?
(Ríe.) Soy muy holandés para los abrazos y lanzamientos de objetos pesados. Pero sí, claro que me sorprendió. Aunque no fue el único cuyas respuestas me acabaron sorprendiendo, sí fue el primero. Por eso es la entrevista que abre el libro. De todos los entrevistados Echevarría –crítico literario, a fin de cuentas– es quien está más cerca de mi propio campo. Recuerda que, en rigor, yo no soy historiador ni periodista, sino… ¡filólogo!
Nadie es perfecto.
Ahora que lo mencionas, ¿tú mismo no estudiaste Filología?
No sé de qué me habla.
Bueno, yo con Ignacio tengo una relación extraña, marcada por grandes sintonías y grandes desacuerdos en lo literario, pero dentro de un mutuo respeto que permite cierto margen de debate y hasta de persuasión mutua, esa cosa tan poco española. En la entrevista, parto de su lectura –a contrapelo– de la película de Amenábar sobre Unamuno. Plantea Ignacio que gran parte de la izquierda española se equivoca cuando cree percibir legados franquistas y de la Guerra Civil en la vida y política españolas hoy. Y dice que esa izquierda comete un grave error al diseñar su estrategia política sobre esa percepción.
¿Viste una ampliación del tema hacia un lugar imprevisto, o lo que los académicos de la RAE denominamos una putada?
No, no, una ampliación. La verdad es que me sirvió para abrir mi propia perspectiva también. Ya te decía que estoy abierto a que me persuadan. Me permitió ensanchar el foco: permitir la posibilidad de que mucho de lo que, desde la izquierda, se identifica como franquista hoy sea, o bien bastante más antiguo, o bien bastante más nuevo –y posiblemente menos español de lo que se cree–. Fue el primero de varios aprendizajes que me ha proporcionado este proyecto.
El libro, las entrevistas al menos, parecen recoger una tensión entre el punto de vista de Echevarría, y el de Emilio Silva, más partidario de ver una discontinuidad del franquismo respecto de la historia anterior, y una continuidad de la democracia con el franquismo.
Pensé que Silva y Echevarría podían servir como dos polos, dos puntos de orientación, en este paisaje lleno de voces y perspectivas diferentes sobre las huellas de la dictadura en España hoy. El uno mantiene que puede que el país tenga muchos problemas, pero que el franquismo ya no es uno de ellos. El otro sostiene que casi todos los problemas españoles hoy provienen de la deficiente metabolización del pasado dictatorial. La verdad es que, como explica Silva en la entrevista que cierra el libro, el desacuerdo entre ambos es menos radical de lo hago aparentar aquí y a lo largo del libro. Los dos permiten muchos matices. Matices que también aportan los 35 otros entrevistados.
El fatalismo patrio es una pose común que siempre está a mano para columnistas y opinadores –y, supongo, ocupantes de barras de bar– de todos los colores
Diría que estos pueden dividirse entre optimistas –opinan que el franquismo tiene continuidad, y que, por tanto, es identificable y corregible–, y pesimistas –ven en el franquismo la intensificación de dinámicas anteriores –esto es, más descomunales, y más difíciles de identificar y de solventar. ¿Es una pájara mía?
No, me parece que ahí pones el dedo en la llaga. Es verdad que asumir al franquismo como lo que yo llamo, con un palabro, “paradigma explicativo” permite visualizar una salida: una España por fin liberada de ese peso que Silva describe como piedra de molino que cuelga del cuello colectivo. Una España, no sé, republicana, laica, propiamente federal y plurinacional, socialmente más justa, feminista, etcétera. Pero si el franquismo se analiza como la manifestación de tendencias bastante más antiguas y más profundamente arraigadas en la cultura e historia del país, surge la tentación del fatalismo: el paciente es terminal, no hay salvación posible. Esta lectura está muy presente entre los soberanismos periféricos. Por otra parte, el fatalismo patrio es una pose común que siempre está a mano para columnistas y opinadores –y, supongo, ocupantes de barras de bar– de todos los colores, según el momento y su estado anímico. Si la izquierda se queja de la casposidad de un Casado y suspira por una Merkel española, la derecha se queja de que la izquierda española está atascada en el Paleolítico. Ambas posturas implican la idea –fatalista y, por tanto, de dudosa utilidad política– de que España sigue estando a años luz de la normalidad europea.
En las entrevistas dejas hablar, dejas que el entrevistado plantee su pervivencia del franquismo.
Estoy fascinado con la entrevista como género. Procuro hacer una o dos al mes. Y he notado que, al paso de los años, es cada vez mayor la tentación de reducir mi propio papel en la conversación. O quizá mejor dicho, de convertirme a mí mismo en un personaje a merced de la visión irónica del autor implícito –que también soy yo, pero ya en mi papel de editor del texto–. Eso implica dos cosas: dejar que las personas a las que entrevisto hablen –darles ese espacio, esa cortesía– y dejar que mis preguntas dibujen cierta vulnerabilidad mía, una voluntad de aprender o incluso de que me dejen en evidencia. La idea es que no solo quede retratado mi entrevistado sino yo también. No siempre sale, pero si funciona produce textos bastante abiertos al criterio interpretativo de las lectoras.
¿Tuviste más momentos no calculados en las entrevistas?
Bueno, esos momentos no calculados son los que uno busca siempre, ¿no? Momentos en que la persona con la que hablas formule reflexiones nuevas que también lo sean para ella, o te dejen a ti sin palabras. Momentos en que salgan nítidas las contradicciones insalvables, mías o de mi interlocutor. Algo así me ocurrió al hablar con José Antonio Zarzalejos. En un momento, insiste en que, si las víctimas del franquismo pueden buscar a sus allegados en las fosas, él tiene derecho a buscar a sus tíos abuelos asesinados en Paracuellos. Acto seguido, me asegura que el paradero de esos tíos abuelos no le interesa lo más mínimo. En varias de las entrevistas, pido que me hablen de su niñez y adolescencia, de su entorno familiar. A veces me parece que las identidades políticas en España se viven de forma diferente que en otros países –de ahí, quizá, esa extraña lealtad del voto conservador a partidos profundamente corruptos–. También me fascina la conexión entre identidad política, genealogía y postura ante el pasado. A veces creo percibir un patrón allí –una identidad política asumida como algo heredado, una visión del franquismo siempre sobredeterminada por la historia familiar, asumida casi como deuda moral– y me parece que algunas de las entrevistas en el libro lo confirman. Pero todavía no estoy seguro.
Me sorprendió la vehemencia con la que casi todas y todos rechazaron las ideas de una Comisión de la Verdad y de un Museo Nacional de la Guerra y del Franquismo
¿Surgió alguna epifanía o meditación que te haya impresionado?
Me sorprendió la vehemencia con la que casi todas y todos rechazaron las ideas de una Comisión de la Verdad y de un Museo Nacional de la Guerra y del Franquismo, o incluso la idea de una segunda Transición. Me di cuenta de que es mucho más profundo de lo que me imaginaba el escepticismo ante las soluciones propuestas, no sólo desde la clase política española, sino desde las burocracias internacionales, como la ONU. Para mí, estos rechazos reflejan un desencanto generalizado con la política –parlamentaria, de partidos– que seguramente está justificado pero que también da miedo. Creo que mi temperamento tiene problemas para encajar tal nivel de pesimismo. Quizá allí se delata mi condición de hispanista universitario, que es una forma de vivir impunemente en la ingenuidad. Si fuera un periodista de verdad, ese cinismo lo tendría más asumido. Sin duda, sería mejor analista.
Como hispanista, desautomatizas la percepción de componentes franquistas en democracia. Haces inquietantes las realidades cotidianas y, por ello, invisibles, o casi, para los nativos. En el libro aludes a un contacto con el franquismo en 1992, a través de tu asistencia a una manifestación yuyu.
Las y los hispanistas somos gente rara, como expliqué en un libro anterior. No deja de ser extraño dedicar una vida profesional al estudio de una cultura que no es la tuya propia. Si algo aportamos al conocimiento sobre España es gracias no sólo a que la vemos desde otro ángulo –una visión desfamiliarizadora, como dirían Brecht y los formalistas rusos– sino también porque nos aproximamos a ella desde los afectos. Todas y todos, en algún momento, nos enamoramos del país, sus idiomas, su gente. Yo a lo español llego más bien tarde. Mis primeras palabras en castellano las aprendo a los 18 años, en un viaje a México con la trompeta a cuestas. Tierra española –bueno, catalana– la piso por primera vez a los 19. Poco después entro a la carrera de Filología Española, en Ámsterdam; en 1992-93 paso nueve meses aquí como Erasmus. Es cuando me topo con ese 20-N, en la plaza de Oriente: brazos levantados, altavoces, el “Cara al sol.” Me quedo de piedra. Pero tampoco tanto, fíjate: los tres años anteriores había pasado todas mis vacaciones haciendo autostop en un intento por recorrer todo el territorio español. Es una práctica etnográfica que permite atisbar subsuelos ideológicos. A través de mis conversaciones balbuceantes con conductores en carreteras provinciales, ya tenía formada cierta imagen del facha ibérico, por ejemplo.
No deja de asombrarme el funcionamiento de la universidad española. Las jerarquías, el gran poder de los catedráticos, la desconfianza ante las ideas y personas de fuera
¿Nos puedes explicar otras experiencias para-franquistas posteriores, más crípticas, que nosotros no veamos?
Es menos cuestión de ver o no ver, creo, que de sorprenderse vs. asumir con normalidad. Por poner un caso, nunca deja de asombrarme el funcionamiento de la universidad española. Las jerarquías, el gran poder de los catedráticos, la desconfianza casi campesina ante las ideas y personas de fuera –fuera del departamento, de la universidad, del país– y lo poco que pesan la calidad y la originalidad en la adjudicación de los puestos. Pero, quizá sobre todo, me sorprende la concepción muy explícita que se tiene de toda la vida universitaria como un juego, a lo Bourdieu. Las publicaciones, los baremos, las conferencias, los congresos: muchas veces parece que se ven como meros instrumentos de satisfacer requisitos, llegar a sexenios, llenar CVs. Y todo el mundo hace trampa constantemente. El sistema reacciona, claro: se inventan certificados de asistencia con sello y rúbrica, formularios detalladísimos, agencias estatales de control –al mismo tiempo que todos, a todos los niveles, asumen que todos seguirán haciendo trampa… Pablo Sánchez León habla de estos fenómenos en el libro. Bueno, yo todo esto lo asocio con una herencia antropológica del franquismo, por más que los que participan en ese juego se identifiquen como antifranquistas, y por más que, a pesar de todo, hay gente buenísima que produce trabajo de alta calidad. Pero me puedo equivocar. También puede reflejar, más sencillamente, una cultura funcionarial en un país católico, donde la hipocresía se asume como algo tan inevitable que no tiene por qué producir vergüenza. Como holandés que lleva un cuarto de siglo en un entorno anglosajón, estoy acostumbrado a que estudiantes y profesores finjamos con mayor empeño nuestra fe en el sistema, hasta el punto de que nos convenzamos de nuestra propia sinceridad.
El Franquismo, su existencia y su vigencia, se diría que ha pasado a ser algo en modo Guerra Cultural. ¿Significa eso su eternización?
Me temo que sí, aunque ya solo sea como caricatura, careta o paño rojo. Lo vemos en otras partes –en Estados Unidos, en Francia, en Holanda– donde la adopción de posiciones retrógradas de parte de la derecha le está dando más réditos que nunca. La táctica le funciona de maravilla porque tiene dos efectos distintos: no solo moviliza afectivamente a la base, sino distrae afectivamente a la izquierda. Esta se indigna tanto que deja de ver las cosas con claridad. Y cuando digo que se ha convertido en caricatura, no niego que la violencia que fomenta –hacia las mujeres, los inmigrantes, las minorías– es muy real.
¿Es lógico llegar a esos puntos de esterilidad cuando, en España, no ha habido fecundidad jurídica? ¿Un fascismo no juzgado acaba siendo algo sensible de ser utilizado en Guerras Culturales?
No estoy seguro de que la ausencia de lo que llamas fecundidad jurídica sea un factor decisivo, aunque me gustaría creerlo. Me parece indudable que la continuidad jurídica con el franquismo es un grave problema para la España democrática, no sólo en términos judiciales sino políticos y culturales. Pero no sé si es lo que explica que el fascismo se pueda movilizar en las guerras culturales.
Me ha sorprendido gratamente un exotismo poco practicado en las culturas peninsulares, que emites con frescura. La existencia de pautas, modos, cosmovisiones, dinámicas franquistas en la política española. Pero también en la catalana y en la vasca, que vivieron también el franquismo y, en algunos puntos de su sociedad, con singular alegría. El hecho de que las culturas locales no frecuenten esa visión, ¿qué crees que dibuja?
Mi teoría es muy sencilla, probablemente demasiado. Me parece que el haberse criado bilingüe en Euskadi, Galicia o Cataluña confiere una capacidad para ver –y, sobre todo, para nombrar– problemas estructurales en la España central que un madrileño o castellano no ve, prefiere ignorar o no se puede permitir reconocer. Por eso no hay nada más divertido e iluminador que escuchar a diputados del PNV, de EH Bildu o de ERC en el parlamento español, que se mueven como Cruyff por el Bernabéu. ¡Tanta soltura, ironía, juego de piernas! Son nacionalistas, claro, pero periféricos. Ahora bien, a esos políticos periféricos esa clarividencia les abandona cuando vuelven a sus propios territorios, donde existen los mismos problemas que han señalado con tanta soltura en Madrid, incluidas algunas importantes continuidades con las estructuras políticas y económicas del franquismo. Enric Juliana, en el libro, dice que las culturas políticas locales son claustrofóbicas y confiesa que sería incapaz de escribir sobre política catalana: se asfixiaría. Hacen falta visiones de fuera. Quizá el problema es que la España central –monolingüe, satisfecha de sí misma y presa de un nacionalismo nada periférico sino hegemónico, imperial– no tiene la misma claridad y juego de piernas para dejar en evidencia a las periferias como lo hacen Mertxe Aizpurua o Gabriel Rufián en Madrid. ¿Dónde el Aitor Esteban español?
El libro finaliza planteando cierta normalidad y universalidad de la patología española. Esto es, la identificación de problemas similares en otras democracias, sin pasado fascista.
Al final del libro vuelvo a la pregunta trillada de siempre –que entiendo que canse, a mí también me cansa–: ¿España es diferente? Y contesto que quizá lo es menos de lo que se cree. Lo que quiero decir es que puede resultar contraproducente resaltar ciertos problemas españoles subrayando la distancia que mide entre España y una imagen idealizada de una “normalidad” europea. Tú mismo hablas de “democracias sin pasado fascista”. Pero, bien mirado, toda Europa tiene un pasado fascista y un presente fascista. Es verdad que las democracias después de 1945 se fundan sobre un compromiso democrático que se identifica, explícitamente, con el antifascismo, asociado con un patriotismo asumido con orgullo, a lo Churchill. A este gesto de orgullo le acompaña, además, una idea de higiene: el debate público, político, no se puede permitir contaminaciones fascistas. Desde luego, nada de esto ocurrió en España. Y se nota todos los días. Pero hoy ya son muchos los países en Europa que tienen problemas para mantener esa higiene. Al mismo tiempo, surgen nuevos movimientos que se atreven a cuestionar esa virtud patriótica asumida con tanto orgullo en 1945. En Gran Bretaña y en Holanda, por ejemplo, por fin se empieza a sacar consecuencias de nuestro papel en la trata de esclavos o y el colonialismo, algunas de cuyos mayores abusos son posteriores a 1945. Allí un Churchill no sale nada limpio.
¿Todos los Estados tienen un punto oscuro? ¿Nuestro punto oscuro, una dictadura fascista y nacionalista por cuatro décadas, es tan poco sexy?
Lo que he querido subrayar no es solo que todos lo tienen, que también es verdad, sino que a todos les cuesta asumirlo. Quizá cada vez más. Fíjate en lo que está pasando en Estados Unidos. En New Hampshire están debatiendo una ley que prohibiría que cualquier profesor –y cito literalmente– “abogue cualquier teoría o doctrina que promueva un relato o representación negativos de la fundación y la historia de los EE.UU”.
El año pasado apareció el libro Exhuming Franco. Spain’s Second Transition –Vanderbilt University Press, Nashville–. Era un libro importante. Una tesis, una serie de sospechas e itinerarios, expresados en forma de entrevistas a un variado y nutrido grupo de historiadores y periodistas,...
Autor >
Guillem Martínez
Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí