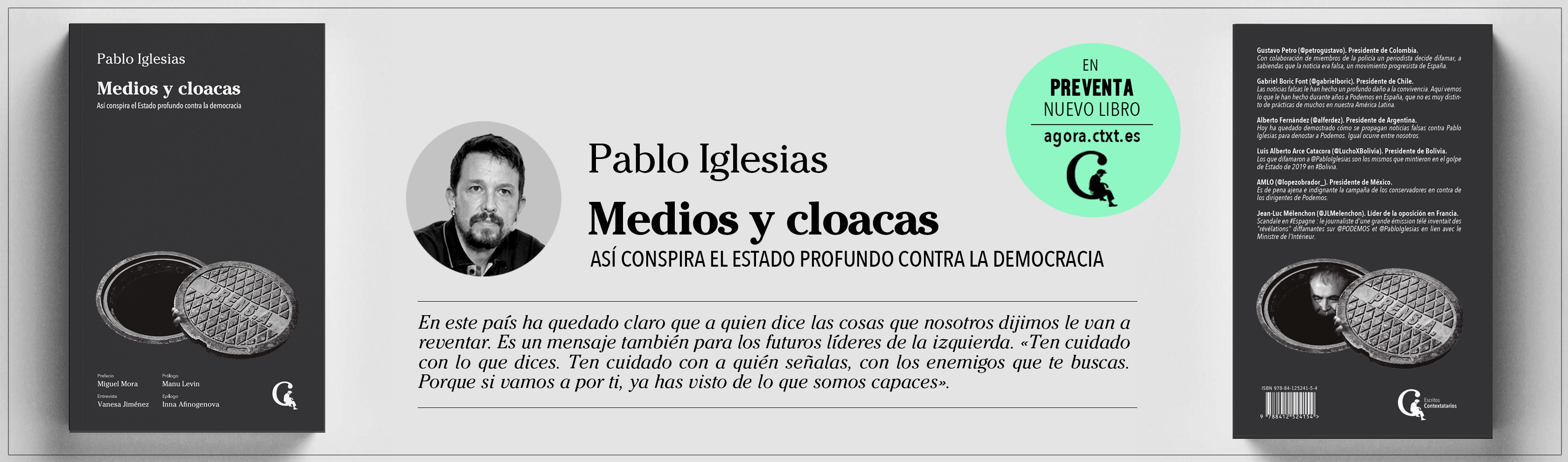Cola en un puente sobre el Támesis para asistir al velatorio de Isabel II en Westmister Hall (Londres).
Behind the News / YoutubeEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El problema de residir en una ciudad que está viviendo un hecho histórico es que le entran ganas a uno de ser parte de esa historia. Ese es el ánimo que me llevaba en volandas el martes 13 de septiembre (sí, martes y 13) cuando decidí acercarme al palacio de Buckingham y fundirme con el pueblo británico, que llora desde el 8 de septiembre la muerte de Isabel II, la monarca más longeva de la Historia tras 70 años en el trono. ¿De la Historia? Bueno, no: los franceses, como tantas veces, han estropeado un poco la fiesta porque Luis XIV reinó durante 72 años. Eso sí, el rey Sol hizo un poco de trampa porque ya era rey a los cinco años mientras que Isabel tuvo que esperar hasta haber cumplido los 26.
Mi fusión con la Historia fue un poco decepcionante. Había mucha gente, pero tampoco tanta. Lo que convirtió el paseo en larga cabalgata fueron las técnicas de manejo del movimiento de las masas de la policía británica, que consisten fundamentalmente en obligar a esas masas a dar inmensos rodeos mientras caminan casi en fila india. Resultado: llegas al palacio de Buckingham sin apreturas, te haces unas selfis que enseguida descubres que son horribles y sigues el paseo que ha decidido por ti la policía y que te lleva a Green Park, reservado en buena parte para las ofrendas florales. Aquí chispea ligeramente, lo que contribuye al ambiente de sereno recogimiento que requiere la ocasión y mejora el romanticismo de fotos y vídeos gracias a los tapices multicolor dejados por lo que aquí llaman “well-wishers”, que un diccionario online traduce por “bienquerientes”, aunque Wordreference se inclina por la más larga pero precisa “persona que desea lo mejor a otra persona”.
Pertrechado con la información de que si entro por Green Park voy a acabar dando grandes rodeos, al día siguiente vuelvo al escenario para intentar ver pasar al cortejo fúnebre que trasladará por The Mall los restos mortales de Isabel II desde el palacio de Buckingham hasta Westminster Hall, donde será velado durante cuatro días mientras decenas de miles de ciudadanos desfilarán por la capilla ardiente para despedirse de la monarca. Me paso de listo: por la zona en que yo estoy no hay entrada posible al Mall que no sea por Green Park y cuando consigo llegar de nuevo allí ya han cerrado el acceso. Me voy a comprar un sombrero de invierno al cercano Strand y como en la barra de un restaurante italiano de Piccadilly mientras sigo por el móvil el paso del cortejo fúnebre.
La cola, nos informa la policía, es en ese momento de 2,6 millas (4,2 km). El pronóstico para los próximos días es de 10 millas (16 km)
Esas dos expediciones más las alarmantes informaciones de la prensa, que hablan de posibles colas de hasta 35 horas, me hacen cuestionar mis planes iniciales de acercarme a Westminster Hall para visitar la capilla ardiente de Isabel II. Tumbado por la tarde en el sofá y viendo pasar a los primeros well-wishers (salta a la vista que estos no han hecho cola y que hay una larga lista de diputados, periodistas acreditados y funcionarios de cierto nivel con derecho a pasar sin cansarse), me doy cuenta de que las colas son bastante más cortas de lo que esperaba y que o voy en ese momento o no iré nunca. Y voy. La cola, nos informa la policía a través de Twitter, es en ese momento de 2,6 millas (4,2 km). El pronóstico para los próximos días es de colas de 10 millas (16 km).
A las siete y diez de la tarde llego al final de la cola, que está, tal y como dice la policía, en el Borough Market, muy cerca de la estación de London Bridge. En condiciones normales, un paseo muy agradable por la rivera sur del Támesis hasta Westminster que no hay turista que no haya hecho alguna vez. La velocidad de crucero es considerable, aunque con numerosas paradas (sólo una inquietantemente larga, de unos 20 minutos) que al menos sirven para ir conociendo a tus compañeros de viaje. La tarde se va haciendo fresquita a medida que cae el sol pero el paseo es muy agradable, con hermosas vistas de la City, el puente del Milenio, la Tate Modern, la catedral de San Pablo…
Las vistas de San Pablo invitan al típico selfi y son una buena ocasión para romper el hielo con mi desconocida compañera de viaje, con la que me acabaré haciendo amigo. O casi amigo, porque en realidad no llegamos a presentarnos formalmente, aunque nos acabamos contando la vida. A esas horas no sabíamos que la noche acabaría siendo un suplicio. Me cuenta que vive en Bermondsey, en el sudeste de Londres. Así pues, la llamaremos Bermondsey.
Detrás de Bermondsey y servidor van dos jovencitos, uno de ellos chino (quizás de Hong Kong…) con impecable acento inglés y el otro inglés con traje aún más impecable y un sombrero marrón de ala ancha que le convierte en bastante overdress por su edad, a esa hora y en esta ocasión. Uno cree que son contables de la City con mucho futuro hasta que se da cuenta de que no saben ni cuándo empieza el año fiscal británico. Conclusión: o no son contables o no tienen tanto futuro. Delante de nosotros va una discreta pareja de cuarentones tan enamorados que seguramente se han conocido hace no demasiado.
Todo va de maravilla. A las 21:10, justo a las dos horas de haber empezado la marcha, ya nos hemos plantado en el puente de Westminster. Las vistas del parlamento iluminado al otro lado del río son extraordinarias. Nos las prometemos muy felices. “Vuelvo a casa en metro”, me congratulo. Bermondsey me informa de que ella podrá coger el tren en la no muy lejana parada de Southwark. El joven que yo imagino hongkonés se atreve incluso a hacer un pronóstico muy preciso cuando el reloj del parlamento marca las 21:45: “A las diez y media estamos ante la reina”, asegura con rotunda seguridad.
No, a las 22:30 no estamos ante la reina. Ni siquiera hemos llegado al puente de Lambeth y Bermondsey hace ya un rato que no ha aguantado más y se ha lanzado a la aventura de encontrar un baño. Al cabo de un buen rato soy yo el que no tiene más remedio que buscar ese lugar bendito porque unos inoportunos retortijones me hacen temer lo peor. Horror: los baños no están muy lejos pero hay solo dos unidades funcionando y al menos 30 personas en la cola. Busco papel desesperadamente pero solo llevo encima tres pañuelos. Entonces recuerdo que cogí el último ejemplar del Economist justo antes de salir de casa, por si las moscas. No eran esas las moscas en que pensaba, pero le doy las gracias al Economist por ponerse a mi disposición en caso de urgencia extrema. No hará falta, era una falsa alarma: puros gases intestinales.
Por fin empezamos a cruzar el puente de Lambeth, ya cerca de las 11. Empiezan a peligrar los planes de volver en metro porque el último pasa sobre la una, aunque la estación está a tiro de piedra del parlamento. Aún hay optimismo y buen humor, pero todo se empieza a truncar por la larga espera al final del puente de Lambeth para acceder a los jardines triangulares que nos separan del parlamento, los jardines de la Torre Victoria, la torre que cierra el palacio de Westminster por el sur. Cuando dejamos a nuestra espalda el cuartel de los servicios secretos internos, el MI5, y empezamos a descender las escaleras del puente de Lambeth, nuestro gozo cae en un inmenso pozo en forma de zig-zag. Un zig-zag de esos que instalan en los aeropuertos cuando las colas son muy largas. Y esta cola es mucho más larga que las que suele haber en Heathrow o en Gatwick un domingo por la noche o un lunes de puente.
El cansancio empieza a ser ya considerable. A las dos de la mañana (¡siete horas ya haciendo cola!) la gente empieza a estar harta
Hay miles de personas haciendo cola para pasar por los controles de seguridad. El único consuelo es que aquí sí hay cuartos de baño y todavía domina el buen humor, aunque ya pasa de la media noche y eso significa que llevamos ya cinco horas de marcha hacia el catafalco de Isabel II. Algunos empezamos a dudar de nuestro empeño en zambullirnos en la Historia. No es el caso de Bermondsey, que rechaza tajantemente cualquier ironía sobre la reina. A estas horas ya nos estamos contando nuestras vidas. Ya sé no solo que vive en Bermondsey sino que tiene 66 años (parece muchísimo más joven, y se lo digo con sinceridad), un hijo tardío, una tía en Canadá a la que no pudieron visitar por culpa de la pandemia y que acaba de morir con 99 años cumplidos y un marido jubilado, como ella, que tiene el defecto de salir muy poco de casa. “Por suerte la casa tiene dos pisos y nos cruzamos poco”, se ríe. Se ganaba la vida corrigiendo exámenes de inglés y de matemáticas pero dejó de trabajar al tener al hijo (“Ahora me doy cuenta de que fue un error y tenía que haber seguido trabajando”, confiesa con la mirada un poco perdida). Odia hacer colas y ese será el único factor que al final le hará dudar de haber venido. Pero esa será mucho más tarde. Ahora solo es la una y estamos a punto de llegar al final del zig-zag.
El problema es que después de ese zig-zag viene otro, que estaba escondido a nuestros ojos y que es mucho más grande incluso que el primero. Las dudas aumentan. El cansancio empieza a ser ya considerable. A las dos de la mañana (¡siete horas ya haciendo cola!) la gente empieza a estar verdaderamente harta, y más aún porque desde hace media hora estamos parados, y empieza a sentarse en el suelo. El parón coincide con el corte de las emisiones en directo del canal Parlamento de la BBC desde el Westinster Hall y empieza a extenderse el rumor de que ya nadie está desfilando ante el catafalco de Isabel II y de que se va a mantener todo en suspenso hasta las cinco de la mañana. A las 2:40 un policía se digna por fin a dar explicaciones a las masas: en efecto, está todo suspendido desde las dos de la mañana pero para proceder al mantenimiento de la maquinaria de los escáneres de seguridad y todo volverá a empezar en unos minutos. Relajo general. A los cinco minutos se reanuda la marcha.
Aún queda mucho zig-zag pero todo tiene un final, también esta cola. A medida que nos acercamos a la tienda de campaña de la seguridad nos invitan a desprendernos de flores, agua, cualquier otro líquido y comida de cualquier tipo. Por fin llegamos a la sala de seguridad. Acostumbrado como está uno a los controles de aeropuerto, pongo todas mis pertenencias en la bolsa que llevo a la espalda (tamaño equipaje de mano de Ryanair, lo máximo permitido) y paso el escáner confiado en que no habrá problemas. Pero hay problemas. Yo paso el control sin pitar, pero el guardia que ojea mi mochila descubre que llevo dentro un minúsculo spray. Se trata de un spray de nitroglicerina que llevo siempre encima desde hace siglos para utilizar en caso de emergencia cardiaca. Se llama Trinispray. Nunca lo he necesitado pero el solo hecho de llevarlo encima le deja a uno más tranquilo. De la misma manera que el no llevarlo le pone a uno de los nervios y convencido de que le va a dar una angina de pecho o un infarto.
La pregunta obvia era por qué necesitaban tal nivel de seguridad para proteger un cadáver, aunque fuera el de la reina
El guardia me pregunta qué es eso. Yo me disculpo por no haberlo enseñado (la verdad es que lo había olvidado por completo), le doy los detalles y el hombre me mira con cara de póker y se lo pasa a su superior. El superior me hace más o menos las mismas preguntas, está claro que ve que en efecto soy un potencial candidato a problemas cardiacos, totalmente inofensivo, y parece a punto de devolverme el Trinispray. Pero a última hora decide curarse en salud y consulta con su superior. Su superior es un guardia con cara de malo de película, con un punto de sadismo en la expresión. Se mira el Trinispray como si fuera el detonador de una bomba nuclear, se da cuenta de que la medicina es española, no inglesa, y eso parece convencerle de que puedo ser peligroso.
“Lo siento, pero se lo voy a confiscar”, me informa.
“Pero si esto lo llevo siempre en la cabina de los aviones”, le explico.
“Aquí tenemos un nivel de seguridad muy superior al de los aviones”, me replica con su mejor cara de sádico, acercando su cara a la mía.
La pregunta obvia era por qué necesitaban tal nivel de seguridad para proteger un cadáver, aunque fuera el de la reina, pero obviamente ese pedazo de disciplina que tenía enfrente no iba a entender la ironía. Me limité a musitar, con bastante mala leche pero una sonrisa: “Espero no morir esta noche de un infarto”. Entrenado como estaba para no hacer caso a un ser inferior, el uniformado ni se inmutó y recurrió a una respuesta de manual: “¿Tiene usted una receta médica?”. No, claro que no. Nunca me había hecho falta en 30 años de llevar un Trinispray en el bolsillo. Pasé sin Trinispray. Isabel II me esperaba en su catafalco (suponiendo que estuviera realmente dentro, claro) y yo tenía el camino libre para entrar en Westminster Hall y emocionarme ante la Historia.
Pero las casi nueve horas de cola y la estupidez de incautarme el Trinispray, obligándome a arriesgar mi vida por la reina simplemente porque así lo había decidido la estupidez o la incultura (o ambas cosas) de un gorila con demasiado poder habían disipado toda mi capacidad de emocionarme ante la Historia. Westminster Hall ya lo conocía, su disposición de esa noche ya la había visto por la tele y en lo único que pensaba era en que toda la pompa y la parafernalia británica me parecía en ese momento artificial y exagerada. Me paré educadamente ante el féretro, estuviera o no estuviera allí dentro la reina, pero por supuesto no incliné la cabeza. Ni levité. Cuando salía eran exactamente las 4:10 de la mañana. Habían pasado justo nueve horas desde que me había incorporado a la cola.
Con las calles cortadas a mil kilómetros a la redonda para peatones, autobuses, coches y taxis y con el metro cerrado hasta las cinco y media pese a que Londres cree ser la capital mundial del cosmopolitismo, el regreso a casa fue casi igual de épico. Pero no les voy a cansar con esos detalles.
El problema de residir en una ciudad que está viviendo un hecho histórico es que le entran ganas a uno de ser parte de esa historia. Ese es el ánimo que me llevaba en volandas el martes 13 de septiembre (sí, martes y 13) cuando decidí acercarme al palacio de Buckingham y fundirme con el pueblo británico, que...
Autor >
Walter Oppenheimer
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí