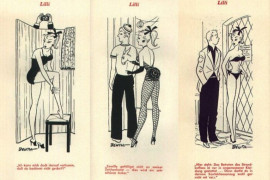Grabación de la película Cerrar los ojos. / Avalon
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
1. En El espíritu de la colmena (1973), el primer largometraje de Víctor Erice, una maestra de un pequeño pueblo de Castilla enseña a sus alumnas las partes del cuerpo humano mediante un muñeco llamado don José. Una a una, las niñas han ido poniendo en su sitio todos los órganos hasta que don José ya está prácticamente completo: ahora “puede andar, puede respirar, puede comer, pero… pero todavía hay algo muy, muy importante que no tiene”. Ese algo que a don José le falta, los ojos, se lo colocará Ana (Ana Torrent, la poseedora de una de las miradas más recordadas de la historia del cine), en un acto iniciático y fundante que simboliza el acontecimiento esencial de la película: el nacimiento de la mirada, y el modo en que nuestra capacidad de ver nos moldea y transforma.
En la filmografía de Erice, el aprendizaje de la mirada está ligado inextricablemente al cine, espacio de asombro, de descubrimiento y conocimiento; “país que no se encuentra en los mapas”, como dice la voz en off del propio Erice en La Morte Rouge (2006), el mediometraje que rodó sobre su primera experiencia como espectador y que, a través de las pistas documentales que proporciona, describiendo el impacto y espanto que a los cinco años le produjo la terrorífica película de Sherlock Holmes La garra escarlata, parece revelar el secreto núcleo autobiográfico de El espíritu de la colmena. Allí, el visionado de El doctor Frankenstein, de James Whale, no solo trae a la pequeña Ana el fascinante viento de la ficción (que, tanto en esta como en otras películas de Erice, se entrevera con la realidad en un trenzado complejo), sino también las herramientas para aprender a ver; para empezar a desarrollar una brújula ética opuesta a la de una comunidad hecha de secretos y silencios. También de secretos y silencios está hecho Agustín, la figura en el centro de El sur (1983; la segunda película de Erice, que adapta un relato de Adelaida García Morales), y para empezar a desvelarlos también será fundamental el cine: es al descubrirlo en uno, viendo una película protagonizada por la actriz Irene Ríos, cuando su hija Estrella empieza a desentrañar una madeja que, debido a la condición inacabada de El sur, queda suspendida en una irresolución tan incitadora como elocuente. El sol del membrillo (1992), por su parte, nace del empeño por mirar, por aguzar la vista para apresar en su fugacidad lo inaprensible, que comparten dos artistas: el pintor Antonio López, que trata de pintar la luz del sol sobre un membrillo, y el cineasta Víctor Erice, que trata de captar su proceso de trabajo con los medios de que dispone para aprehender la realidad. El cine, de nuevo, que queda expuesto en su tramoya cuando, cerca del final de la película, vemos a la cámara solitaria filmando un membrillero ya pelado.
En el marco de una trayectoria dedicada a estudiar el modo en que una mirada crece y se conforma, cuyos extraordinarios rigor y brillantez nacen de la exigencia de mantener esa mirada siempre alerta, atenta a las fulguraciones de una realidad que exige calma y espera para poder entregarse, el título Cerrar los ojos, el que Víctor Erice ha elegido para su primer largometraje en treinta y un años, puede traer un aroma de clausura, e incluso de renuncia, de claudicación. Y Cerrar los ojos, que vuelve al cine como tema, puede verse, sí, como el cierre perfecto de una trayectoria que adquiere ahora una redondez verdaderamente emocionante: el lugar donde convergen las líneas temáticas de toda una vida, donde desembocan los pecios de todos los proyectos truncados, que pueden por fin redimirse, y donde se enhebra un tupido tapiz de referencias internas que convierte la película no solo en un palimpsesto (un festín) para iniciados sino, sobre todo, en una especie de deslumbrante y coherente summa ericiana. Un regalo que se ha hecho y nos ha hecho un cineasta que parece haber logrado conjurar por fin algunos fantasmas, espantar algunas frustraciones, en una película que se alimenta de toda su obra, filmada y no filmada, y toda su experiencia, y que adquiere su verdadera dimensión (su dimensión mayúscula) vista a la luz que ambas proyectan.
Fotograma de El espíritu de la colmena (1973). / Víctor Erice
Y es que nada más lejos de la renuncia que un logro como este, broche de una filmografía en la que, por otra parte, Cerrar los ojos no ha sido nunca negativa, sino invocación. Al fin y al cabo, hacerlo era parte del ritual con el que Ana llamaba al espíritu en El espíritu de la colmena, pero también era lo que, emocionada, hacía Estrella en El sur mientras sostenía el péndulo de su padre muerto, en un último intento de conectar con las fuentes secretas de su poder. Hacerlo era condición de posibilidad para que, al final de El sol del membrillo, Antonio López localizara en un sueño la experiencia infantil en la base de una de sus obsesiones pictóricas más recurrentes, y era, en La Morte Rouge, la protección a la que el niño Erice recurría frente a la muerte. Cuando en Cerrar los ojos cierra los suyos un José Coronado prodigioso (ingresando en la galería de rostros que miran que despliega el cine de Erice, y convocando con su mirada y el temblor de su rostro toda la fragilidad de un personaje sorprendido y perplejo, cuya tímida alegría, casi se diría que infantil, brota de entre todo lo que ha perdido), no hay derrota en ese gesto, sino el ambiguo aleteo de una posibilidad: la de la restitución de uno mismo ante la luz perenne de la pantalla.
Cerrar los ojos puede verse como el cierre perfecto de una trayectoria que adquiere ahora una redondez verdaderamente emocionante
2. El cine de Víctor Erice, ya va dicho, va recalibrando las proporciones de “realidad” y “ficción” para encontrar el modo de que la primera destelle en la segunda. En los cuatro largometrajes que ha realizado hasta ahora parece advertirse un movimiento pendular entre ambas, al que Erice ha venido imprimiendo una velocidad creciente. Si en el primero de ellos, El espíritu de la colmena, la presencia de actores no profesionales (dos niñas, en concreto), cuyas reacciones espontáneas captura la cámara, permite recurrentes afloramientos de verdad en el marco de una película de ficción, en El sol del membrillo los porcentajes se intercambian: lo que recoge la cámara de Erice es lo que de forma natural sucede, solo ocasionalmente interferido por las mínimas situaciones que el director ha provocado o dispuesto, y por una voluntad estética y una organización del material que evidencian una voluntad que excede lo documental de forma muy notoria. El sur, su segundo largometraje, prescinde en cambio del sustrato de verdad de El espíritu de la colmena para abrazar una ficción más abierta (plasmada, eso sí, mediante una prodigiosa sensibilidad pictórica, lumínica y compositiva, que hace que las imágenes se muevan e interrelacionen en un plano lírico más alto que el de la narración), y se diría que Cerrar los ojos ahonda en esa veta.
Si en las entrevistas que concedió en su momento a raíz de la publicación de La promesa de Shanghái (su brillantísimo guión para una adaptación de El embrujo de Shanghái de Juan Marsé que quedó frustrada por problemas con el productor) Erice repetía, con comprensible tono de lamento, que La promesa pudo haber sido su película más popular, Cerrar los ojos (que ofrece, en su principio y final, vislumbres de una La promesa posible) parece recuperar esa voluntad. La película levanta una arquitectura narrativa quizá más clásica de lo habitual en su director, con estructura en tres actos incluida1, y se apoya en largos diálogos explicativos que contrastan con el laconismo cargado de fantasmas de El espíritu de la colmena o El sur. En una puesta en escena más sobria que en anteriores ocasiones, vertebrada sobre estilemas sencillos pero de una efectividad que proviene, también, de su condición identificablemente ericiana (como los planos/contraplanos, los primeros planos, los fundidos en negro, la cámara mayormente estática o el uso puntual, en el marco de bandas sonoras por demás escuetas, de canciones que se incardinan en escenas cuya resonancia emocional aumentan prodigiosamente), Cerrar los ojos cuenta la historia de Miguel Garay (interpretado por Manolo Solo), un director de cine que, tras la súbita desaparición de su actor principal, Julio Arenas (que encarna José Coronado), tuvo que abandonar el rodaje de su segunda película, La mirada del adiós. Reubicado en el sur, en la costa andaluza, donde lleva una vida modesta (en una trayectoria vital que no queda muy lejos de la del propio Erice), Garay aparecerá en el programa Caso abierto, que dedicará un episodio a Arenas en el que se emitirá la primera de las dos escenas de La mirada del adiós que llegaron a rodarse: un episodio que se convertirá en el primer paso del reencuentro de Garay con su propio pasado, y propiciará el desvelamiento de algunos de sus enigmas.
Y es precisamente esa primera escena de La mirada del adiós2 uno de los centros desplazados de Cerrar los ojos : una película dentro de la película que importa tanto a Erice como para colocarla al principio de la suya (y culminar su primera escena con su propia voz en off como narrador), propiciando un arranque enigmático que termina obligando al espectador a reubicarse. Esa importancia es consecuente con la plétora de alusiones y significados que despliega: inspirada en el cuento de Borges La muerte y la brújula, que Erice quiso adaptar a principios de los noventa, la acción sucede en “la quinta Triste-le-Roy” (que el director resitúa en Francia), en cuyo jardín la estatua del “odioso Jano bifronte que mira los ocasos y las auroras” aparecerá resignificada como símbolo doble del peso del pasado y la posibilidad de su superación. Pero los guiños más o menos epidérmicos al proyecto borgiano no distraen de lo que La mirada del adiós es: un vislumbre reelaborado de lo que pudo haber sido la frustrada La promesa de Shanghái3. Un proyecto en el que parecían converger una fascinación iniciática de infancia (la provocada por el visionado de El embrujo de Shanghái, de Josef von Sternberg, una película a la que se alude explícitamente en La mirada del adiós, a cargo de un director al que el propio Erice quiso homenajear en algunos tramos de El sur) con toda una línea de preocupaciones temáticas (el modo en que, en la novela de Marsé, la ficción popular anima con colores fantasiosos la sórdida realidad de la posguerra española, y la forma en que la niña Susana Franch envuelve con ropajes de leyenda la figura de un padre ausente encajan sin esfuerzo en los terrenos que exploran El espíritu de la colmena y El sur).
Desde que tuvo lugar la traumática cancelación del rodaje de El sur cuando la película apenas había llegado a su mitad, sobre el cine de Víctor Erice parecen planear ciertas ideas de imposibilidad y bosquejo que algunas de sus obras han tematizado o encarnado en sí mismas. Si El sol del membrillo es, en esencia, la crónica de un fracaso inevitable (el que se deriva de intentar captar a mano la fugacidad de la luz), transmutado en victoria por el arrojo mismo de la empresa, la serena aceptación de su fracaso y la tenacidad para emprenderla de nuevo, mediometrajes como La Morte Rouge o Cristales rotos proclaman de forma abierta su –respectivamente– “carácter inevitable de esbozo” y “pruebas para una película”. A la vez compendio y restitución, en Cerrar los ojos las ruinas imaginadas de La promesa de Shanghái4 son las primeras en comparecer en un largo desfile de ellas5. Vienen, algunas, de la propia trayectoria de Erice: así, por ejemplo, el viaje al sur, lugar de desvelamiento como tenía que serlo en su segunda película, a cuyos diálogos y posibilidades se alude aquí: los primeros los parafrasean los personajes de Lola San Román y Miguel Garay al afirmar que ellos, como Irene Ríos en El sur, tampoco han encontrado ese lugar del que nunca querrían volver; algunas de las segundas se rescatan en la escena de la fabulada desaparición de Julio Arenas, donde este se desvanece como en el cuento de Adelaida García Morales lo hacía el padre de Miguel, hermano sureño de Estrella, en la versión de su marcha que le habían contado: tras salir “una noche a pasear por la playa”, dejando solo “su gabardina mojada sobre una roca”.6
Fotograma de la película La Morte Rouge (2006). / Víctor Erice
Esa misma gabardina que llevaba Julio Arenas en la pantalla y fuera de ella la llevará después Miguel Garay7, tras sacarla de una de las cajas que contienen su pasado: cajas grandes con los rollos de una película inacabada; cajas pequeñas con los recuerdos de una vida. Cajas de puros, o de “dulce de membrillo”, que al abrirlas traen postales de mares antiguos (como las exóticas estampas andaluzas traían consigo el enigma de El sur en las cajas que en ella abría Estrella) que Garay y Arenas surcaron, juntos en el Destructor Rayo o solos como el Holandés Errante, hasta que un nuevo mar propició su encuentro. Un mar que en Cerrar los ojos parece tener un significado ambivalente, convocando viajes pero también naufragios: de Julio Arenas se dice que su condición enamoradiza lo convertía en “hombre al agua”, pero tras su posible incursión en, por decirlo con Melville, “la parte acuática del mundo”, que pudo llevarlo hasta China (el mismo lugar al que llevaban sus pesquisas al protagonista de La mirada del adiós), ha alcanzado una paz frágil frente al océano; Miguel Garay, “resto del naufragio” de una profesión amenazada, lo ha hecho a unos pocos kilómetros de distancia, frente a la playa, en la pequeña comunidad llamada, precisamente, Marina Rincón. En su doble periplo, hay también otras ruinas. Por una parte, las de la guerra civil y su herencia, a las que se alude aquí como se alude a ellas siempre en las películas de Erice: con una elegante ausencia de énfasis que ayuda a integrarlas en una trama que las trasciende, y cuya precisa datación temporal no desemboca en la reconstrucción histórica sino, acaso, en el rastreo de las huellas de la historia en la disposición anímica de sus personajes. Por otra, las de su profesión, de la que el personaje de Max, el asistente de Garay (al que interpreta Mario Pardo), se erige en bienhumorado custodio que aspira a preservarla hasta en el lenguaje: copiones y rushes se traen a colación para no perder lo que se nombra.
No es ruina sino icono, en cambio, icono hecho de ficción y realidad en proporciones variables, lo que en el centro de Cerrar los ojos emerge: la figura que los seguidores de Víctor Erice conocemos como “Ana”, y que se manifiesta a través de Ana Torrent de manera casi mediúmnica. Si en El espíritu de la colmena Ana se percibía como un asombrado corazón de verdad en el centro del relato, y en el cortometraje Ana, tres minutos (de nuevo, presidido por una mirada en primer plano8: la de Ana Torrent hablando a cámara desde su camerino justo antes de una función de Antígona) se nos presentaba en un registro verista saboteado por la aparición desautomatizadora de la propia pantalla, la Ana a la que encarna Torrent en Cerrar los ojos supone la revisitación adulta de un arquetipo ericiano: el de la hija de un padre lacónico, inaccesible, enigmático y al fin desaparecido; una hija a cuyos ojos, aquí, les ha sido sustraída una dimensión fundamental de esa figura paterna: su presencia, su imagen, sustituida por las imágenes de una pantalla. Para traer de vuelta al padre de Ana en Cerrar los ojos no basta el conjuro que la Ana niña repetía en El espíritu de la colmena: “Soy Ana, soy Ana”; y sin embargo, cuando Ana Torrent, cerca del final de la película, abre la puerta como allí abría la ventana y lo pronuncia, afirmando una identidad para recuperar otra perdida, no solo convoca un viejo espectro: también cierra el círculo de toda una carrera con una de las escenas más emocionantes de los últimos tiempos. El mismo círculo que cierra Miguel Garay, un director “creyente, pero no practicante”, como lo define Max, cuando se decide a seguir el consejo que al final de la película le da su amigo: “Haz lo que tienes que hacer. Hazlo de una puta vez”. Y lo que tiene que hacer Garay (lo que todos queríamos, sin atrevernos a soñarlo, que hiciera Erice, con cuyos cortos y mediometrajes nunca teníamos bastante) es volver a practicar para que vuelva de donde esté su amigo Arenas: para que su mirada, perdida cuando lo encuentra (“Lo que más me ha impresionado es su mirada cuando se ha cruzado con la mía. Me ha mirado como si yo fuera… nada”), vuelva a mirar al confrontarse con otra mirada distinta, única: la de la niña Judit en La mirada del adiós; la que proyecta, al lado de ella, su propio yo desde la pantalla, acaso el lugar donde reencontrarse.
Víctor Erice se ha dedicado durante 50 años al cine tal como siempre lo ha entendido: como un camino de conocimiento
En Cerrar los ojos, el enigma de Julio Arenas, el que trata de resolver Caso abierto y dota a los dos primeros tercios del filme de un sustrato serenamente genérico, se nos entrega, sin entregarse del todo, en un tramo final que se diría en parte deudor, quién sabe si azaroso, del de Soldados de Salamina, de Javier Cercas; pero cuando en una sala de cine de pueblo9, al terminar La mirada del adiós, vemos todo lo que hay en unos ojos10, Víctor Erice supera el que, en sus propias palabras, supone “uno de los desafíos” que entraña la película: lograr “el tránsito del enigma al misterio, [que es] una categoría superior al enigma”.
A apresar ese misterio, a iluminar las sombras de sus contornos inasibles, se ha dedicado Víctor Erice durante 50 años, aprendiendo a mirar y mirando para aprender, al cine tal como siempre lo ha entendido: como un camino de conocimiento. Acompañarlo por él hasta Cerrar los ojos, el largometraje que no nos habíamos permitido esperar, no solo ha sido un placer; también ha sido un privilegio.
—-------
Notas:
1. Y que, como sucedía en el caso de El sur, proviene a la vez de la convicción y la negociación: mientras que en la entrevista que concedió recientemente al programa Historia de nuestro cine, de Televisión Española, Erice afirmaba que había que evitar que las imágenes cedieran en exceso a un preciosismo pictórico que podía poner en riesgo su valor dramático y narrativo, coagulándolas indeseadamente como consideraba que sucedía en algunos tramos de sus primeras películas, en la entrevista que concede a Carlos F. Heredero en la revista Caimán. Cuadernos de cine de octubre de 2023 afirma que «sacar adelante este proyecto significaba pasar por el protocolo del guión. Especialmente de cara a RTVE, el ICAA, etc. […] Cerrar los ojos, en algunos de sus pasajes, se aplica a lo que suele a veces entenderse —por los especialistas— como convencional. Que, en definitiva, a pesar de las apariencias, no va dirigida preferentemente a los cinéfilos de una cofradía (la de Víctor Erice, en el supuesto de que exista), sino a un espectador más común. Y una de las razones de que haya adoptado esa estrategia tiene mucho que ver, insisto, con la posibilidad de que la película lograra encontrar la financiación imprescindible para el rodaje. Cerrar los ojos estuvo a punto de no hacerse. RTVE no la consideró, en una primera instancia, merecedora de una compra de los derechos de antena».
2. A la que Miguel Garay define como «una película más bien clásica, de aventuras», con una modestia que es también sentido de pertenencia y reconocimiento de una tradición: la de El doctor Frankenstein y Sherlock Holmes, sin ir más lejos, pero también la de Robert Louis Stevenson, cuyas palabras iban a cerrar El sur en boca de Fernando Fernán-Gómez, que terminaba la película leyendo un fragmento de En los mares del sur.
3. Los homenajes a Marsé de Cerrar los ojos no se quedan en esta adaptación abreviada: en la película, el protagonista le compra en la Cuesta de Moyano un ejemplar de Caligrafía de los sueños a una librera que encarna Berta Marsé, la propia hija del escritor. Un libro, por cierto, que el personaje se llevará al sur, donde encontrará a alguien que, perdido en el sueño de la desmemoria, tiene por todo libro un cuaderno de caligrafía.
4. Unas escenas, por cierto, que figuraban en la primera versión del guion de La promesa de Shanghái, pero finalmente acabaron guardadas en un cajón, y en las que Erice huía de lo que siempre molestó a Marsé en sus adaptaciones al cine: la literalidad sin inventiva.
5. Las ruinas es, precisamente, el título de la primera novela de Miguel Garay, con la que cosechó un éxito que en el tiempo del relato ya resulta de lo más lejano.
6. Las referencias a El sur en Cerrar los ojos no acaban aquí: no parece casual que fuera su segunda película la que Miguel Garay tuviera que dejar a medias; tampoco lo parece que uno de los nombres que el amigo y vecino de Garay contemple para su hija sea Estrella, o que Erice, siempre comedido en los movimientos de cámara, opte por el travelling para avanzar desde la cabecera de una mesa repleta de gente, como hizo en la icónica escena del pasodoble de aquella película (película que se abría, por cierto, con la luz del sol entrando progresivamente por una ventana, en un plano que recuerda al que en La mirada del adiós nos descubre el interior de Triste-le-Roy).
7. Garay y Arenas, dos caras (como los dos rostros de Jano) de una misma moneda, alcanzan un momento de singular convergencia precisamente a partir de la ropa: de las camisetas manchadas de pintura que, después de haber estado encalando una pared, ambos llevan mientras comen en un comedor público, abismados en una abstracción que tiene algo de felizmente infantil.
8. Como dice John Hopewell, citado por Carmen Arocena en su libro Víctor Erice (Cátedra, Madrid, 1996), al respecto de El espíritu de la colmena, «Erice (siempre) filma los elementos míticos clave […] de frente […] Esta […] bidimensionalidad dota a estos elementos de una presencia casi totémica». La afirmación identifica un rasgo de estilo al que Erice ha ido recurriendo a lo largo de toda su carrera.
9. La imagen de la pantalla blanca de un modesto cine vacío trae resonancias de El espíritu de la colmena, que se ven reforzadas cuando uno de los personajes revela que el fundador de la sala empezó «llevando el cine por todas partes»: una alusión a los orígenes del medio que engrana a la perfección con el cuadernillo que Miguel Garay rescata de una de sus cajas, y que permite vislumbrar «La llegada del tren» de los hermanos Lumière al mover sus páginas rápidamente. La primera película de Erice sobrevuela también otros tramos de Cerrar los ojos: los que, en el interior de una finca de Segovia, la habitación de un chambao o la celda de un sanatorio, están bañados por la luz ambarina de El espíritu, pero también los que corresponden al primer avistamiento de Gardel, al que Miguel Garay y la cuidadora Belén (María León) vislumbran desde un azotea o balcón, el lugar de las búsquedas en el debut de Erice, o el protagonizado por el actor Juan Margallo, que allí interpretaba al fugitivo y aquí hace lo propio con un neurólogo.
10. Los de Ana y su padre, los de Miguel Garay y su asistente, pero también, en la película que todos ellos contemplan, los de Judit y el detective que la persigue para restituirla a su padre moribundo: ojos que, a veces, rompen la cuarta pantalla para sacudirnos e interpelarnos.
1. En El espíritu de la colmena (1973), el primer largometraje de Víctor Erice, una maestra de un pequeño pueblo de Castilla enseña a sus alumnas las partes del cuerpo humano mediante un muñeco llamado don José. Una a una, las niñas han ido poniendo en su sitio todos los órganos hasta que don...
Autor >
Marc García García
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí