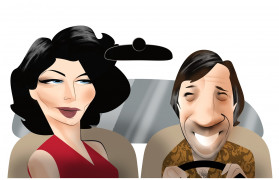malas compañías (V)
Almodóvar vs. Boyero: desmadres paralelos
El director y el crítico han protagonizado uno de los largometrajes más apasionantes del cine español contemporáneo
Miguel Ángel Ortega Lucas 9/05/2024

Pedro Almodóvar y Carlos Boyero. / El País YT
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
“La felicidad consistiría en decir siempre la verdad y que nadie sufriera por ello”, dijo alguien que lamentamos no ubicar ahora. No; la felicidad no consistiría sólo en tal cosa. Pero cierto que viviríamos todos más tranquilos si nadie tuviera que sufrir por escuchar nuestras –en ocasiones insufribles– confesiones; o por aguantar las de otros. Claro que la capacidad de sufrimiento resulta, en muchos casos, directamente proporcional al peso que damos a las opiniones ajenas.
“Cada vez que alguien se me acerca y me dice ‘voy a ser sincero contigo’, sé que va a sacar un bate de béisbol y me va a hacer papilla”. Sí podemos ubicar al autor de esa última frase: la dijo el director de cine Fernando Trueba en El crítico (2022), película documental sobre un viejo conocido suyo, Carlos Sánchez Boyero. Un sujeto, éste, biológicamente incapacitado para decir que algo le gusta cuando no le gusta, y viceversa. Ambos se conocieron hace cincuenta años en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Trueba recordaba el impacto que le causó Boyero nada más verlo aquel primer día de clase de 1972: “¡Coño, qué alegría, uno más feo que yo!”, pensó de súbito, con inevitable (sincero) alborozo. De inmediato se dio cuenta también de que era más chulo que un ocho. Por cortesía –por esa necesaria omisión de sinceridad que a veces llamamos cortesía–, Trueba no le dijo a Boyero ninguna de esas dos cosas; prefirió hacerse amigo suyo. Pero siempre nos quedará la duda: qué le habría respondido éste en caso contrario. Quizás –quién sabe– hubieran tardado aún menos en dejar el aula para irse a beber a la cafetería: encantado, Boyero, de dar tan rápidamente con un cómplice en el sincericidio (“mi semejante, mi hermano”).
Porque a Carlos Boyero (1953), la persona y el personaje –no hay divisoria posible– que acabaría siendo El Crítico de cine más influyente de España –amado y odiado a partes simétricas españolas–, no le interesaban las clases, no le interesaba la “comunicación audiovisual”, no le interesaba casi nada el mundo que le había tocado vivir. Y si le interesó el tal Trueba fue porque le demostró muy pronto que sabía de cine: la ventana mágica por la que Carlos Boyero huiría del frío durante toda su vida, soñando que ninfas con la efigie de Lauren Bacall le llevaban al este del Edén sobre una nube de opio, con banda sonora de Van Morrison y dirección de Martin Scorsese.
A Carlos Boyero le interesaban muchas cosas en realidad, pero éstas tenían muy poco que ver con el régimen llamado Realidad: le interesaban el cine, la literatura, la música, las drogas, el alcohol, el póker, los amigos, las novias y las juergas que incluyeran, a poder ser, todo lo anterior. Con un matiz radical: no aspiraba a profesionalizarse en ninguna de ellas. No quería ser, como Trueba y sus compadres de clase, director ni actor ni guionista de cine; no quería ser periodista ni escritor, y si llegó a ser un híbrido entre estos dos últimos (y ninguno de ellos a la vez) fue por pura inercia, por talento natural y porque empezaron a pagarle. Por no querer, no quería ni ser joven suicida de prestigio. Decía a los veinte años lo mismo que dijo luego siempre en los periódicos: aspiraba a ser Nada. Su modelo filosófico era Bartleby, el escribiente de Herman Melville, cuyo código vital reza: “Preferiría no hacerlo”. Hubiera formado colosal pareja con otro espécimen de su generación, Michi Panero; o –quién sabe– hubieran acabado a hostias a los diez minutos (“mi semejante, mi hermano”).
Boyero también conoció de primera mano la mala educación: en el colegio de curas escolapios que hubo de padecer en la Salamanca de su infancia –“esos cuervos pederastas”, que nunca se le acercaron–, del que le acabaron echando por levantisco. Por otra parte, conoció la bondad gracias a su madre y su tía, “seres inocentes y generosos”. Con el padre no se llevó nunca y lo mató rápido, empezando por quitarse su apellido de la firma.
A Pedro Almodóvar Caballero (1949), la persona y personaje que acabaría siendo el director de cine español con mayor impacto internacional durante décadas, también le interesaron de jovencito la literatura, las juergas y los psicotrópicos de vario espectro. Pero tuvo claro muy pronto lo que quería ser: El Director de Cine Pedro Almodóvar. No es difícil imaginarse a la comadrona manchega diciéndole a su madre, nada más nacido: “Enhorabuena, Paca; has tenido un Pedro Almodóvar de tres kilos y medio”. Porque Pedro Almodóvar, como sabe todo el mundo, nació en La Mancha, en el pueblo de Calzada de Calatrava, aunque su familia se trasladaría varias veces antes de recalar en Madrid (él hizo el bachillerato en Cáceres). Da lo mismo: casi toda España era dura, áspera y taciturna por entonces; como esos paisajes castellanos descritos por Azorín y compañía, a los que tanto les “dolía España”. Al joven Almodóvar también le dolía, pero por la vía opuesta: la de la nostalgia del futuro. De modo que el cine sería para él un trampantojo en tecnicolor por el que escapar de aquel régimen llamado Aburrimiento, cabalgando faunos con la efigie de Marlon Brando hasta la fiesta interminable de una ciudad no inventada todavía.
Pongamos que se llamaría Madrid. Pero Madrid había que fundarla. El Almodóvar que aterrizó en ella a los dieciocho, a finales de los ‘60, Franco aún vivo, para acabar currando en Telefónica, tenía en el fondo una visión que iba más allá de hacer cine, de convertirse en director cine estrella: vengarse de lo no vivido. Le estaban robando la Modernidad en la que media Europa y Estados Unidos se andaba revolcando, a años luz del aperturismo de bikinis suecos con López Vázquez de por aquí. Así que no iban a robarle también la Movida madrileña, porque iba a inventarla él.
Más allá de sus dotes cinematográficas –sobre lo cual hay casi tantas opiniones como personas censadas en el país–, lo que jamás podrá negársele es eso que llaman olfato; en su caso, el talento para intuir el tren que se viene y subirse de los primeros a la locomotora, y establecer itinerario. España clamaba por quitarse de encima la mugre, las sotanas y la miseria moral franquista, y él iba a encabezar esa batalla. Por una parte, creando películas trituradoras de tabúes, con monjas heroinómanas y homosexuales haciendo de homosexuales. Por otra, blandiendo una bandera de pelos de colores en las noches madrileñas, subiéndose a cualquier escenario y triturando eso que llamaban (ya no existe) sentido del ridículo: transmutando la frivolidad en arte y ensayo. Mientras otros hacían la Transición, él diseñaba la Transgresión, erigiéndose en el Andy Warhol del underground de Malasaña. Así, más de cuarenta años después de aquello, un episodio icónico de lo que llamaron “movida madrileña” sigue siendo un vídeo cutre en que Almodóvar canta junto a Fabio McNamara en un tugurio algo parecido a una canción, en un idioma que quiere parecerse al inglés.
El precio a pagar por decir lo que se piensa puede ser muy alto, pero a Carlos Boyero empezaron a pagarle cada vez más por hacer eso mismo
Ya estaban ahí, con armas, bagajes y purpurina: lo que Carlos Boyero ha llamado, con infinitas variables, “la insoportable tribu de los moderrrnosss”. Boyero, que empezó escribiendo crónicas noctívagas en La guía del ocio –gracias a su amigo Trueba precisamente–, y que tuvo allí sus primeros problemas por decir lo que pensaba de los estrenos de cine, sin filtro alguno, pasó luego a Diario 16, dirigido por otro gran talento para el olfato llamado Pedro José Ramírez. El idilio entre estos dos también daría para capítulo, teniendo en cuenta que fueron casi veinte años de relación profesional, prolongada luego en el diario El Mundo: si Boyero podía perturbar los intereses de Ramírez con sus opiniones, si éste lo quiso matar más de una vez por comprometerle a él o al periódico, jamás llegó la sangre a ese despacho, porque Ramírez prefería tenerlo como quebradero de cabeza dentro que tenerlo fuera, divirtiendo a la oposición. Así acabara llamando de todo a Jesús Gil, a Florentino Pérez y al Santo Padre romano.
El precio a pagar por decir lo que se piensa puede ser muy alto, pero a Carlos Boyero empezaron a pagarle cada vez más por hacer eso mismo. Diario 16 publicó por fascículos, entre los años 1986 y 87, una muy completa Historia del cine con firmas expertas entre las que figuraba él. Escribiendo ya a los treinta años con igual pulso que a los setenta.
Del clásico Derzu Uzala de Akira Kurosawa decía: “Como todas las grandes películas, no es codificable, encuadrable, y analizarla resulta tan fatuo como inútil. Pertenece al reino de la emoción, de las sensaciones, del afecto inmenso hacia los personajes que cruzan la pantalla, de comprender y admirar una conducta pura y vital”.
De El halcón maltés de John Huston: “En ese universo de villanos sardónicos y codiciosos, con mano de seda y guante de acero, las fidelidades no existen o tienen un precio; el amor es bronco, desconfiado y oportunista; la noche, definitivamente negra; la ética, un concepto obsoleto”.
Del inclasificable Sam Fuller: “Ha pasado malas rachas, ha sufrido el sarcasmo y la infravaloración de la crítica de su país, pero los dioses, a pesar de cruzarle permanentemente los cables, no han conseguido destruirle”.
De la actriz Romy Schneider: “Su recuerdo, las últimas imágenes, van asociadas a la palabra tragedia, a una mujer maravillosa que no pudo soportar las excesivas puñaladas, el machaqueo casi continuo con que le castigó la vida. En ese rostro, en esa mirada y en esa sonrisa existía capacidad comunicativa, luz, sensualidad, deseo y voluntad de plenitud”.
Boyero ha cimentado una trayectoria sobre la base de una concepción personalísima del cine, y de cualquier cosa de la vida de la que hable
La única forma que conocía y conoce ese crítico de comprometerse con lo que ve, y comprometer a quien luego le va a leer o escuchar, es confesar en carne viva su experiencia como espectador (como espectador de vasta cultura fílmica que sabe transmitir magníficamente lo que siente y piensa, cabe añadir). Es decir: ser él mismo. Que es exactamente por lo que le han admirado y pagado tanto; y también por lo que tantos no pueden verle a él.
Que es exactamente por lo que tantos admiran a Pedro Almodóvar, y por lo que tantos no pueden verle tampoco. Resulta que en ese mismo coleccionable de Diario 16, años 86-87, Almodóvar escribió un comentario sobre Lo que el viento se llevó. Titulado Escarlata O’Hara, una manchega perfecta, empezaba diciendo:
“Los que piensan que La ley del deseo es una película autobiográfica se equivocan. La que habla de mí estaba hecha mucho antes… Se llama Lo que el viento se llevó. El personaje que me representa no es Mummy, como dirían los malintencionados, sino Escarlata, un carácter capaz de sacar leche de una alcuza. Si se contempla con atención (cosa difícil, porque la película emociona tanto que no hay modo de verla con otros ojos que con los del corazón) resulta fácil adivinar en Escarlata un personaje masculino, interpretado por una mujer”.
Seguro que “resulta fácil adivinar en Escarlata a un personaje masculino”: siempre que uno sea Pedro Almodóvar; así como sólo Pedro Almodóvar sería capaz de ver en Escarlata O’Hara a “una manchega perfecta”. Pero es que, convenza o no su planteamiento, esto es justo lo que le hace ser Pedro Almodóvar: único en el mundo entero en su visión del cine, de Escarlata O’Hara y de sí mismo. También le convierte en alguien que, según su propio método de ver “con los ojos del corazón”, suscribiría sin problemas estas líneas para describir Lo que el viento se llevó: “Pertenece al reino de la emoción, de las sensaciones, del afecto inmenso hacia los personajes que cruzan la pantalla, de comprender y admirar una conducta pura y vital”.
No se puede chantajear a la emoción, por mucho que se pretenda silenciarla. Ninguno de estos dos individuos que tratamos han podido ni querido hacerlo nunca; pagando en cada caso sus precios, más o menos intangibles. Pedro Almodóvar ha cimentado una carrera insólita –por lo que hace y por cómo repercute lo que hace– sobre la base de una concepción personalísima del cine que puede entusiasmar o puede dar alergia; difícil la media tinta. Carlos Boyero ha cimentado una trayectoria insólita –por lo que dice y por la cantidad de gente en que influye lo que dice– sobre la base de una concepción personalísima del cine, y de cualquier cosa de la vida de la que hable, que puede seducir o puede repeler; casi imposible la media tinta. Estaban condenados a desencontrarse como la pura némesis que son uno de otro. Pero es que, como razonaba Dustin Hoffman en Hook: “¿Qué sería de este mundo sin el Capitán Garfio?”.
El Nunca Jamás de cada uno de ellos estaría incompleto de alguna forma sin el otro, porque sólo alguien con ciertos humos es capaz de bajar los humos a otro que fuma con igual ímpetu (“–Me desprecias, ¿verdad, Rick? –Si tuviera tiempo de pensar en ti, quizás.”). Algo que Boyero ha reprochado con cada vez más convicción, según se sucedían películas almodovarianas irrelevantes para él, es esa capacidad de la que hablábamos para marcar itinerario: “Ese señor tan aclamado como sobrevalorado llamado Pedro Almodóvarrr”. “Genio del marketing” ha dicho de él más de una vez, siendo esto último incontestable.
Cabe recordar lo que el propio Almodóvar decía de sí mismo al identificarse con Escarlata O’Hara: “un carácter capaz de sacar leche de una alcuza”
No sabemos quién le pudiera conocer en Hollywood en 1989, cuando Mujeres al borde de un ataque de nervios logró nominación en los Globos de Oro y luego en los Oscar a Mejor Película Extranjera, y es lógico que fuera por motivos propios (también premiaron ese guion en Venecia). Se llevó su primer Oscar en el 2000 por Todo sobre mi madre. Más digno de reseñar es lo ocurrido en 2003: la Academia española del Cine había llevado a la preselección de los Oscar Los lunes al sol, de León de Aranoa, y no Hable con ella, de Almodóvar. Pero Almodóvar (que se llevó rebote importante por eso) sí fue nominado en los Oscar por cuenta propia, en las categorías de Mejor Guion (que ganó) y Mejor Director. Es decir: los complejísimos resortes por los que la Academia de Hollywood decide a los ungidos de cada año, bendijeron por dos veces ese año a un director no nacido allí. No entramos a cuestionar los méritos de Hable con ella. Pero cabe recordar lo que el propio Almodóvar decía de sí mismo al identificarse con Escarlata O’Hara: “un carácter capaz de sacar leche de una alcuza”. (…Por cierto: ¿qué carajo es una alcuza?)
En 1993, cuando el editor Manuel Arroyo se empeñó en traer a una casi olvidada Chavela Vargas a cantar en la Sala Caracol de Madrid, y viendo que a falta de una semana no había reservado nadie, pidió a Almodóvar que la presentara: problema de aforo resuelto. También se la llevó luego a presentarla en París. (Reconózcanse los créditos que correspondan al manchego por ese regalo universal).
Después del roce con la Academia de aquí en 2003, y de que en 2004 Mar adentro, de Amenábar, barriera en los Goya ante La mala educación, Almodóvar entró en modo me enfado y no respiro con “la gran familia del cine español”, y sólo volvió a respirar del todo cuando Álex de la Iglesia le pidió por favor, por favor, que fuera a presentar un premio en la gala de 2010. Hacía rato que sus películas eran sistemáticamente respaldadas en los premios ingleses, franceses y lapones, amén de su idilio americano; había sido distinguido con el Príncipe de Asturias de las Artes en 2006 (a Serrat se lo han dado ahora) y casi siempre ha sido nominado en los Goya, a pesar de lo cual ha tenido perenne sospecha de conspiración cainita: “Ser director de cine en España es como ser torero en Japón”, dijo alguna vez. Mientras, la ganadería Polanco le ha dedicado 14 portadas, catorce, de El País Semanal desde finales de los ‘80: cada vez que ha estrenado, o no. De manera que nadie se quedara sin saber que había película nueva de Pedro Almodóvar, o que nadie se olvidara de que sigue ahí. (Existe otra serie por fascículos, publicada por El País en 1992: Los mil protagonistas del siglo XX. Ahí está Almodóvar, 43 años entonces, junto a los Hermanos Marx, Ingrid Bergman y Buñuel, entre otros.)
Glosamos todo esto por dos razones. Una, los motivos de mosqueo de Boyero. Dos: que, efectivamente, Almodóvar debió de jurar en algún momento de su juventud, como Escarlata O’Hara, que jamás volvería a pasar hambre, y cualquier atisbo de lo contrario le pone nervioso. Donde ponemos hambre, póngase reconocimiento inequívoco universal. Sin ironías ya: basta ver hasta qué punto el abandono, la pérdida, es piedra angular de sus películas más perdurables (Todo sobre mi madre; Volver), hasta qué punto el abuso truculento de poder se repite en variadas y siniestras formas (La mala educación; La piel que habito), para darse cuenta de que este hombre ha seguido toda su vida lidiando con sus emociones más viejas, más en carne viva. Ésas con las que, para bien y para mal, se hace luego una obra de autor, con la autobiografía desperdigada y cifrada en cada paso del camino, porque la herida es la pintura con que se plasma el cuadro. [Sus recientes lágrimas a causa de la carta abierta del presidente Pedro Sánchez se han tomado a chufla, pero es de creer que eran sinceras: esa “hipersensibilidad” que le “debilita frente a cualquier emoción”.]
Cada uno a su modo, Almodóvar y Boyero siempre han estado solos; combatiendo el ruido y la furia en una partida cada vez más arriesgada con su propia sombra
Quizás a esta luz pueda explicarse mejor su estallido final contra Boyero cuando éste puso a parir Los abrazos rotos, estrenada en mayo de 2009 en el Festival de Cannes: “Lo que observas y lo que oyes te suena a satisfecho onanismo mental. Y no te crees nada, aunque el envoltorio del vacío intente ser solemne y de diseño”; etcétera. Fue la gota que colmó su alcuza. Almodóvar pidió a la dirección de El País, más o menos implícitamente, la cabeza de Boyero (y de paso también la de su redactor jefe y amigo Borja Hermoso, al que llamó “macarra”). Pero no fue el primero. Medio año antes, en una carta al director de El País, más de cien firmas del ámbito de la crítica cinematográfica habían acusado a Boyero de “faltar a su deber como informador” por su cobertura del Festival de Venecia de 2008. Boyero confesó en un artículo que no había tenido más remedio que levantarse de la sala, después de hora y media, padeciendo una película iraní en la que sólo se mostraban caras mirando a cámara; aún faltaba otra hora y media idéntica de metraje. [Más allá de sus formas, quienes acusan a Boyero de no argumentar racionalmente lo que opina de las películas se equivocan: lo que sucede es que su estilo eclipsa muchas veces sus conocimientos técnicos. De Ersu Usala –“analizarla resulta tan fatuo como inútil”– decía unos párrafos más tarde: “Kurosawa y su fotógrafo consiguen que los lagos estén helados, que los colores parezcan reales, que el ruido del viento amenace los oídos, que los planos duren el tiempo exacto para explicar las emociones”. Cosa distinta es que los árboles no dejen ver ese bosque.]
Otro amigo suyo, el poeta y periodista Antonio Lucas, ha dicho que Boyero no ha dejado de hacer durante décadas una suerte de autobiografía dispersa en los periódicos. Tiene razón: la tinta es también sangre con que se pinta un autorretrato en blanco y negro, y en Boyero no puede haber separación entre lo que vive como espectador, oyente y lector, y lo que vive como autor de su propia vida. Escribía hace cuarenta años sobre Humphrey Bogart, por ejemplo: “Transmitió estilo, estados de ánimo compartidos, chulería trágica y desesperanzada, rebeldía y fortaleza. Era mordaz y podía ser grosero, amigo de sus amigos (…) Lúcido para bordear la autodestrucción y alejarse de ella cuando encontró una porción de sus sueños”. Escribió, por ejemplo: “Solo ante el peligro es tristemente demostrativa de que los valientes siempre están solos”. Pero alguna vez ha confesado que el verdadero héroe es el Jack Lemmon de El apartamento: la solitaria valentía del que sabe perder con dignidad.
Quienes le vimos fumar a solas alguna vez –en la escalera de incendios de la antigua redacción de El Mundo, cuando nosotros los de ahora éramos becarios; sin atreverse uno a romper aquel silencio de humo– podíamos intuir la ternura supurándole el cigarro. Y que esa “nada” a la que aspiró siempre se parecía mucho en realidad a la del Álvaro de Campos de Fernando Pessoa:
No soy nada.
Nunca seré nada.
No puedo querer ser nada.
Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo.
Cada uno a su modo, con caracteres disímiles, con estilos irreconciliables, de una forma soterrada pero radical, Pedro Almodóvar y Carlos Boyero siempre han estado, de alguna forma, solos; combatiendo el ruido y la furia en una partida cada vez más arriesgada con su propia sombra. Comprobando ambos, al pasar las décadas, que ningún laurel, ninguna fama, ninguna juerga interminable, ninguna ninfa o fauno de los bosques serán nunca suficientes para suplir el esplendor perdido en la hierba. A los dos les supura la orfandad por los ojos de quienes, siendo alguien, preferirían seguir atesorando todos los sueños del mundo.
“La felicidad consistiría en decir siempre la verdad y que nadie sufriera por ello”, dijo alguien que lamentamos no ubicar ahora. No; la felicidad no consistiría sólo en tal cosa. Pero cierto que viviríamos todos más tranquilos si nadie tuviera que sufrir por escuchar nuestras –en ocasiones insufribles–...
Autor >
Miguel Ángel Ortega Lucas
Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí