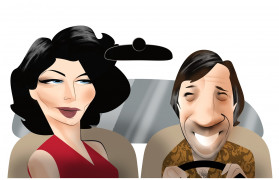MALAS COMPAÑÍAS (IV)
Chaplin vs. Hitler: el arte o la barbarie
El cómico y el dictador trazaron caminos opuestos, pero resonantes, desde dos infancias desoladas
Miguel Ángel Ortega Lucas 17/03/2024

Adolf Hitler y Charles Chaplin. / Luis Grañena
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Nacieron con cuatro días de diferencia, a muchas ciudades de distancia, de linajes remotos entre sí; pero ambos parecieran compartir un origen común, una misma patria que podríamos llamar El Frío. Luego, cada cual tomó el camino contrario, dándose las espaldas. Como ilustrando dos formas adversas de conjurar el infierno.
Un infierno helado, cabe subrayar. Charles Spencer Chaplin nació antes, el 16 de abril de 1889, en Londres. Es dato oficial, aunque cierta hipótesis, o leyenda, sugiere que fuera alumbrado en un campamento gitano en los alrededores de Birmingham. Al parecer una bisabuela paterna procedía de una de esas estirpes nómadas, y el propio Chaplin se sentía orgulloso de ello, cual si augurase su futuro artístico y el de sus padres, Charles y Hannah, ambos actores de music-hall. A pesar de que su padre fuese alcohólico y dejara el hogar cuando él apenas tenía tres años –no tardaría en morir–, de que su madre estuviera psicológicamente malherida, y de verse muy pronto viviendo con ella en un asilo de caridad.
Adolf Hitler nació el 20 de abril del mismo año en Braunau am Inn, muy próxima a Linz, en la Austria del todavía Imperio Austrohúngaro, en una familia de clase media. De una madre insondable, Klara, y de un padre brutal, Alois –primos éstos entre sí–, nada orgulloso de su origen: su verdadero padre jamás le reconoció. Cuenta otra leyenda que la abuela paterna de Adolf, Anna, trabajó de criada para uno de los barones Rothschild; que éste mismo o alguien de su entorno –judíos en todo caso– pudo ser el padre del niño que naciera de ella, Alois. Pero Alois sólo fue reconocido por el hombre –nada nobiliario– con quien se casó Anna posteriormente, llamado Johan Hiedler, y sólo cuando Alois tenía ya 40 años. Fuera o no cierto esto, Alois –que trocó Hiedler por Hitler– transmitió a cucharadas a sus hijos la bilis de rencor contra “los judíos”, como apartado de una instrucción basada en el maltrato maníaco. Para cuando Adolf nació, varios hermanos anteriores habían muerto. Después morirían otros dos que le siguieron. Entre tanto, era frecuente que el padre le azotara. Y no sabemos cuántas cosas más.
Ni el maltrato ni la miseria ni las muertes de niños eran cosas extraordinarias en esa época. Pero es preciso enfatizar El Frío: dos niños expuestos desde el origen a la injusticia, la humillación y la violencia, cada cual en su registro. Dos niños castigados sin causa, de manera arbitraria, que es como todos los niños interpretan los golpes siniestros de la vida, de la muerte y de los adultos. Con una variante crucial: Chaplin tuvo que hacerse cargo de su madre, quebrada emocionalmente, hasta decidir su internamiento definitivo en un psiquiátrico, siendo él apenas púber. Hitler tuvo una madre sobreprotectora debido a tantos hijos muertos a su alrededor; no sabemos hasta qué niveles de obsesión con él. Él la adoraba en la misma proporción a la que odiaba al padre.
Hay dos estampas, lejanas en el tiempo y el espacio, que parecen querer hablar aquí. Una es la del pequeño Charlie Chaplin, de cinco años, salvando a su madre de un abucheo en plena escena; irrumpiendo desde bastidores para paliar la humillación de una mujer que padecía serios problemas nerviosos. Otra es la de Hitler, ya adulto, confesando su atracción por la Medusa pintada por Franz von Stuck, cuya mirada alucinada convierte a los hombres en piedra: decía recordarle a los ojos de su madre. (Pero esos ojos congelados son los que él mismo heredó; casi exactos.)
Chaplin tuvo que hacerse cargo de su madre, quebrada emocionalmente, hasta decidir su internamiento definitivo en un psiquiátrico
Los dos niños quisieron ser artistas. Con una tendencia sincera a la vida disoluta, por parte de Adolf, que hace aún más asombrosa su deriva posterior. Chaplin ya era actor desde la cuna, dotado de un talento cómico que le hizo ganar su primer contrato en la compañía Frohman con trece años, girando desde entonces por toda Inglaterra. Para el austríaco, esa vía se reveló tortuosa. A pesar de que la muerte del padre le liberó en más de un sentido, pues pretendía que siguiera sus pasos como funcionario de aduanas, sus aspiraciones se frustraron una y otra vez. No logró ser aceptado en la academia de Bellas Artes de Viena, ni como potencial pintor, ni como arquitecto por haber dejado sin terminar la escuela. Rondando los veinte años, y recién muerta su madre, llegó a vivir como un bohemio sin propósito, durmiendo en hospicios para mendigos, con una indiferencia por todo muy parecida a una depresión abisal. Pero en 1914, cuando ya cumplía los veinticinco, sucedió algo definitorio, para él y para el mundo.
Sucedió lo que se llamó entonces la Gran Guerra, ya que no había antecedentes de un conflicto con tantos agentes implicados y con tal arsenal militar. Hitler dio un giro absoluto. El clochard tarumba se convirtió en un enamorado del ejército, con un ardor patriótico por el Imperio que le valió alguna medalla, pues también se desvivía haciendo favores sin cuento a sus superiores, lamiéndoles las botas casi de manera literal –primer indicio del que aspira a que un día se las laman a él–. Pero con un ardor que no podía ser fingido: de alguna forma, el artista frustrado había encontrado una vía de redención en el dudoso arte de la guerra.
El vagabundo Charlot fue la epifanía de Chaplin, como si todas las piezas de su vida encajaran al fin en un mandala exacto
Y se da en esta misma fecha una coincidencia fascinante, a algunos miles de kilómetros de Europa y cruzando el Atlántico. Porque también fue en 1914, ya actuando en Estados Unidos para otra compañía, cuando Charles Chaplin alumbró –de esa manera sonámbula, no exactamente consciente, con que se suelen hacer las cosas más decisivas– al legendario personaje de Charlot. Charlot es como se conoció en distintos países de habla hispana a esa creación (también “Carlitos”; derivaciones de Charlie). Pero en realidad el personaje, cuya presentación en pantalla se dio en dos películas prácticamente simultáneas –Extraños dilemas de Mabel y Carreras sofocantes–, era esencialmente… un vagabundo.
Los vagabundos no suelen tener nombre para el común: son el loco fundacional de todos los caminos. De ahí que Chaplin concibiera al suyo como una contradicción delirante, según contara en su autobiografía: “Los pantalones anchos y la chaqueta estrecha, el bombín pequeño y los zapatos grandes”; un paria con corazón aristocrático. Sucedió entonces algo más, digno de subrayarse: como el director “quería que pareciera una persona de mucha más edad, agregué un bigotillo”.
Es decir. Tenemos, de una parte, a un artista frustrado, vagabundo vocacional hasta ese momento, convirtiéndose en militar en la Gran Guerra europea. Y tenemos, de otra, a un niño vagabundo, actor de raza, convirtiendo al vagabundo en el símbolo de su vida: sublimando así la derrota en belleza, y ganando la batalla del arte. (…Y añadiendo a su personaje, de corolario, idéntico bigote por el que luego se hará célebre el artista frustrado, una vez se erija en la encarnación pura del mal.)
Podríamos aventurar, a la luz de todo esto, que el personaje de Charlot y el personaje del futuro Führer también nacieron en el mismo año. De una misma madre llamada Orfandad.
“La Voz”
El vagabundo Charlot fue la epifanía de Chaplin, como si todas las piezas de su vida encajaran al fin en un mandala exacto: saber de golpe para qué se ha estado uno preparando durante años, y encontrando la forma de dar sentido a cosas de muy difícil asimilación, como la pobreza y la destrucción de la familia. Pero a Adolf Hitler aún le esperaba otra mayor. Una epifanía –no cabe otro nombre aquí– por la cual, probablemente, la historia del mundo es hoy la que es.
Él no se cansó de relatarla. Así la recogieron sus biógrafos y luego el escritor y psiquiatra Juan Antonio Vallejo-Nágera en el perfil psicológico que trazó de él. Al parecer, el joven Hitler se encontraba comiendo en una trinchera durante la primera guerra cuando una voz le susurró al oído: “Levántate y vete de aquí”. Era “tan clara e insistente, que obedecí de modo automático”. Cogió su plato y se fue a seguir comiendo a otro sitio. Entonces cayó una granada justo en el lugar donde había estado: “Murieron todos menos yo”, afirmaba.
Hitler resolvió que la voz que le había salvado la vida en las trincheras iba a ser quien le guiara hasta la redención y la venganza
Poco después y acabada la guerra, en 1918, el soldado Adolf Hitler, de veintinueve años, pasó varias semanas en un hospital con ceguera total y pérdida del habla. Se suponía que por intoxicación de gas mostaza, pero los médicos no veían correlación entre una cosa y la otra. “Durante años”, escribió Nágera, “el caso se usó como ejemplo claro de ceguera y mutismo histéricos”. Histérico era el término usado por entonces para describir la somatización de un mal psíquico. Puede que, como sucede a tantos, la brutalidad de la guerra traumatizara a Hitler. También, escrita esa frase, y hablando de quien hablamos, puede sonar a chiste negro (ya venía traumatizado de serie quien poco después traumatizaría al planeta). Al parecer fue la derrota, la nueva humillación, lo que causó tal parálisis; la impotencia y la frustración tras haberse dejado la piel en la primera empresa grande, compartida y auténtica de su vida. Pero fue en esa parálisis, en esa oscuridad, en ese infierno mudo y ciego en el que vivió durante semanas, donde Adolf Hitler resolvió que la Voz que le había salvado la vida en las trincheras, sin duda el Espíritu Santo hablando con su propia voz, iba a ser quien le guiara hasta la redención y la venganza; las suyas, y las de toda su presunta estirpe germana. Así tuviera que arrasar al resto de estirpes de la Tierra por el camino –empezando por los odiados judíos de su odiado padre. (Como escribe el psicólogo humanista Alejandro Lodi en Quirón y el don de la herida, demasiadas veces se rechazan direcciones nuevas después de una tragedia porque “entonces dejo de ser yo”.)
Pasaron cinco años para ser oficialmente bautizado: Führer (Conductor) es el mote con que le obsequió el camarada Rudolf Hess durante la prisión de ambos, tras su fallido golpe de Estado de 1923. Es allí donde comenzó a redactar Mein Kampf (Mi lucha); que es, como muchos saben, el catecismo político de un demente. Pero Hitler ya había sido investido Líder del Partido Nacionalsocialista Alemán en 1921. El mismo año –ambos cuentan 33 años– en el que Charles Chaplin estrena su primer largometraje y una de las películas por las que es historia indiscutible del cine, The Kid (El chico). Que es, como muchos saben, la historia de un niño huérfano salvado de la calle por un vagabundo. Ahí comienza el ascenso de los dos artistas, el de la estrella de cine y el de la estrella del crimen. Uno escribe, actúa, dirige, produce y hasta compone la música de sus películas, de cada vez más éxito mundial. El otro escribe discursos, actúa (proverbialmente también) ante graderíos masivos, dirige ejércitos, produce toneladas de propaganda abyecta y sólo le falta decirle a Wagner cómo tiene que sonar en sus apariciones triunfales, casi de solemnidad papal.
Mientras Chaplin culmina otras obras maestras (Luces de la ciudad, 1931; Tiempos modernos, 1936), Hitler se hace al fin con el poder en Alemania (1933), se autoproclama “canciller imperial” y comienza su largometraje de terror, persecución y exterminio de disidentes y de diferentes de cualquier estirpe; forzando las fronteras del imperio pangermánico que tanto le fascinó en sus tiempos de estudiante; jugando al Risk mental de sus delirios, pero provocando un horror real, sólo equiparable al de su vecino ruso Stalin: el único enemigo al que Hitler decía respetar. [Un horror extendido al parecer a sus asuntos de alcoba, que ahorraremos aquí al lector.]
Cuando le preguntaron qué sería lo primero que haría en el país natal de Chaplin una vez lo invadiese, cosa que no llegó a ocurrir, respondió: “Visitar el sitio donde Enrique VIII hizo decapitar a sus esposas”. (“Se habla de la locura de Hitler sin poderla concretar”, apuntaba el psiquiatra Vallejo-Nágera. En opinión de éste, se trataba de “un psicópata paranoide con anomalías neuróticas, especialmente en el plano sexual y en el comportamiento histérico ocasional.”)
La invasión de media Europa perpetrada por el ejército nazi desembocó en la II Guerra Mundial en 1939: la secuela de esa Gran Guerra en la que Adolf Hitler oyó a Dios salvándole la vida y supo al fin para qué había venido aquí. “Cuando habla la Voz sé que ha llegado el momento de actuar”, solía decir. Fue esa presunta voz la que le dio los galones y la legitimidad para provocar otra guerra aún peor que la anterior: una en la que él y toda su raza sí salieran victoriosos. Y es entonces cuando Charles Chaplin y Adolf Hitler colisionan al fin en un mismo largometraje.
Chaplin es la comprensión, la sanación y la compasión. Hitler es el fanatismo, de la petrificación y de la destrucción
El barbero y el tirano
El gran dictador, última película del personaje de Charlot y cumbre de la carrera de Chaplin, fue estrenada un año después, en 1940. En ella, un joven soldado judío, perdedor de la Primera Guerra Mundial defendiendo a su país, Tomania, pierde también la memoria; veinte años después, trabajando como barbero en un gueto de Tomania, padece la persecución antisemita del tirano que ha tomado el poder absoluto, Adenoid Hynkel, a quien se parece físicamente de un modo insólito. Es por esto que, al escapar de un campo de concentración, el barbero es confundido por los soldados con el jefe supremo Hynkel. Y es el barbero judío quien en realidad acaba aupado a una tribuna para arengar al glorioso ejército redimido de Tomania, disfrazado de Hynkel.
Resulta fascinante, visto lo visto, pero también y de algún modo fatal, que esto sucediera: la confrontación última, dándose al fin las caras, de Chaplin y Hitler. Pero el argumento de la película, el guion escrito por el propio Chaplin, pareciera querer confirmar hasta qué punto esos dos caminos vitales eran las dos caras de una misma moneda indescifrable. Uno adoptó el paso de ganso del ejército para redimir su fracaso. El otro se consagró a hacer el ganso para transmutar el ridículo, el fracaso, la humillación, en un chiste glorioso con el que poder hacer las paces con la vida. Pero también, a la postre, para denunciar el ridículo de la guerra, de la barbarie y del ego monstruoso del tirano.
El actor actúa: juega (play en inglés; joue en francés). El dictador dicta: impone. El actor es un crío revoltoso sin más leyes ni previsión que el puro descubrimiento continuo. El dictador es un individuo castrado, azotando al niño interno hasta matarlo. Chaplin, salvador de su madre enferma en un escenario, no dejó de ser un niño para poder salvarse: jugando a ser de adulto el vagabundo que fue de niño. Hitler, huérfano de Medusa, se convierte en un monstruo para salvar a una madre adoptiva llamada Alemania: ni siquiera su patria real, por muy pangermánico que fuera. Chaplin va a la risa y la ironía, que desemboca en la reunión con los otros; Hitler va a la separación profunda, al encierro rabioso en una cripta, como un vampiro que se resiste a morir: es decir, a transformarse en otra cosa. Como no puede crear nada vital, destruye. Como no puede vincularse empáticamente con el mundo (ahí la descripción del psicópata), se erige en el ogro que devora al mundo.
Lo curioso es que también riman de algún modo los métodos disímiles de ambos: Chaplin era un artista del gesto –del cine mudo como el Hitler de hospital–, de decirlo todo sin hablar nada; Hitler era un maestro de no decir nada útil hablando muchísimo. Ambos debían seducir a un público para realizarse, pero Chaplin es la comprensión, la sanación y la compasión. Hitler es el fanatismo, la petrificación y la destrucción. Eros y Tánatos. Pero, mientras la vía amorosa multiplica la propia vida, la destrucción ajena es la semilla de la propia aniquilación. Por eso es también el final más lógico para la historia de la vida de Hitler que acabara suicidándose en un búnker tras su última derrota en 1945: el puro reflejo del ataúd en el que había habitado siempre.
Chaplin redime, venga de un modo simbólico la soledad de Hitler, haciéndole pronunciar para su ejército un discurso de concordia universal
Lo que sucede en el final de El gran dictador –la primera película en la que Chaplin habló– no es eso. Confundido el barbero judío con el dictador antisemita, ambos acaban fundidos por el actor-médium. Que aniquila al dictador, pero por la vía de sublimación que éste no pudo hacer nunca. Charles Chaplin redime, venga de un modo simbólico la soledad de Adolf Hitler, haciéndole pronunciar para su ejército un discurso de concordia universal. Que para eso sirve el arte, entre otras cosas. Para transmutar la barbarie en belleza:
…Hemos desarrollado velocidad, pero nos hemos encerrado por dentro. La maquinaria que da abundancia nos ha dejado en la carencia. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra astucia, duros y mezquinos. Pensamos demasiado y sentimos demasiado poco. Más que maquinaria, necesitamos humanidad. Más que astucia, necesitamos gentileza. Sin estas cualidades la vida será violenta y estará perdida… No os deis a los bárbaros, a los hombres que os desprecian, que os esclavizan, que rigen vuestras vidas, que os dicen qué hacer, qué pensar y qué sentir, que os tratan como ganado, que os usan como carne de cañón. ¡No os deis a estos hombres antinaturales, hombres-máquina con mentes-máquina y corazones de máquina…!
(Coda. Charles Chaplin aún viviría otra orfandad, teniendo que dejar en 1953 Estados Unidos, su patria de adopción, ante las amenazas del macartismo, o fascismo institucional norteamericano. Regresó diecinueve años después, para recibir el Oscar a toda su carrera el día en el que cumplía 83 años. Recibió la ovación más larga en la historia de esos premios.)
Nacieron con cuatro días de diferencia, a muchas ciudades de distancia, de linajes remotos entre sí; pero ambos parecieran compartir un origen común, una misma patria que podríamos llamar El Frío. Luego, cada cual tomó el camino contrario, dándose las espaldas. Como ilustrando dos formas adversas de conjurar el...
Autor >
Miguel Ángel Ortega Lucas
Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí