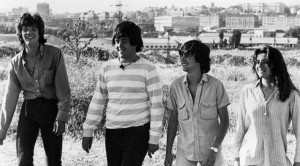En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Cuando el 20 de enero, en unas declaraciones a la prensa, el primer ministro francés, Manuel Valls, habló de un "apartheid territorial, social, étnico", Nicolas Sarkozy se escandalizó. Pues, como recuerda el expresidente francés, "el apartheid es la vergonzosa ley que, de 1948 a 1994, entronizó la desigualdad de derechos entre negros y blancos en Suráfrica". También le deja "estupefacto que se pueda equiparar la República francesa, que garantiza sanidad gratuita, educación gratuita", que él glorifica con un entusiasmo que la socialdemocracia considera desacostumbrado, con ese régimen deshonroso por su racismo oficial. Se trata, evidentemente, no sólo de designar culpables sino también víctimas. "Imaginen lo que puede pensar un habitante rural que con frecuencia se siente abandonado, que no quema las paradas de autobús, que no destroza coches, cuando, [pese a] todo el esfuerzo económico financiado por los contribuyentes, ve al primer ministro comparar la República con el apartheid...".
Manuel Valls responde en unos términos que nos recuerdan a... Nicolas Sarkozy: "El error, la falta, es no tener el valor de poner nombre a esta situación, da igual con qué palabras. Yo siempre he utilizado las mismas desde hace 10 años, porque denominan la realidad". "Lo de menos son las palabras" pero "denominan la realidad": llamar a las cosas por su nombre significa siempre un doble lenguaje. En realidad, si es que las palabras son portadoras de sentido, el apartheid no "designa" solo una "situación", apunta a una explicación, y por tanto a una responsabilidad. El jefe de Gobierno no constata simplemente la segregación, el hecho de enunciarla en afrikáans significa que la considera efecto de una política. Nicolas Sarkozy lo ha entendido muy bien: y se erige en portavoz de la "Francia periférica", abandonada pero pacífica, frente a los suburbios de las grandes ciudades que se encolerizan a pesar de estar, supuestamente, mimados por la República. Para el expresidente, la tensión subiría pese al Estado; para el actual primer ministro, por el contrario, sería producto tanto de la acción como de la pasividad del Estado.
Esta confesión es importante: en Francia hay una política de la raza. Es evidente que, a diferencia de Suráfrica ayer, el Estado francés no reivindica hoy una ideología abiertamente racista. Pero ello no impide que, pese a los valores republicanos, los grandes principios y las bellas palabras, desde hace décadas se hayan llevado a cabo unas políticas que provocan la relegación, la guetización, la discriminación y la estigmatización, que afectan en Francia a unas poblaciones definidas por su origen, su apariencia o su religión. Normalmente, esta acción se reviste de universalismo (pensamos en el "islam" pero hablamos de "laicidad") o se disfraza, gracias a eufemismos (no decimos "negro" o "árabe" sino "procedente de la inmigración"); a veces, también, se muestra al desnudo ("los romaníes tienen vocación de volver a Rumanía o Bulgaria"). Pero sea cual sea la intención, sea cual sea la retórica, el resultado está ahí.
Ahora que ha confesado, ¿Manuel Valls va a declarase, por fin, culpable? ¿Firmará mañana el llamamiento contra las políticas de racialización ("¡Retomemos la iniciativa!") que, junto a otros, nosotros lanzamos en diciembre? Evidentemente, no. Porque ha hecho la confesión en modo de denegación. Según el primer ministro, "se ha impuesto a nuestro país" un apartheid. No dice "nuestro país ha impuesto un apartheid". La voz pasiva le permite soslayar el sujeto de la acción: puede enunciar un problema sin analizar las responsabilidades... los responsables. En otras palabras, esta política no es una política. Este doble lenguaje permite, pues, decir sin decir. Mejor dicho: no reconocer todo dando la impresión de haber reconocido. A partir de ahí, la discusión gira sobre la realidad de la segregación (¿el primer ministro ha exagerado la situación?) y no sobre sus causas. Sólo se ha nombrado la política de la raza para poder refutarla mejor; el apartheid no es un apartheid.
Así funciona la retórica de Manuel Valls -como, antes que él, la de Nicolas Sarkozy-. No es, pues, casual que aquel haga suya la expresión favorita de este último: "Soy el indicado para". Nuestros gobernantes consideran que su acción es un destino. Los inmigrantes o los romaníes no son sujetos, sino objetos de políticas; si el Estado les expulsa es porque les llaman desde otra parte... pero ¿quién? La hipocresía de este doble juego quedó patente cuando Manuel Valls fue perseguido por la justicia por sus declaraciones sobre la "vocación" de los romaníes, "que tienen un modo de vida extremadamente diferente del nuestro y entran evidentemente en confrontación": "Yo ayudo a los franceses contra esas poblaciones y a esas poblaciones contra los franceses". Para la Corte de Justicia de la República "estas palabras se insertan en un debate de interés público": el ministro "ha expuesto esencialmente que los poderes públicos intentaban poner en marcha (...) una política que permitiera llegar a soluciones aceptables y viables respetando a las poblaciones y su modo de vida". Se trata claramente de una política pero como es la de Francia no puede hablarse de "provocación a la discriminación racial". La demanda del Movimiento contra el Racismo y a favor de la Amistad entre los Pueblos (MRAP) se archivó el 19 de diciembre de 2013.
Recordemos que la Corte de Justicia de la República está compuesta por cargos electos de la República. Tras una segunda demanda interpuesta por otra asociación, la Voz de los Roms, el juzgado de lo penal hizo suya la opinión de la fiscalía y se declaró incompetente el 19 de diciembre de 2014. Para estos magistrados, las declaraciones de Manuel Valls no solo no excederían la política del Gobierno sino que la reflejarían, razón por la cual el asunto era competencia de un jurado de pares, la Corte de Justicia de la República. Una vez más, con el fin de exonerar al ministro, se nos dice que éste sólo estaría verbalizando la acción de Francia. Y, por definición, ésta no puede ser tachada de un racismo contrario a los principios de la República. Así, por una parte, para denunciar el apartheid hay que renunciar a ver en él una política. Y, por otra, para evitar toda acusación de racismo, basta con hablar en nombre del Estado. En eso consiste la mala fe de las políticas francesas sobre la raza. Se suele atribuir a Bossuet este aforismo: "Dios se ríe de los hombres que deploran unos efectos cuyas causas ellos veneran". ¿Tenemos aún el ánimo de reírnos de unos gobernantes que condenan las consecuencias de su propia acción?
Traducción de María Cordón.
Éric Fassin es sociólogo, profesor en la Universidad París-8, coautor de De la question sociale à la question raciale? (La Découverte, 2006) y de Roms & riverains: une politique municipale de la race (La Fabrique, 2014).
http://blogs.mediapart.fr/blog/eric-fassin
Cuando el 20 de enero, en unas declaraciones a la prensa, el primer ministro francés, Manuel Valls, habló de un "apartheid territorial, social, étnico", Nicolas Sarkozy se escandalizó. Pues, como recuerda el expresidente francés, "el apartheid es la vergonzosa ley que, de 1948 a 1994, entronizó...
Autor >
Éric Fassin
Sociólogo y profesor en la Universidad de Paris-8. Ha publicado recientemente 'Populismo de izquierdas y neoliberalismo' (Herder, 2018) y Misère de l'anti-intellectualisme. Du procès en wokisme au chantage à l'antisémitisme (Textuel, 2024).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí