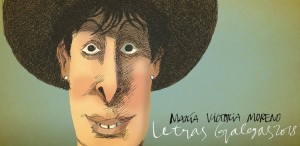Juan Gracia Armendáriz.
Foto cedida por el autorEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.
La exploración del dolor es, probablemente, el eje que estructura los últimos libros de Juan Gracia Armendáriz (Pamplona, 1965). La enfermedad y las adicciones son los temas de una prosa que nunca rehúsa el compromiso literario. En esta entrevista, Gracia reflexiona sobre esa pulsión genuinamente literaria que, a pesar de todos los males, pugna por abrirse paso entre las urgencias más destructivas de la vida.
En tus libros has explorado la enfermedad, las adicciones y la desaparición. No creo decir nada nuevo si señalo que tu literatura se ocupa de un modo casi nuclear del dolor. ¿Te interesa el dolor como asunto de exploración literaria o es que no hay modo de esquivarlo y por eso lo introduces en tu escritura?
Me resulta muy difícil pensar en una literatura que no indague en la grietas. En ocasiones, es el propio autor quien experimenta ese derrumbe físico o emocional y por una suerte de querencia mórbida se ve abocado a indagar en esos límites que incorpora a su poética. Digamos que mi posición como escritor está condicionada por ese efecto túnel. El daño es inevitable, pero también los momentos de plenitud vital, y estos últimos también se encuentran en mis libros. Pero el arte en general, y sobre todo la literatura que más me interesa es la que indaga en las grietas. La poesía, en cambio, sí es capaz de expresar momentos epifánicos, de gozo absoluto por la existencia, que es otro modo de conocimiento… O de desconocimiento, según se mire.
¿Crees imprescindible ser protagonista del dolor para escribir sobre ello?
Desde luego que no, bien lo sabemos. A veces, lo hechos no bastan; en realidad, nunca bastan. Yo no he sufrido la desaparición de un ser querido, tal como le ocurre al protagonista de mi última novela. Sospecho que más allá de la capacidad de desdoblamiento del escritor, de la documentación que maneje, de los recursos y estrategias narrativas que utilice; de su experiencia –si la tiene– de los límites, etc., todo depende de su talento y autoconciencia para que la construcción literaria sea efectiva, eso que Pere Gimferrer, desde su particular óptica, denomina “un artefacto verbal persuasivo”. Pienso en Primo Levi y Si esto es un hombre, o en Coetzee y La edad de hierro.
Aunque hablemos de una literatura del yo las elecciones que debe tomar el escritor se parecen mucho a las que toma frente a la escritura de una obra de ficción
En tus diarios de la enfermedad (Diario del hombre pálido y Piel roja), no encontramos simplemente un testimonio de la misma sino la construcción de un yo literario que reflexiona sobre ello. ¿Crees que la construcción de ese yo literario es imperativa?
Absolutamente imperativa. Aunque hablemos de una literatura del yo las elecciones que debe tomar el escritor se parecen mucho a las que toma frente a la escritura de una obra de ficción: ¿desde dónde narro?; ¿cómo manejo los tiempos?, ¿cómo es la voz narradora?; ¿qué estrategias narrativas se adaptan mejor…?, ¿y el estilo? En esos libros del yo hay una selección de material que toca elementos muy delicados, otros cercanos al humor negro, hay guiños metaliterarios, referencias culturales… Aunque el núcleo sea la enfermedad, alrededor de ella giran satélites significativos, ventanas que permiten airear el texto. En este tipo de literatura sí hay un vector ético que atañe a quienes te acompañaron en ese trance. ¿Los reduces a una equis?, ¿utilizas sus nombres?, ¿sus siglas?, ¿les inventas un nombre…? Quizá de los tres libros en los que trato la enfermedad, La línea Plimsoll sea el más frío y desapegado, precisamente porque no debía rendir cuentas a nadie y la sintaxis juega un papel fundamental de extrañamiento. Fue Juan Benet quien me dio la clave.
¿Benet? Me interesa esto. ¿Podrías explicarlo?
En mi formación lectora hay un vector de lecturas vital: la conexión Faulkner-Onetti-Benet. Durante la década de los noventa y la eclosión mediática de la llamada Generación X se impuso una escritura que para mí tenía el mismo efecto estético que la lectura de un prospecto. No diré en todos los casos, pero muchas novelas se me caían de las manos. Ya en mi libro Queridos desconocidos (1999) hay una suerte de rebeldía hacia esa moda. Cuando comencé la escritura de La línea Plimsoll el modelo principal fue Juan Benet. Nada de Raymond Carver, realismo sucio y frase corta; al contrario: meandros sintácticos cuanto más complejos mejor; y una escritura compulsiva y un poco atérmica, sin una dirección argumental clara, que, sin embargo, me permitía generar la particular atmósfera que exigía la novela. La sintaxis de Benet es una suerte de mecánica imparable que genera un tono narrativo. El trabajo para mí fue ímprobo pero, curiosamente, ganó un premio muy bien dotado económicamente y se tradujo al inglés. Benet es una marca, una frontera que no todo el mundo está dispuesto a traspasar.
Durante la década de los noventa y la eclosión mediática de la llamada Generación X se impuso una escritura que para mí tenía el mismo efecto estético que la lectura de un prospecto
¿Te parece que en la actual autoficción algunos escritores olvidan esa creación de un yo literario y se lanzan a contar su testimonio sin una intención reflexiva o estética, nada más que para dar ese testimonio, por lo demás, bastante común?
Sospecho que es así, reducen la literatura a un acta testimonial muy pobre. Además, en ocasiones, los asuntos tratados resultan frívolos, cuando no torpemente oportunistas. En este “campeonato del dolor” ya sólo nos falta una “la gran novela sobre la gripe…”
Me parece ejemplar el modo en que exploras el dolor –el propio y el ajeno– sin autocompasión. Pero también sin patetismo estético. Lo primero me parece una posición ética. Lo segundo, estética. ¿Son deliberados estos posicionamientos?
Cuando escribo sobre estos temas tengo muy presentes los enemigos que me acechan: la ñoñería, la cursilería, el patetismo… La voz narradora y la sintaxis son mi dos grandes aliados, porque son filtros construidos para dejar que la palabrería no se filtre. Tampoco la intención aleccionadora. Como bien señalas, es una posición estética y ética, tengo el máximo respeto por el lenguaje, pero también por la huella que deje en el lector. De otro modo sé que estoy haciendo trampas, utilizando señuelos que compren el asentimiento del lector. Por mi parte, huyo de los libros que no me tratan como a un adulto.
Hablas de señuelos. ¿No crees que un señuelo también podría ser una dimensión desproporcionada de la tragedia que se narra? Incluso en el caso de que esa tragedia sea real.
Por supuesto. Y en este punto es necesario introducir un elemento de ética literaria que tiene que ver con el respeto a uno mismo, al texto y al lector. Cuando se escribe sobre una tragedia personal estás jugando con nitroglicerina, si no la manejas con cuidado te explota en la cara. Por ejemplo, a mí me hubiese costado mucho escribir la escena de Patrimonio en que Philip Roth describe a su padre en el suelo, rodeado de excrementos… Para luego concluir: “Esto es mi patrimonio.” Pero prefiero esa brutalidad elegida por Roth que adoptar un tono pueril, tópico, que, en el fondo, banaliza el dolor y resulta postizo. Es una elección ética y poética.
Prefiero esa brutalidad elegida por Roth que adoptar un tono pueril, tópico, que, en el fondo, banaliza el dolor y resulta postizo. Es una elección ética y poética
Tengo que hacer de abogado del diablo. Disculpa que sea grosero, pero, ¿por qué renunciar a obtener la piedad de los demás a través de un poco de autocompasión?
Porque no quiero que la atención del lector se fije en un ser doliente, sino en que el texto “resuene” en el receptor, por así decir. Prefiero sugerir a indicar de modo explícito. Recordarás la escena de El tercer hombre en que Martins visita el hospital donde yacen los niños afectados por las vacunas adulteradas por su amigo Lime. No vemos ningún niño, nos basta la mirada aterrada de Martins y una muñeca rota en una cuna. Esa escena es más potente que un primer plano de un niño moribundo. Por otra parte, mis libros más autobiográficos obligan, como dije antes, a respirar a través del humor negro, del absurdo, lo escatológico… Cuando estiras el drama, inevitablemente salta la bufonada. ¿A quién no le ha dado un ataque de risa en un concierto solemne o en un funeral?
Y, por lo mismo, ¿por qué renunciar a obtener la empatía del lector y a la estilización literaria a través del patetismo estético?
Porque no es necesario el patetismo estético, salvo como parodia. Te contaré algo: en algunos clubes de lectura que he visitado, antes de empezar a hablar de esos libros la gente me aplaude, como si hubiera escalado el K2, y aunque sé que lo hacen con todo afecto me da bastante vergüenza porque sé que el coloquio va a derivar más hacia lo patético y la compasión que hacia cuestiones de técnica literaria, que es lo que me interesa explicar. Es decir, que haga lo que haga, soy fatalmente compadecido.
¿Te gustaría rechazar esa compasión que surge de un malentendido? ¿Aceptas esa compasión aunque sea por cortesía?
Me inquieta más la etiqueta de “escritor de la enfermedad”, porque demuestra que la pereza y la repetición de clichés son muy cómodas. Que sea compadecido o no es otra cuestión que está muy lejos de mi capacidad de control. Por mi parte, hago lo que puedo. Jamás colgaría en Facebook una fotografía de mis cicatrices. Es de pésimo gusto.
En todo caso, creo que el abuso del artificio estético, del lirismo doliente, puede impedir una transmisión correcta y oportuna de una reflexión o un relato sobre el dolor.
Estoy de acuerdo con esa observación. He reflexionado sobre la representación de la violencia, por ejemplo, y literariamente encuentro ejemplos de un estilo seco, casi notarial, que te hacen perder el sentido, como un golpe de boxeo; y otros donde la sintaxis, incluso el preciosismo, también te mandan a la lona. En el primer caso, pienso en Tim O’Brien y su obra testimonial de su experiencia en Vietnam y en el segundo en el asesinato a cuchilladas de Santiago Nassar a mano de los dos carniceros en Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Volvemos, creo, al principio: ¿desde dónde escribo y cómo? No renuncié a un narrador con sensibilidad hacia el lenguaje, no quise renunciar al lirismo porque forma parte de mi formación como escritor, pero tampoco a la frase que produce una tensión, como la cuerda de una guitarra a punto de romperse. Me gustan esos contrastes. Por otra parte, el tono de la voz narradora –y creo que ahí está la clave– suena con sordina, sin énfasis.
Tú eres un buen narrador pero también un estilista del lenguaje. ¿Cuál es el límite del estilo?
No sé si hay un límite, en algunos autores la apuesta por el lenguaje es radical, pensemos en Thomas Bernhard o Beckett; el sentido de su literatura exige un estilo sin concesiones. En mi caso, modestamente, es una línea que viene marcada por la autoexigencia y en eliminar muchas páginas que no aportan nada, que son redundantes, que se nota que deseo sacar músculo literario y sofreno el ritmo narrativo. Volviendo a Benet, el estilo es radical y por tanto la armadura sintáctica del lenguaje es tan maleable que ocupa el primer plano de la narración. En el polo opuesto, pero en el fondo similar por su posición extrema, estaría Umbral. A muchos lectores les repugnan ambos, en el caso de Benet porque ven en sus obras gigantescas logomaquias; en el segundo porque sus novelas parecen una sucesión de greguerías y aforismos. Sin embargo, yo aprendí de los dos, que se odiaban sin pudor teniendo muchas cosas en común, por ejemplo, su animadversión al realismo y Pérez Galdós. Y otras que no preciso mencionar…
Volviendo a Benet, el estilo es radical y por tanto la armadura sintáctica del lenguaje es tan maleable que ocupa el primer plano de la narración
Ya que hablamos del estilo, ¿sirve sólo para reforzar un efecto ya previsto por la planificación literaria o el estilo literario crea por sí mismo el efecto?
Diré una obviedad: el estilo en un escritor es algo tan natural como su forma de caminar o de hablar. Lo que ocurre es que no siempre sabemos cómo caminamos o hablamos, y en esos momentos de inconsciencia aparece “realmente” nuestra mirada. En mi caso, no planifico nada, me dejo llevar por la escritura con una euforia bastante insensata. Ese primer esbozo es como una caída hacia ninguna parte, guiada exclusivamente por el placer de la escritura. En las múltiples reescrituras a las que someto los manuscritos entra en juego lo “antinatural”. Es la hora de la papelera, la reflexión y la poda severa de todo aquello que en un primer momento era natural y que en la distancia resulta completamente artificioso. Por lo tanto, en mi caso el estilo crea por sí mismo un efecto para más tarde reforzar un efecto que no había previsto con anterioridad.
en mi caso el estilo crea por sí mismo un efecto para más tarde reforzar un efecto que no había previsto con anterioridad
Tu carrera literaria converge hacia el tema de la desaparición, si tenemos en cuenta tu último libro, Guía de extraviados, en el que narras una desaparición. Lo primero que quiero señalar es que no es lo mismo, me parece, extraviarse que desaparecer voluntariamente. En lo primero puede haber un deseo involuntario de echarse a perder. En lo segundo, la voluntad de dejar de estar aquí –sea lo que sea ese aquí: una ciudad, una casa, la vida– pero también la maldición de ser atrapado por algo que te disuelve sin que tú lo quieras. ¿Estás de acuerdo?
Hace años tenía muy claro el título de un libro antes de ponerme a escribir; ahora no. Le di muchas vueltas, y supe de un tratado de mística medieval inspirado en Guía para perplejos, de Maimónides, que me dio la clave, de ahí, quizá el equívoco, pero no estaba dispuesto a renunciar a ese título. El extraviado, como sugieres, lo puede ser en muchos ámbitos: moral, existencial, político y adquiere veces una connotación psiquiátrica y marginal: alguien que vive en el “extravío”. Las distinciones conceptuales que haces son perfectamente pertinentes, los dos personajes principales, ambos sin nombre, ni indicadores geográficos y temporales, se complementan; ella es una desaparecida, es la estructura ausente del relato; él es un extraviado que busca y relata sus peripecias emocionales y físicas en una carta dirigida a su mujer, que es tanto como escribir al silencio, alguien que habita un espacio donde no se está ni vivo ni muerto, eso es un desaparecido. Había que buscar una fórmula coherente que cerrara (o abriera) la indagación del narrador. Creo que di con el cierre más coherente con la novela, pero eso deberán juzgarlo otros. Por otra parte, creo que muchos hemos sentido en algún momento de nuestra vida la tentación de desaparecer, de abrir una puerta que parece estar esperando nuestra salida definitiva.
¿Te interesa la desaparición como un modo de huir del dolor o como punto de llegada, lógico e inevitable, de todo trayecto vital?
El tema de la desaparición surgió como asunto de un modo no premeditado, al menos de forma consciente. Me interesa la desaparición en la medida que le interesa al personaje que indaga y busca. Me sitúo en la misma posición que él, de modo que todo lo que yo iba encontrando (documentales, noticias, vídeos en Youtube, etc.) los iba incorporado a la investigación del personaje. A veces, como desvíos informativos; otros como parodias, algunos como elementos que van más allá de la desaparición. Al margen de estas anécdotas, algunas francamente sorprendentes, toda novela es un texto dirigido a un desconocido; no escribo para huir del dolor, sino para conocerlo mejor. Me interesan los miedos y los deseos y uno de ellos, qué duda cabe, es el de desaparecer porque no es imaginario. Ese miedo está garantizado para todos.
toda novela es un texto dirigido a un desconocido; no escribo para huir del dolor, sino para conocerlo mejor
En tus diarios no sólo contaste tu dolor –sin patetismo– sino que miraste a los demás que también sufrían: tus compañeros de diálisis en la clínica, principalmente. Pasando al ámbito literario, creo que el hecho literario no se produce –tal y como muchas personas creen– cuando el escritor ha vivido suficientes sucesos interesantes como para llenar un libro sobre sus propias experiencias, sino cuando el escritor tiene una mirada lo suficientemente inteligente y generosa como para mirar a los demás. Tú lo haces en tus diarios: cuentas también el dolor de los demás. Creo que aquí se funda la literatura, en el deseo de compartir miradas sobre el mundo, no en el deseo de mirarse uno todo el tiempo. ¿Compartes esta opinión?
En una reclusión forzada, lo primero que se experimenta es el aislamiento. No se desea compartir nada, ni saber de los otros. Yo abría un libro de Historia de mil páginas y enterraba la nariz en él. Supongo que algo similar ocurre en las cárceles o los sanatorios mentales… Inevitablemente, durante doce horas a la semana de tratamiento hospitalario surgen los vínculos, y luego las relaciones de compañerismo y amistad. ¿Qué lugar se ocupa entre otros seres “infirmes”, esto es, los enfermos? La falta de firmeza es el terreno minado que se pisa a diario con los otros. Y muchos saltan por los aires a tu lado. Se acaba descubriendo que los únicos con los que puedes hablar de cómo te sientes es con tus compañeros, pues vives en otro lugar, en otro estado, y sólo ellos están ahí. Susan Sontag estableció muy acertadamente la metáfora guerra-enfermedad… Por no extenderme en miserias ya contadas en los libros, diría que Diario del hombre pálido y Piel roja no son los textos de un náufrago que flota a la deriva agarrado a un madero, sino el diario de las relaciones que se establecen entre el enfermo y con quienes comparte trinchera, incluido el personal sanitario y los médicos… Hay una mirada compasiva hacia los primeros y una rebeldía estética y ética hacia los segundos. La enseñanza de Albert Camus, por una parte, fue esencial, y también Michel Foucault… Por cierto, ¡qué gran escritor nos arrebató la filosofía!
¡Pero nos dio un gran filósofo! Respecto a los médicos, ¿por qué hablas de rebeldía ética y estética contra ellos?
En cuanto a Foucault podemos llegar a un punto de acuerdo: un gran filósofo que escribía maravillosamente. Otro tanto podríamos decir de Nietzsche… Y no por casualidad. Respecto a la segunda cuestión, en realidad fue una rebeldía dirigida contra el infortunio, que en ocasiones me provocó pataletas. Estas se centraron en algunas prácticas médicas que consideré indignas. A veces, un veterinario trata con más mimo a un gato hemofílico que un médico a un paciente.
Yo no llevo colocadas las lentes de escritor, estas se activan solas al contacto de algo que conecta con la necesidad de contar
Tengo que ser un poco malvado con la pregunta: ¿Mirabas a tus compañeros de diálisis como tema literario o como sujetos sufrientes?
Yo no llevo colocadas las lentes de escritor, estas se activan solas al contacto de algo que conecta con la necesidad de contar. Jamás llevé un cuaderno de notas a la sala de hemodiálisis, cada día sucedían tal cantidad de cosas que no requería, a pesar de mi mala memoria, de un cuaderno de contabilidad. Si mis compañeros fueron seres literarios lo fueron en la medida en que eran dolientes, pero también de una fortaleza que haría temblar a una roca. Solamente les cambié, por respeto a su intimidad, los nombres, tanto a ellos como a los médicos. Cuando el primer diario se publicó, se produjo una inversión de los términos: mis compañeros llamaban a los nefrólogos por sus nombres literarios. Aquello ocasionó no pocas situaciones hilarantes y absurdas; fue una pequeña victoria contra el infortunio, una subversión de los términos.
¿Hasta dónde crees que llega la literatura de testimonio? Te doy tres opciones, de menos a más: producir una empatía en el lector (lo que no sería más que una experiencia estética); proporcionar una auténtica experiencia del dolor o de la enfermedad; o anticipar en el lector el dolor y, por tanto, prepararle para ello y para su fiel compañera, la muerte
En mi caso no trato de preparar a nadie para ningún trance, ni siquiera tengo muy claro que me haya preparado a mí, porque en los textos como los que mencionas se produce un desdoblamiento. Te conviertes en ventrílocuo: construyes una voz, adoptas una posición, un tono, es decir armas un artefacto literario, sales el escenario del drama para observarlo desde la platea y de ese modo, sin proponértelo, te alejas de lo que en verdad supuso para ti. Por ejemplo, la muerte de tantos amigos. A veces, trato de recordar los nombres verdaderos de mis compañeros y sólo recuerdo los que inventé para ellos. La construcción literaria de un testimonio puede resultar más efectiva para los lectores, aunque ignoro en qué medida. En cierta ocasión, una mujer me paró por la calle para decirme que mis libros la habían ayudado mucho… Me alegré, pero no supe qué contestar. Cuando escribes textos de estas características crees estar haciendo terapia, pero estás generando una fantasmagoría que te proteja. De hecho, si a causa de un compromiso que me obliga a ello debo releer algún pasaje, sencillamente no me reconozco en ese personaje, tengo la impresión de que eso no lo escribí yo, fue otro. Todo eso le pasó a otro.
Esto que dices me resulta curioso. Porque la literatura de testimonio, en muchos casos se escribe para reivindicar un tipo de protagonismo en lo que se cuenta. ¿Eras consciente de que escribías con una pretensión de olvido?
No creo que reivindique nada, al menos como finalidad precocinada, y menos a mí mismo; no tengo por costumbre sacarme en procesión… Tampoco fui consciente de ese olvido hasta mucho después, porque no había tal pretensión. Borges, en su poema-relato Andrés Armoa me dio la clave: “No es hombre de buena conversación, pero suele contar, siempre con las mismas palabras, aquella larga marcha de tantas leguas desde Junín hasta San Carlos. Quizá la cuenta con las mismas palabras, porque las sabe de memoria y ha olvidado los hechos”.
Me llama la atención eso que dices sobre la escritura como una “fantasmagoría que te protege”. Quizás sea, al fin y al cabo, un modo de negación del dolor o de la incertidumbre.
Me muevo cada vez más entre el afán de escritura y la sospecha de que las palabras nos alejan de lo real, de ahí que use ese término un poco peyorativo. Giro constantemente en esa contradicción que sólo se resuelve en el silencio, en dejar de escribir. Pero de momento no tengo el valor suficiente para pegarle un tiro a mi procesador de textos, así que aquí seguiré, construyendo empalizadas de signos, no tanto para protegerme como para conocer lo que me inquieta. Siempre he entendido la literatura como una forma de conocimiento, aunque, como algunos medicamentos, cause efectos secundarios imprevistos.
Siempre he entendido la literatura como una forma de conocimiento, aunque, como algunos medicamentos, cause efectos secundarios imprevistos
Muchos escritores le han cantado a la vida, pretendiendo que el dolor o la muerte obstruyan los placeres de la misma. Han entregado su proyecto literario al predominio del placer sobre el dolor, digámoslo así. ¿Crees que una literatura vitalista está en contradicción con una literatura del testimonio o del dolor?
No, para nada… Siempre reivindico a Henry Miller, un ejemplo de vitalismo y entrega a los placeres, a la constante desmitificación intelectual y que, sin embargo, no sólo conoció las penurias y el dolor, sino que terminó sus días como un viejo apacible dedicado a pintar acuarelas en su casa de Big Sur. No hay más que leer El coloso de Marusi y compararlo con Trópico de Cáncer, por ejemplo. A diferencia de otros autores más populares, que, en mi opinión, son un sarampión de juventud, Miller sigue en pie con su hedonismo, a veces sórdido, sus descensos dolorosos, y su serenidad final.
¿La literatura te ha ayudado a clarificar o a ordenar tu vida?
Debo decir que esas proclamas, según las cuales alguien afirma que no podría vivir sin escribir, me resultan impostadas. A mí la literatura me ha ofrecido la ocasión de narrarme y narrar a otros situaciones límite, de construir mecanismos de sentido, construcciones estéticas y poéticas que, querámoslo o no, exigen una dirección. Escribir es un acto de afirmación, aunque se escriba para impugnarlo todo. No renuncio al placer, muy al contrario, si escribir no me procurara un placer casi físico no valdría la pena el esfuerzo, pero soy consciente de que escribir es también adentrarse en territorios a veces muy oscuros. La literatura me ofrece retos constantemente, pero a cierta edad es mejor saber en qué terreno puedes dar lo mejor como escritor. Para ello creo necesario mantener viva la curiosidad, el asombro, la llama de la necesidad. ¿Los resultados?: una plusvalía de conocimiento que de otro modo no hubiese adquirido.
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...
Autor >
Roberto Valencia
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí