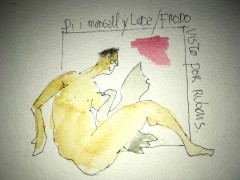Derechos y privilegios
El auto del Supremo que permite a los diputados electos acudir al Congreso responde con dos argumentos espurios a las críticas que exigen mayor garantismo
José Luis Martí 17/05/2019

Justicia.
Boca del LogoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.
Las semanas vienen cargadas de noticias jurídicas/políticas y es difícil escoger en qué centrarse. Hoy hablaré de derechos y privilegios, y me ocuparé del nuevo Auto de la Sala Segunda del TS, dictado el martes 14 en respuesta a las peticiones de las defensas de Junqueras, Romeva, Sánchez, Turull y Rull. La cuestión: ¿suplicatorio sí/suplicatorio no? Pero, atención, el artículo viene con un bonus sobre el nuevo capítulo del vodevil de las Juntas Electorales.
Se trata de un Auto relativamente largo (27 páginas) y muy bien trabado y meditado, con argumentos sólidos y algunos errores. En resumen, se autoriza a los cinco interesados a acudir el martes 21 a tomar su acta de diputados o senadores y asistir a las sesiones respectivas de constitución del Congreso y el Senado. Bien. Eso sí, “debidamente custodiados” y siendo reintegrados inmediatamente al centro penitenciario en cuanto las sesiones hayan terminado. Normal. Se rechaza la petición de las partes de reconsiderar la prisión provisional a la vista de su nueva situación política como parlamentarios. Esperable. Y coherente con las decisiones de Llarena en fase de instrucción y de la propia sala ya en fase de juicio oral. Si no me equivoco, es la quinta vez que les rechazan esta petición. Y, como he explicado ya en otras ocasiones, siempre ha sido un error. Pero no es de esto de lo que quiero hablar.
Lo más interesante es el rechazo a otra de las peticiones de los interesados, la de que el tribunal solicite a las cámaras una autorización para poder seguir juzgándolos. Se trata del célebre suplicatorio. ¿Ha hecho bien el Alto Tribunal denegando esta petición? Es difícil de decir. Depende de cómo interpretemos el artículo 71.2 de la Constitución española que establece la inmunidad parlamentaria, y más concretamente de si pensamos que una vez se ha iniciado el juicio oral el tribunal ya no está obligado a pedir autorización a las cámaras para proseguir con el mismo cuando quien está siendo juzgado ha resultado elegido representante democrático, como sí lo está, claramente, antes de iniciar dicho proceso. Y ésta es una cuestión jurídicamente controvertida, sobre la que los especialistas llevan semanas discutiendo sin haber alcanzado un acuerdo (por ejemplo, aquí, aquí, aquí, y aquí). Esto no debería sorprenderle a nadie. El derecho es un artefacto poderoso, pero que depende de un sutil equilibrio entre, por una parte, ciertos consensos básicos y una gran cantidad de casos fáciles que no ofrecen generalmente dudas sobre su resolución, y, por la otra, extensos –y tal vez insolubles– desacuerdos razonables sobre determinados casos puntuales, a los que el gran H.L.A. Hart llamaba casos difíciles. Este es uno de ellos.
Estamos aquí ante la típica discusión entre los partidarios de una interpretación literal –“gramatical y sistemática” en los términos del Auto– y restringida del 71.2 CE, y aquellos que defienden una interpretación más creativa y extensiva de ese mismo derecho, basada en una lectura más protectora de las instituciones representativas en el esquema de división de poderes. Hay buenos argumentos en ambos lados. Y yo mismo, debo confesar, me inclino por una o por otra dependiendo del día.
Sólo agregaré algo que me parece no ha sido suficientemente resaltado aún. Algunos han sostenido que, ante la evidente discrepancia entre los propios juristas, es decir, ante la duda, el tribunal debería dar la razón a aquella opción que sea más garantista con los acusados, y en este caso pedir el suplicatorio a las cámaras. Ante ello el Auto responde con dos argumentos, uno malo y uno malísimo. El malo, esgrimido en el Fundamento 2.3 (p. 7), sostiene que la inmunidad parlamentaria no es un derecho constitucional, sino un privilegio. Si fuera un derecho procedería interpretarlo de la manera más extensiva posible. Pero como es un privilegio, se dice, lo que toca es lo contrario, una interpretación muy restrictiva, que no violente el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.
¿Vemos la inmunidad como un privilegio de las élites representativas o como un derecho de protección de los integrantes de las cámaras legislativas, frente a persecuciones espurias por parte de otros poderes o intereses?
Sin embargo, la distinción entre un derecho y un privilegio, tan asentada en la comunidad jurídica de nuestro país, no es para nada obvia. Algunos –como el tribunal cuando cita el art. 14– parecen suponer que lo que los distingue es que los derechos deben ser de todos, mientras que los privilegios los tienen solo algunos, y por ello pueden poner en duda el principio de igualdad. Pero esto es absurdo. Muchísimos derechos, incluidos algunos de los más fundamentales, como el derecho al voto, son derechos sólo de algunos. Lo que nos permite hacer distinciones entre ciudadanos sin vulnerar el principio de igualdad es que existan razones sustantivas precisamente para otorgar un tratamiento jurídico diferenciado. Y eso es precisamente lo que afirma con total rotundidad el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, todas ellas contradictoriamente citadas por el propio Auto del TS (Fundamento 2.5, p. 11), al explicar que la inmunidad “no se puede concebir como un privilegio personal”, sino que se debe al “interés superior de la representación nacional de no verse alterada ni perturbada, ni en su composición ni en su funcionamiento”. En definitiva, lo que está en juego aquí es nuestra concepción de la división de poderes, de la función de nuestras cámaras representativas y de los derechos de nuestros representantes. ¿Vemos la inmunidad como un privilegio de las élites representativas –y en tal caso, ¿estaría justificada realmente?– o como un derecho de protección de los integrantes de las cámaras legislativas de representación popular, frente a persecuciones espurias por parte de otros poderes o intereses? Optar por la primera visión no me parece la lectura más democrática posible, y menos viniendo del poder judicial, que es parte interesada en el asunto.
Finalmente, el argumento malísimo es el ofrecido en el Fundamento 3.2, cuando se afirma que solicitar la autorización de las cámaras implicaría, en virtud del artículo 753 de la LECrim, la suspensión del juicio en espera de dicha autorización, y que ello entraría en contradicción con el derecho constitucional de los demás acusados a un juicio “sin dilaciones indebidas” (art. 24.2 CE). Pero esto es absurdo. Primero, y más importante, las dilaciones no pueden ser indebidas si es que la conclusión a la que llegamos antes es que precisamente son debidas por el derecho que asiste a los cinco interesados. Pero, además, roza lo cómico que el TS invoque los intereses de los demás acusados para denegar la petición de suplicatorio, cuando parece evidente que ninguno de ellos se opondría a una suspensión causada por este motivo.
Todo esto me lleva a una reflexión más general, que espero poder desarrollar mejor en un artículo posterior. Las fronteras entre lo jurídico y lo político son tenues, por no decir borrosas. Pero en democracia resultan fundamentales, pues sin ellas no hay división de poderes que valga, ni se puede preservar por tanto todo lo bueno que tienen, respectivamente, la legitimidad democrática y la independencia judicial. Por ello tan mala resulta la politización de la justicia como la judicialización de la política. Y desgraciadamente en este caso parece que nos hemos precipitado tanto por un abismo como por el otro. El Alto Tribunal está demostrando sistemáticamente tener una lectura sumamente estrecha de lo que implican los principios, derechos y garantías democráticos. Y lo vuelve a hacer en este Auto cuando, por enésima vez, interpreta el decisivo precedente Demirtas v. Turquía en forma contraria a como lo hizo el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo decidió, aferrándose a la única consideración de dicha sentencia que podría dar cobertura a lo que trata de hacer aquí, e ignorando todo lo demás. No hay duda de que esto terminará siendo dirimido en Estrasburgo. Lo cual, por cierto, no está libre de dificultades de legitimidad democrática.
El Alto Tribunal está demostrando sistemáticamente tener una lectura sumamente estrecha de lo que implican los principios, derechos y garantías democráticos
Termino con el anunciado bonus sobre el nuevo episodio de la comedia de enredos de la JEC. El lunes 13, la Junta Electoral Provincial de Barcelona decide, aunque con voto discrepante particular de uno de sus miembros, autorizar a Junqueras y Comín a participar en el debate electoral del día siguiente, martes 14, advirtiendo, eso sí, que en el primer caso deben obtenerse “las pertinentes autorizaciones del Centro Penitenciario”. La decisión parece bien justificada jurídicamente y basada en las únicas consideraciones que deben ser relevantes para una Junta Electoral, que la participación telemática de Junqueras y Comín no vulnera el principio de igualdad entre formaciones políticas. Por supuesto, la cuestión es, de nuevo, compleja. Lo que no me parece de recibo es que cuando al día siguiente la JEC decidió invalidar la decisión de la JEPB lo hiciera con un simple párrafo alegando que el debate tendría lugar “fuera del horario para la sala de videoconferencias y además resultar incompatible con el régimen general de horario del centro penitenciario”. Es tan evidente que las “razones de funcionamiento y horario” de un centro que pertenece a la administración del Estado no pueden prevalecer sobre los derechos políticos fundamentales de los interesados y el interés público de ver un debate entre los candidatos que cada formación decida más adecuados, que por lo menos hubiera sido esperable un poco más de esfuerzo argumentativo y motivación. Pero la JEC, tal vez escaldada por lo acontecido en el capítulo anterior de este sainete, parece no querer ni molestarse en explicar sus razones.
En el fondo, como casi siempre, hablamos de la tensión entre los derechos de unos y los privilegios de otros. Y a menudo no es sencillo saber, respectivamente, de quiénes estamos hablando.
------------------
José Luis Martí es profesor de filosofía del derecho de la Universidad Pompeu Fabra.
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...
Autor >
José Luis Martí
Es profesor de Filosofía del derecho de la Universidad Pompeu Fabra.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí