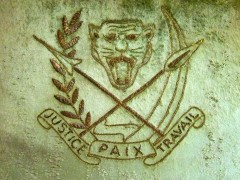Bengala de navidad.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
L., ¿con cuántos años murió?
En 1992 yo cumplí 22; él, algo menor, andaría rondando los 20.
A sus 19, 20 años, mucho guardaba L. de niño: candor, esbeltez, ternura, la risa fácil y un regocijo inmediato en la comedia. Era estudiante de teatro. Un típico tímido a quien «ponerse en personaje» tornaba desinhibido, L. imitaba con maliciosa maestría gestualidades ajenas, acentos, maneras, andares. Cuando conjuro su presencia lo veo —inmune ante las distorsiones de la memoria— al final de una larga mesa sembrada de cervezas vacías —¿es la Fonda Taurina Belmont? Me aparece en jersey de cuello de tortuga. Asido de una cuchara a modo de micrófono, homenajea a media voz, con un aguijón de parodia y por encima apenas del barullo, a alguna cantante juvenil. Sin ser propiamente amigos, nos teníamos afecto.
El bullicio en el entorno era constante, apasionado, ocurrente. Agudezas y traiciones, mucha truculencia y muchas carcajadas. Se trataba de un corrillo de estudiantes de teatro al que yo, prendado de una hermosa muchacha, aspirante a actriz, no pertenecía sino de manera tangencial. El grupo, tan unido como arrebatado, hallaba siempre manera y fondos para demorarse por ahí tras las clases vespertinas. Y yo, por estar cerca de A., me sumaba a ellos.
De manera repentina corrió la noticia de que L. estaba hospitalizado. La cosa era más bien seria. Había, en torno al mal que lo aquejaba, zonas de sombra y de silencio. De momento, el enemigo a vencer era la cándida, una levadura más bien inofensiva que solemos albergar en la boca.
L. dejó de asistir a las reuniones —que, para mí, perdieron un poco en fantasía.
Quien despachaba noticias desde el frente era J.M., pareja de L. y estudiante también en la escuela de teatro. Alto y adusto, J.M. llevaba siempre una bufanda al cuello. También él era seropositivo. (Estando ambos ausentes, se debatía airadamente la urgente y espinosa cuestión de quién había contagiado a quién.)
Una única vez acompañé a A. al IMSS (Instituto Mexicano de la Seguridad Social)de La Raza, gigantesco hospital de especialidades en cuya unidad de Infectología L. había sido ingresado. Era diciembre, inminente ya la Navidad. Así que anochecía temprano y más bien de sopetón.
Sabíamos a L. —y él se sabía— solo. Su familia le había vuelto radical y terminantemente la espalda cuando se mudó a vivir con J.M. Vista desde fuera, la relación entre ambos distaba de ser plácida: eran dos garrapatas imbricadas que se vaciaban recíprocamente en una vertiginosa comunidad de sangres. A ratos ni ellos mismos sabían dónde terminaba uno y comenzaba el otro... Pero de que era amor quedaba poca duda.
En el hospital, J.M. dosificaba celosamente las visitas, y tenía yo contemplada la posibilidad que no se me permitiera entrar.
Ya en planta, se nos pidió ponernos cubrebocas. J. M. no andaba por ahí.
L. estaba en un cuarto compartido. Cada cama, separada por una cortina azul claro cuyo riel el yaciente vería como una U en el cielorraso —un proscenio isabelino. Bajamos la mirada para no asomarnos a las vidas ajenas.
L. había perdido peso.
Su cama era la última de tres, cercana a un ventanal sellado que enmarcaba la vía elevada del Circuito Interior. Sobre la mesa de noche, entre confuso instrumental de enfermería, se erguía, radiante en su incongruencia y vívida aún hoy, una de esas flores que bailan, un girasol de terciopelo con gafas oscuras y saxofón dorado. Afuera, casi a la altura de la mirada, engañosamente cercano, se dejaba ver un puente peatonal sobrevolando un torrente de vehículos.
La ingeniería de la cama hospitalaria, amén de un par de almohadas, le permitía yacer medianamente incorporado. La bata sin mangas, verde, nada se guardaba de la extrema y pálida delgadez de los brazos. L. llevaba en la muñeca izquierda una vía intravenosa de pinta complicada. Una manguerita de oxígeno le aportaba aliento.
En aquel remoto arranque de los años 90, por más enterado que se estuviera, se habían de vencer reticencias diversas para tomarle la mano a un enfermo de SIDA. L. me devolvió el saludo con una tenue presión. Dos dedos afilados y fríos.
En Intensiva, al intubarlo de emergencia días atrás, le habían lacerado las cuerdas vocales. Se había quedado sin habla —solo fisiológicamente, vaya, que no privado de palabra... Así que J. M. le había procurado un cuaderno.
Con gestos tenues, pausados, L. pidió nos retiráramos el cubrebocas.
Interrogué a A. con la mirada. Ella, por toda respuesta, se zafó de cada oreja un elástico. Del verde y rectangular anonimato surgió su claro rostro. Eso añoraba L.: humanidad. La secundé.
La mirada de L. recobró algo de luz.
–¿Cómo te sientes? —preguntamos.
Asintió.
Callamos. Un momento.
Luego, L. tomó el cuaderno escolar que estaba a su lado, sobre la sábana, y dibujó un corazón. Sin soltar el bolígrafo nos apuntó sucesivamente con el índice, primero a A., luego a mí. Aprobaba —interpreté— nuestro incipiente amor.
A. cambió el tema de inmediato. Comenzó a platicarle, a ponerlo al día de sus hallazgos de vestuario para la obra de teatro, de atribulado montaje, que se estaba preparando como examen de curso. Iba sobre una mudanza y ella y él debían encarnar una pareja en crisis.
L. escuchaba y aceptaba esas asequibles imágenes del futuro. Ante las preguntas, asentía o negaba con un movimiento de cabeza. O bien echaba mano del bolígrafo y hacía algún dibujito de trazo suelto e infantil. Como en una partida de Pictionary. Una partida impuesta, no muy reñida.
De cuando en cuando su mirada divagaba hacia la ventana. Entonces se ensimismaba frente al incesante flujo de autos, ante el pardo anochecer y el silencioso río de luces. Ante el escorzo de un puente peatonal.
Un brumoso olvido me escatima el momento de la despedida. (También los tiempos se colapsan y comprimen, y veo con nitidez sólo ciertos momentos clave de la dramaturgia, sólo lo más vivo de la vida.)
Sabía yo que en el Hospital de La Raza había unos murales tardíos de Siqueiros y de Rivera y le propuse a A., un poco por distraerla —la veía esforzarse por retener las lágrimas—, que me acompañara a buscarlos.
De los murales y sus reivindicaciones tampoco recuerdo mayor cosa. Sí sé que ya afuera, en el breve andador frente al pabellón de Infectología, el fuego cruzado de opiniones y pronósticos era, cuando llegamos, febril. J.M., bien envuelto en su bufanda, estaba ahí. Acababa, fríamente, de poner a sus camaradas al tanto de una última y brutal entrevista, recién ocurrida, con el equipo médico: «no había nada que hacer».
Los médicos se lo habían puesto claro: un sistema inmune colapsado nada podía contra la cándida. El hongo, entonces en boca y esófago, proliferaría descontroladamente hasta invadir pulmón y pasar a sangre. Ya con infección sistémica, le daban tres días. El único consuelo que atinaron: llegado el momento, se sedaría al paciente para ahorrarle la angustia, indecible y atroz, de una muerte por asfixia.
Los escépticos teatreros se rehusaban a aceptarlo. Exasperado, J. M. los trató de comemierdas. Les (nos) volvió las espaldas, y se perdió de nuevo tras las puertas ahumadas del hospital.
Quedamos aturdidos, aunque al cabo de una ronda de cigarrillos se decidió por unanimidad (yo no alegué derecho a voto) que J. M. estaba pendejo, agresivísimo, que quién diablos se creía, y que ¡por supuesto que L. se iba a reponer!
Algunos metros más allá, sobre la acera, arrancaban los puestos de quesadillas, ya sus ristras de focos encendidas. Estábamos en época prenavideña y en la Ciudad de México el comercio ambulante se adapta, oportuno, a la demanda de temporada: entre los comales de fritanga y parrillas de hot dogs se había abierto plaza una vendedora de decoraciones navideñas. Esferas, guirnaldas, figuritas de barro para el Nacimiento, musgo, papel celofán, lucecitas parpadeantes, coronas de pino natural.
No sé qué nos llevó a asomamos, a curiosear. Tampoco recuerdo de quién fue la idea; se trató, quiero ahora pensar, de una inspiración colectiva. Sin negociarlo demasiado, compramos un atado de luces de bengala, de esas enormes de más de medio metro, pesadas como varillas para soldar.
Saltando los escalones de tres en tres, corrimos escalera arriba al paso peatonal sobre el torrente de luces del Circuito Interior. Seríamos cuatro o cinco.
Acuclillado con el encendedor, fui prendiendo y pasando una a una las bengalas. Tardaban bastante en prender.
Bellas e inútiles luces de bengala.
Luces de bengala inútiles y bellas.
Ahora que quisiera darlas a ver me percato de lo arduo que resulta asirlas con palabras ¿Con qué compararlas? ¿Qué símil pertinente hallar para su chispeante danza de luz? Las bengalas suelen más bien estar —me parece— on the receiving end de una metáfora...
Cada imprevisible chispa es un universo fugaz e inasible. Alguna ataca a traición —un fiero alfilerazo— el dorso de la mano.
Un núcleo enceguecedor —hervidero de chispas— va paulatina aunque ineluctablemente descendiendo por el alma de metal hasta que, consumidas las sales explosivas, la cascada de destellos fenece. No queda en la noche más que un punto de roja incandescencia. Que termina también por apagarse. Vidas breves, de singular esplendor y desmedido entusiasmo. No el sacrificio, grávido de intención, de un fósforo, no; una luz de bengala es puro derroche, carnaval, extravagancia.
El botón del mechero me quemaba el pulgar. Nada sino calor, y de un instante a otro, una chispa y de inmediato mil —aunque esté uno a su acecho, el arranque de una bengala siempre resulta sorpresivo. Chisporroteo. Siseo crepitante. Un olor bien definido, venido de la infancia. Entregaba una bengala y comenzaba con otra.
Al inicio, cada quien iba por su lado, inventando su ritmo. Pronto, alguien con inquietudes de puesta en escena organizó en coreografía los movimientos libres. Y los nuestros eran ya pases mágicos de hadas y de silfos, salpicando la noche con esquirlas de luz.
Imposible saber si L. nos veía —y si, de vernos, se sentía aludido.
Ahí, sobre el puente peatonal, de cara a las ventanas del tercer piso, estuvimos dando eufóricos molinetes luminosos: un espectáculo —luz sin sonido— para un ángel exangüe en una cama de hospital. También, supongo, para el azoro pasajero del caudal de motoristas que nos corría debajo.
Ocho o nueve minutos duró el hechizo —hasta que las varillas, candentes, no pudieron tenerse más en mano.
El diccionario aclara que es cándido el «ingenuo, [aquél] que no tiene malicia ni doblez». En femenino remite, de manera bastante ingenua, a un «hongo unicelular responsable de ciertas enfermedades de piel y mucosas». Hay profecías que se cumplen muy a corto plazo. L. murió puntualmente: el telón azul cayó dentro del plazo previsto por el equipo clínico.
Cuando debió desalojar su tercio de habitación, J.M. echó en bolsas las pertenencias varias que se habían acumulado. Días más tarde, cuando se pudo hablar con él, mencionó que pensaba «hacer una gran pira, quemar toda esa bazofia».
A. pidió recuperar el cuaderno.
Me acuerdo luego, vagamente, de un cementerio en la húmeda grisura matinal del invierno capitalino. Quedaba lejos, en rumbos de una ciudad inabarcable ajenos para mí. También dentro del cementerio me perdí y me fui a topar con el modesto cortejo ya en contraflujo. El entierro había terminado y la sólida familia de estudiantes de teatro debatía —airadamente, como siempre— dónde ir a beber algo para calentar el cuerpo, ¿ahí por el rumbo?, ¿o más cerca de la civilización?
Ya instalados en una cafetería, J.M. hurgó un poco en su morral.
—Ten —le dijo a A. entregándole la ajada libreta—. Querías esto, ¿no?
El cuaderno, solo pudimos mirarlo juntos varios días más tarde. Entre tanto, se habrá atravesado la cena de Navidad, un fin de semana en Tepoztlán, no sé qué más... Lo miramos sentados en el piso de duela de la habitación de A., ella con su gato en el regazo. Teniendo las claves, no requerimos de imaginación en demasía para reconstituir, al menos esquemáticamente, los diálogos truncos de sus hojas rayadas.
Varias entradas eran peticiones prácticas, elementales:
“Gasa c/agua. P. fvr.” O “La cobija”. Cosas así.
Había también alguna frase en que una herida, una historia, un pesar, se dejaban intuir:
“T contestó mi mamá?”
Pero no todo era desesperanza en esas páginas que J.M. había pensado dar a las llamas: un púdico “T kiero, ¿sabes?” le estuvo sin duda destinado.
Hacia el final, en las últimas hojas utilizadas, reconocimos nuestro corazón y descubrimos luego una explosión, un ramillete de estrellitas. Y a su lado, en la página opuesta, una carita sonriente de tres tristes trazos.
Dos tercios del cuaderno quedaron vírgenes.
Tan expresivo en su mutismo, aquél cuaderno escolar con dos cachorritos de labrador en la portada, ¿dónde pudo parar?
Imposible saberlo.
Tampoco es que importe: quien hoy —ya con un pie en el 2020— lo hojeara sin asideros, sería inmune a la inefable elocuencia de unas caritas tristes, alegres, preocupadas.
L., ¿1972?-1992. Un bouqué de centellas y el más simple de los autorretratos (y luego, ya en página nueva, un misterioso “sí” parco y sin acentuar) fueron sus últimas palabras.
Ya está abierto El Taller de CTXT, el local para nuestra comunidad lectora, en el barrio de Chamberí (C/ Juan de Austria, 30). Pásate y disfruta de debates, presentaciones de libros, talleres, agitación y eventos...
Autor >
Alain-Paul Mallard
Escritor, coleccionista, fotógrafo, viajero, cineasta, dibujante, Alain-Paul Mallard (México, 1970) es autor de 'Evocación de Matthias Stimmberg', 'Nahui versus Atl', 'Altiplano: tumbos y tropiezos'. Vive en Barcelona.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí