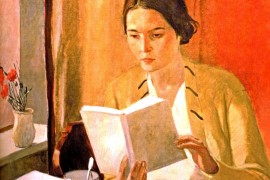LA AUTORA MISTERIOSA
Valentine Penrose, la surrealista que quiso comprender el misterio del mal
La introvertida escritora y artista llenó sus obras de erotismo, amor, exotismo, naturaleza, astrología… “bellas atiborradas de videncia”, que hacen de la suya una historia enigmática
Esther Peñas / Lurdes Martínez 13/05/2020

Valentine Penrose, fotografiada por Eileen Agar.
TateEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
“La rebelión y solo la rebelión es creadora de luz y esa luz no puede tomar más que tres caminos: la poesía, la libertad y el amor”, escribió Bretón, con la genialidad profética que le caracteriza. Y Valentine Penrose vivió aunando la terna. Nacida como Valentine Boué (Francia, Mont-de-Marsan, Landas 1898 - Inglaterra, Chiddingly, East Sussex, 1978), esta poeta surrealista nos legó una biografía sugerente, reservada, crecida en elipsis. La editorial Wunderkammer acaba de publicar por vez primera en castellano su obra reunida, Valentine Penrose. La surrealista oculta (traducción de Marie-Christine del Castillo Valero), y reeditado su turbador texto (¿novela, ensayo, crónica?) La condesa sangrienta (traducido por María Teresa Gallego y María Isabel Reverte), que cuenta “la historia de la condesa que se bañaba en la sangre de las muchachas”.
Si algo nos enseñó el surrealismo es que no hay otro modo de vivir que el poético. Hacer de la vida pura poesía para no rebajarla ni convertirla en sucedáneo. Penrose supo de ello. Insumisa ante cualquier tipo de utilitarismo, la suya es una búsqueda constante de lo absoluto. Sabía que “la vida está en otra parte”.
Sus primeros poemas, ‘Imágenes de Épinal’, se publican en Les Cahiers du Sud (número 82, 1926), y son juegos de sentido irónicos con cierta imaginería popular francesa. Los escribe en Cassis-sur-Mer, donde conocerá a Roland Penrose (pintor, escritor, promotor de arte…), quien convenció a “aquella inmaculada belleza y enigmática inteligencia” –son sus palabras– para casarse un año después. Adheridos al surrealismo, Valentine es una más de entre los volcanes del momento: Tzara, Bretón, Masson, René Char, Dora Maar… Su rostro de enigma atrae las miradas de Man Ray, Max Ernst, Wolfgang Paalen o Eileen Agar, que la retratan, y de Buñuel y Dalí –una brevísima aparición en el manifiesto visual del movimiento, La Edad de Oro, justifica la cita–, al tiempo que Éluard celebra su talento poético.
Durante diez años la pareja goza de una existencia aderezada de viajes exóticos y vida social en París o la Costa Azul, como reflejan las fotografías tomadas en la placidez de La Noblesse o Mougins. Visitan Egipto, destino que cambiará sus vidas más adelante. Allí conocen al misterioso vizconde Santa Clara, Vicente Galarza, quien ejercerá una enorme influencia sobre Valentine, acercándola a las filosofías orientales y animándola a conocer India.
La pareja se tambalea. Ella, introvertida, áspera, distante, reservada. Él, sociable, solícito, gustoso de muchedumbres amigas. Se separan temporalmente
Pero la pareja Penrose se tambalea. Ella, introvertida, áspera, distante, reservada, “con una soberana actitud de libertad frente a la vida […] y la costumbre de criticar insistentemente las convenciones absurdas”, escribe Roland. Él, sociable, solícito, gustoso de muchedumbres amigas, embebido en la efervescencia artística del momento. Ella necesitada de una vida más austera, más silenciosa, menos poblada, para la concentración que requieren sus meditaciones, los estudios de sánscrito en la Sorbona, la escritura. A él ya le es imposible dársela, frenéticamente comprometido en la configuración de un grupo surrealista en Gran Bretaña. Se separan temporalmente.
El Dicctionaire general du Surréalisme (1982), de Adan Biro y René Passeron, define a Penrose como “poeta cuya importancia sobrepasa con creces su notoriedad”. La cualidad de “oculta” de Valentine, “estrella oscura del surrealismo” la llamó su amiga Maud Westerdahl, proviene más de cierta “altanería heráldica”, de una voluntad antiliteraria que no persigue reconocimiento externo, que de obstáculos y desaires masculinos.
Erotismo sáfico de elegancia extrema
No es la suya una poesía fácil, al contrario, brota hermética, sin concesión alguna (Breton apreciaba la insólita y personal intransigencia de los versos penrosianos) para quien se acerca (con sed o movido por la curiosidad) a sus composiciones, frondosas en imágenes enigmáticas, presididas por cierto orfismo voluptuoso, atravesadas por un erotismo sáfico de una elegancia extrema: “Y los cristales de roca sonaron lejos y más todavía. / Entre mi astro y yo la corta distancia / la más corta entre los ojos abiertos y los ojos cerrados / sin embargo haciéndome verde / no pude cerrarme a la estrella / no pude cerrar los ojos”.
Los poemas de Valentine son recintos acotados. De tan privados, parecieran impracticables
Tampoco ayuda el automatismo furioso que fragmenta los versos y disloca el sentido y la sintaxis: “La copa la luna creciente los delfines del cielo blanco/amar qué bueno era amar era de día/bajo el cielo muerta cambiando el talismán”.
Los poemas de Valentine son recintos acotados. De tan privados, parecieran impracticables. Pero uno se adentra en ellos para dejarse poblar de la necesidad de amor, de la búsqueda de lo maravilloso, del deseo de plenitud y de la asunción de cierto fracaso a cuya melancolía regresa una y otra vez (“Y me tumbo en unas camas / agotada de cantar la derrota / y unas sábanas amarillas y arrugadas / me acogen sudarios de posadas”).
En los años treinta, coincidiendo con su reclusión en Le Pouy, el castillo propiedad de los Penrose que sirve a Valentine de refugio tras la separación, y el primer viaje en soledad a India, peregrinación de introspección espiritual que marca profundamente su vida y obra, publica tres de sus cinco poemarios, todos en los prestigiosos Cahiers GLM. Hierba a la Luna (1935), con prefacio de Paul Éluard (“Amo estos poemas […] de lenguaje inrazonado, indispensable”), es un poemario de una sutileza de orvallo, entreverado de exaltación mistérica llena de sensualidad (“entregaremos al agua / todo el azul de nuestros cuerpos / si lloviera”), con sus crípticas imágenes (“libres hasta los puntos cardinales como blancas”). Escribe como una dama en conmoción de sinestesias (“soy bella catedral/ en las alfombras de mí misma”). El agua, símbolo de la vida y de lo femenino, ya preside en su manera de contar.
Después vendrán Suertes del fulgor y Poemas (1937), de ojos deslumbrados por el esplendor de Oriente (también los de Aragon, Desnos, Leonora Carrington o Alejandra David-Néel), huérfanos de una disyuntiva que ofrecer al “Dinamismo de la Europa Lógica”, como recoge Artaud en su Mensaje al Dalai-Lama.
Del funeral de Durruti a soldado raso
La misma década es testigo de la convulsa situación internacional, con el ascenso del fascismo y la Guerra Civil española. Los Penrose, embarcados en un intento por restaurar su matrimonio y acompañados del poeta (también) surrealista David Gascoyne, el editor Christian Zervos y su esposa Yvonne, asumen, a propuesta de la Generalitat de Cataluña, el compromiso de viajar a España en defensa de la República, acusada por la propaganda franquista de destruir el patrimonio artístico. En Barcelona respiran el aire de la revolución social, se entrevistan con representantes del POUM (en calidad de miembros interinos del Independent Labour Party), asisten a un mitin de Emma Goldman, al funeral de Durruti... La aventura finaliza con un libro (firmado por Roland y Zervos, Art and the Present in Catalonia) que documenta el cuidado prestado por los republicanos a las obras de arte y la negligencia de la Iglesia, y con un manifiesto, ‘Declaration on Spain’, donde los firmantes reclaman armas para la República. El viaje concluye, además, con la imposibilidad de reconciliación de la pareja Penrose. El matrimonio se rompe, no así la amistad, cuando en 1940 Roland comunique a Valentine su deseo de casarse con la fotógrafa americana Lee Miller, de quien se ha enamorado.
Penrose inicia una vida en solitario tan solo interrumpida por breves relaciones, ya siempre con mujeres, sobre las que guarda pudoroso silencio. Algunas dejan rastro literario, como la mantenida con la poeta y pintora surrealista Alice Rahon Paalen, con quien Valentine se traslada a India en 1937 en un viaje de varias semanas. A ella le dedica su extenso poema “A una mujer a un camino”: “Presa de pechos manos y cabellos / nunca salida entera ella misma / tan loca de liquen perdida / como una aguja en el musgo / por todos los extremos urgente falsa / te di la vuelta y me tejiste”. Pareciera que Penrose necesita sentirse en éxtasis todo el tiempo.
Estalla la Segunda Guerra Mundial. Desde India, donde ha permanecido varios años viviendo en un ashram, regresa a Londres en 1940 y es acogida por Roland y su nueva esposa, con quien (tensiones naturales aparte) entabla un afecto sincero. Cuatro años después, aguijoneada como otros surrealistas (Claude Cahun o los jóvenes integrantes de La Main à plume) por la lucha antifascista, se alista a la Resistencia francesa como soldado raso. La destinan a Argelia. Firmada la paz, la vida de Valentine hasta su muerte transcurrirá entre la Gascuña, París (alojada en un hotel de Montparnasse) y la casa de los Penrose, Farley Farm, en Sussex.
Mantiene con la naturaleza una relación de druidesa, atravesada de magia, de animismo que atribuye conciencia a los objetos
Necesita amar. Y ama. Escribe Dones de las femeninas (1951). Son versos que apuntalan el amor que duele. Que fue y ya no. Adornado de un elogioso prólogo de Éluard, un aguafuerte de Picasso y bellísimos collages de la mano de Penrose, el libro acentúa un lirismo que se convierte por momentos en hiriente. Rubia (un ser misterioso, distante) es el tú al que se dirige la poeta (“Rubia tu olor es el del boj de España”). La falta de puntuación, la ausencia de sentido lineal, su mistérico aroma hacen de este poemario una delicada elegía. “Ven a dormir conmigo en la cama de los ancestros / Donde fueron elaboradas las fuerzas de tu belleza viva / Vuelve oh insólita. Ante las cortinas de tus caderas / Donde me quedo de rodillas ruego / Como ninguna ha rogado jamás/ Te ruego dejarme dormir y mezclarme con los tiempos”.
Nos recuerda que el amor es el gran acontecimiento de la poesía de Valentine (“Si yo soy lo que el amor dice de sí mismo a quien quiere oírle /Quien lo pregona a voz en grito y quien se queda atónito”), desdichado, sí, pero cumplido pues ha alcanzado el centro abrasado de la vida (“¡Oh Rubia! Este sabor que conocimos de la feliz manera de vivir”), amor que hasta el propio Éluard ansía: “Yo hubiera querido, con Valentine Penrose, amar apasionadamente para lograr esa unión, para reconocer a esa mujer desconocida […] y, aunque no fuera más que en sueños, mirarla a los ojos, aun a costa de todas las metamorfosis”.
Embriagada del brillo de los colores de Oriente, Penrose admira también los cielos cambiantes y el paisaje abrupto de los bosques atlánticos donde da paseos en soledad que duran horas. Mantiene con la naturaleza una relación de druidesa, atravesada de magia, de animismo que atribuye conciencia a los objetos, que busca participación con la exterioridad (“escuchas la corteza /te escucha la savia /te escucha la gota y llueve”). En Valentine permanecen vivos, nunca olvidados, nunca abolidos, los signos del estado de espíritu del niño o del primitivo: intuición y analogía.
En 1957 visita Tenerife, va al encuentro de sus amigos Óscar Domínguez y el matrimonio Westerdahl. Queda prendada de los paisajes y las leyendas guanches y vierte en los poemas que escribe su visión de la isla, “telúrica, poética, infantil, grandiosa, mítica, confusa y clara, llena de la alegría de la naturaleza y al mismo tiempo del miedo que impone el volcán y sus misteriosas rabias, un pasado etnológico inseguro o confuso, una civilización partida a golpes por la conquista, una tradición guanche perdida o traicionada, un nuevo rumbo para estas islas flotantes entre Europa, África y América”, en palabras de Maud Westerdahl.
Demeter, Gilles de Rais, la Loca de los Sargazos, la noche, Venus (y sus variantes, Lilith, claro, pero también la Ascensión de la Virgen), y el abandono del ritmo que quiebra y oscurece los versos por cierta transparencia, marcan los poemas que siguió escribiendo, especialmente en Las magias (1972), cuya portada es una litografía de Miró, breviario desembocadura de la reserva subterránea que es su poesía.
De sus textos en prosa, contenidos en esta edición, el dedicado a Tàpies, de un hondo lirismo (“Devanando el hilo, Tàpies en cada ocasión vuelve a hallar las guías invisibles cuyo verdadero nombre es los ‘habiendo-sido”), Martha’s Opera (donde retoma a Rubia en este gótico homenaje a Doré) y El nuevo Cándido (escrito –pareciera- por los insólitos hallazgos de la escritura automática).
“Murió muy despacio, sin dolor, de leucemia. La estructura de la bella cabeza, los modales de hidalgo, el perfil de mosquetero, intactos”. Sabia en la práctica del tarot y la astrología, amante de la botánica, quiso que sus cenizas fueran depositadas bajo un roble en una noche de luna llena. Roland Penrose ofició el rito.
Fascinación por la sangre
La editorial Wunderkammer había reeditado este mismo año, antes de la Obra reunida de Penrose, su texto más conocido, La condesa sangrienta, basada en la vida de la asesina más espeluznante de la que tenemos constancia, Erzsébet Báthory, una de las aristócratas húngaras con más poder en el siglo XVII, los Erdély. No es una recreación de su vida sino una investigación a través de los escasos testimonios, biografías y actas del juicio que se celebrase contra ella (por su rango, no testificó).
La única imagen de la condesa Báthory que se conserva es la de un pintor desconocido que la retrató a los quince años. Su belleza es notoria. De su familia, Penrose nos dice que “todos eran tarados, crueles, lujuriosos, lunáticos y valerosos”. Por si queda alguna duda: uno de sus antepasados fue Vlad Tepes, El Empalador.
Para mitigar las agudas migrañas, clavaba agujas a sus sirvientas. En una ocasión mordió a tres jóvenes hasta masticar la carne arrancada
La condesa se casó con un señor de la guerra, Ferenc Nádasdy, que bastante tenía con mantener a raya a los sarracenos como para reprimir las muestras de crueldad que infringía su esposa a las doncellas y que veía cuando regresaba al castillo de Csejte. Murió temprano, lo que dejó a la condesa sin contención alguna.
Parece ser, cuenta Penrose, que para mitigar las agudas migrañas que padecía, clavaba agujas a sus sirvientas, hasta que en una ocasión pidió que le llevaran tres jóvenes, a las que mordió hasta masticar la carne arrancada de sus cuerpos. Parece ser que la calmó. A partir de entonces comienza una espiral terrorífica de atrocidades incomprensibles. Sus sirvientas desollaban, despedazaban, marcaban con hierro candente a un sinfín de campesinas que acudían al castillo en busca de trabajo. Nadie las echó en falta. Su exceso iba aderezándose de imaginación atroz. En pleno invierno, salió con su carruaje y obligó a una joven a salir desnuda y quedarse en la nieve mientras ordenó que le echaran cubos de agua helada, lo que consiguió una petrificación con mueca aterrada de la muchacha.
La condesa conoció a una hechicera que respondía al nombre de Darvulia, que la introdujo en la magia roja (aquella en la que se emplea sangre para sus fines; en el caso de la condesa, mantener su lozanía, que cumplidos los cincuenta empezaba a resentirse). La orgía cruel inicia una nueva etapa.
La condesa llevaba un libro de anotaciones. Por cada muchacha, un escueto comentario (demasiado baja, gritaba en exceso…) Al comprobar que el efecto de los conjuros y prácticas de Darvulia resultaban ineficaces, la bruja le aseguró que se debía a que la sangre de las campesinas era vulgar, por lo que comienza a reclutar a jóvenes de la nobleza rural. Esa fue su perdición. Porque a esas muchachas sí se las echó en falta. El rey envió a un hombre de su confianza, acompañado por un pequeño séquito. Al llegar al castillo, lo que se encontró fue una serie de estampas tétricas, espeluznantes, además de un hedor a cadáver insoportable.
Las sirvientas fueron condenadas a muerte. La condesa, por su linaje, no fue ejecutada, algo acaso peor recibió por castigo: emparedamiento en su alcoba, en la que apenas dejaron una ranura por la que se filtrase una pálida lámina de luz, y un hueco en la puerta por el que se le acercaba alimento y agua a diario. Tres años vivió de esta guisa. Sin comprender por qué se la castigó. En cada esquina del castillo se levantó un cadalso, para indicar que allí vivía una réproba. Hoy, la fortificación es un puñado de ruinas.
Valentine sondea el furioso caos del deseo y revela que el erotismo es energía vital que desborda los límites de la razón
Penrose dedicó diez años de su vida a rastrear la historia de la condesa de Báthory. En su narración no hay juicio de valor alguno, ni excusa, ni pretexto ni valoración ética o filosófica. Hay, tal vez, un intento por comprender el misterio del mal.
La novela demuestra que la poesía no está reñida con la erudición y que solo la poesía es capaz de transmitir el violento extravío del mal (de “verdadera orgía de lenguaje” califica el libro la poeta argentina María Negroni, autora del prólogo). Báthory es una tenebrosa criatura de sexualidad torturada, la “sonámbula vestida de blanco” de Pizarnik que practica un erotismo negro, y a la manera de Sade golpea y hiere para asir el cuerpo deseado, pues hay entre “Erzebeth y los objetos algo así como un espacio vacío que sus ojos proclaman”. Reflexión sobre el abismo de la crueldad, esta obra propone mirar de frente el mal y aceptar su enigma como latido del pozo hambriento y hastiado que el ser humano es.
Valentine sondea el furioso caos del deseo y revela que el erotismo es energía vital que desborda los límites de la razón. Sabe de la ingobernabilidad del deseo, de la imposibilidad de retenerlo a costa de mutilar una parte del yo. Sabe que en el exceso reside la libertad.
Pero Penrose no absuelve a la condesa, pues la novela es también una reflexión sobre el poder. Hay una disección minuciosa del contexto histórico para mostrar una familia y una época bárbara “en que los nervios se enroscaban aún entre las brumas del primitivo salvajismo”. Si la historia responde a cierta fascinación por los seres excéntricos y perversos –atracción compartida con los surrealistas, para quienes la novela constituyó un gran acontecimiento anunciado por Bataille, un año antes de su publicación, en su ensayo Las lágrimas de Eros–, Penrose, al tiempo que defiende la soberanía del deseo, pone en evidencia los abusos e impunidad de “esta enorme alimaña negra de brillante pelaje erizado con inmensos ojos negros siempre obsesionados […] niña aún, pero ya cruel, esta criatura de complicada y loca lujuria”, y enfatiza el gesto asombrado de la condesa, “guijarro no lavado por el arrepentimiento”, cuando acusada de sus crímenes proclama que “todo entraba en sus derechos de mujer noble y de alto rango”.
La novela puede ser vista como el intento de restitución del equilibrio perdido que se cobra el eterno femenino aplastado por las religiones patriarcales. Alimentado de sombra, humedad y zozobra en atroces pasadizos, asoma a través de la magia de cultos lejanos, refractarios a “los exorcismos de los obispos”, y de una airada y frenética lujuria, “noche negra del caos”, ante la que Penrose se pregunta: “¿puede un ser masculino dejarse caer alguna vez hasta las últimas y negativas profundidades?”. Gilles de Rais parece no resistir la confrontación con la Loba de Csejthe.
Erotismo, amor, exotismo, naturaleza, astrología… son para Penrose “bellas atiborradas de videncia”. Con el mismo sigilo del agua o el silencio de la luna, rebasan y disuelven los límites del principio de producción destructiva de la civilización patriarcal y racionalista. Como afirmase el poeta Pierre Peuchmaurd, “las magias de Penrose, no importa si blancas o negras, pero operantes, ya que el mundo a través de ellas se recarga constantemente, se reencanta”.
“La rebelión y solo la rebelión es creadora de luz y esa luz no puede tomar más que tres caminos: la poesía, la libertad y el amor”, escribió Bretón, con la genialidad profética que le caracteriza. Y Valentine Penrose vivió aunando la terna. Nacida como Valentine Boué (Francia, Mont-de-Marsan, Landas 1898 -...
Autora >
Autora >
/
Autor >
Lurdes Martínez
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí