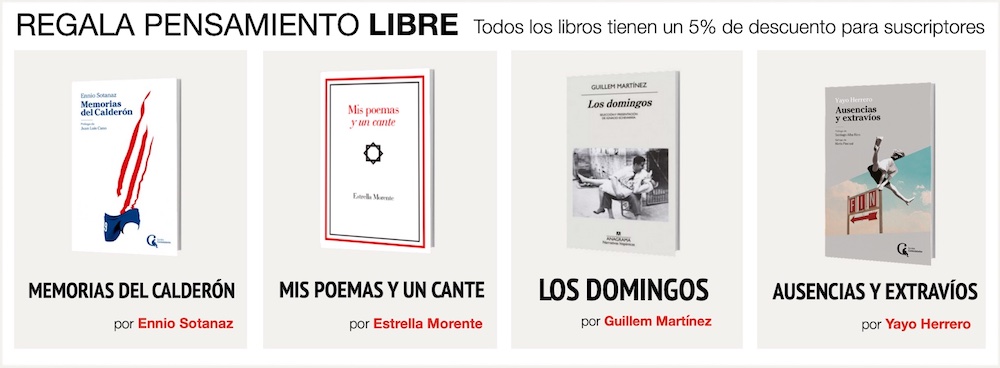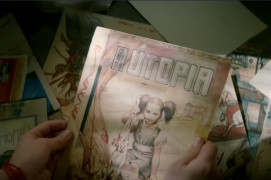Un test de antígenos abierto por la mitad.
TwitterEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
La idea para este texto arranca con un tuit de estos que ve uno de refilón, que genera un debate fugaz y encendido, seguido de unos cuantos memes ingeniosos para que, poco después, todo el mundo pase a otra cosa. Sin embargo, algo esta vez me dejó capturado y no he dejado de pensar en ello. El resumen del tuit es este: una cuenta, que podríamos catalogar de negacionista, abre un test de antígenos (lo rompe y lo abre para observar su interior, como si hiciera una disección del aparatito). En su interior no encuentra, por lo visto, nada. Nada que le certifique que el aparatito en cuestión hace lo que tiene que hacer. Lo que ve confirma su creencia: los test son un fraude, otro engaño más de la industria farmacológica en connivencia con los gobiernos de occidente. Y enseña una foto como prueba. El tuit reza: “Tecnología de plástico para indigentes mentales”.
La masa tuitera (una parte de ella, porque siempre es una parte, nunca es todo Twitter) no tarda en contestar, burlándose del tuit: ¿qué esperaba encontrar? ¿Un pequeño laboratorio en miniatura? ¿Un minúsculo científico haciendo experimentos con minúsculos tubos de ensayo? Más allá de la broma, algo se puede articular respecto a esta pequeña viñeta contemporánea. Mi opinión es que este sujeto encontró justo lo que buscaba, encontró una certeza. La certeza del engaño, la prueba irrefutable de que el mundo está siendo sometido a un fraude masivo, del que él es un testigo privilegiado. Él no es otro borrego más, él no es un indigente mental, él tiene acceso a la verdad. Algo me hace pensar, sin embargo, que esta certeza estaba ya antes de la apertura del objeto. El tiempo lógico es entonces otro: la certeza es previa. Abrir el test de antígenos y encontrar un vacío es solo un hallazgo confirmatorio.
No sería yo tan imprudente de hacer un diagnóstico clínico a partir de un tuit, pero sí me veo capaz de argumentar que este es el modo clásico, el resorte cognitivo, que constituye la base de la paranoia. La paranoia es un tipo de psicosis que cristaliza a partir de una revelación elemental, mínima. Una idea se impone, se revela, y establece una certeza irrefutable a partir de la cual solo se encuentran indicios que la confirman. A partir de ahí, ninguna prueba en contra, ningún dato por firme que sea, convencerá al sujeto de que esa conclusión a la que ha llegado no es real. Es lo que, clásicamente, ha supuesto la definición operativa del delirio: una idea falsa, con un alto nivel de convicción en su certeza e irreductible a la argumentación lógica. Me viene el recuerdo de un paciente que conocí hace años, cuando era un psiquiatra en formación. Este hombre estaba convencido de que era el heredero de la fortuna de Bill Gates. Según explicaba, muchas de las ideas exitosas que circulaban por el mundo, desde modelos de coche hasta series de animación como Los Simpson, eran ideas suyas que le habían sido robadas. El usurpador no era otro que Bill Gates, que había hurtado y explotado comercialmente todas sus buenas ideas. Por tanto, la fortuna de este era suya, y aunque él no tuviera acceso a ella, este hombre encontraba innumerables pruebas que confirmaban esta creencia. Lo importante no es lo pintoresco del delirio, sino algo que una vez me dijo, en confianza, durante uno de sus ingresos hospitalarios. Fue más o menos esto: “Los psiquiatras me metéis aquí porque queréis que me baje del burro, pero no me voy a bajar del burro… ¡porque este es mi burro!”. Efectivamente, el delirio era su burro, su posesión más preciada, que le ponía en una relación particular –privada y autoconfirmatoria– con la certeza.
La paranoia es un tipo de psicosis que cristaliza a partir de una revelación elemental, mínima
Cualquiera que trabaje con sujetos con psicosis sabe que los delirios de un paciente tienen una función, son un intento de contener algo que se ha roto. No solo son causa de sufrimiento, también otorgan una explicación frente a una experiencia inicialmente inefable, angustiosa, de fractura del mundo simbólico. El sujeto sabe que la realidad ha cambiado y que ese cambio le concierne directamente; el delirio dará un sentido a esta experiencia. A lo largo de estos años, curiosamente, la película que más han usado mis pacientes para explicar la experiencia de la psicosis es El show de Truman, un mundo que gira en torno a una sola persona y donde todo está puesto para él. El delirio de cada paciente le da una relación directa y personal con una certeza y esta certeza, que viene a dar sentido a la experiencia de ser el centro del mundo, es más férrea, más fuerte que toda la realidad compartida con los otros. Por eso mismo nunca es una buena idea intentar abordar el tratamiento de la psicosis desde la confrontación.
La relación del neurótico (entendamos neurótico como lo que muchos llamaríais un hombre o una mujer normal, aunque esto de la normalidad sea muy discutible) con la certeza, desde luego, no es esa que acabo de describir. El sujeto neurótico trata de obtener certidumbres pero, en el fondo de su alma, suele hallar siempre vacilación. Por eso apelamos siempre al Otro (a un Otro con mayúsculas, que tiene una función estructural, muy diferente del Otro persecutorio y omnipresente de la psicosis) para que confirme que estamos en lo cierto. Si se explora esta apelación al Otro para resolver una duda frente a la que no tenemos certeza, nos encontramos con el lugar que durante siglos ha ocupado Dios. Ese lugar de Dios ha ido sufriendo modificaciones en su estatuto a lo largo del tiempo, y varía según las distintas religiones, aunque también suele tener elementos en común. Pensemos, por ejemplo, en el Dios de la Edad Media, que podía intervenir en la realidad mediante una ordalía o juicio de Dios. Cuando en un juicio no era posible dirimir una verdad que satisficiera al tribunal y a las partes, podía invocarse a Dios para que se manifestase y estableciera quién estaba en posesión de la verdad. El sujeto sometido al juicio de Dios debía superar una gran prueba, una experiencia difícilmente soportable, como meter la mano en el fuego o sostener un hierro candente. Si superaba la prueba, Dios había establecido que decía la verdad. Otro modo en que Dios podía expresarse para dar la verdad o quitarla eran los duelos entre caballeros. Uno de los últimos duelos de esta índole ha sido llevado al cine recientemente por Ridley Scott, y es el que enfrentó a Jacques Le Gris y Jean de Carrouges. Fue el último duelo de este tipo que se celebró en Francia, con la aquiescencia del rey, en 1386. El duelo debía decidir quién decía la verdad sobre una acusación de violación. La acusación partía de la mujer de Jean de Carrouges, y el acusado era su antiguo escudero, Jacques Le Gris. Ante la incapacidad de establecer quién decía la verdad, se determinó que Dios debía expresarse a través del enfrentamiento, y que haría sobrevivir al poseedor de la verdad. La suerte de la mujer quedaba ligada a uno de sus contendientes, su marido. Si Dios le hacía ganador de la contienda, significaría que ella había dicho la verdad, pero si ganaba su rival, ella habría mentido y sería condenada. Este duelo, en toda su brutalidad, materializa la duda del neurótico, en este caso encarnada por el rey. Incapaz de decidir quién era poseedor de la verdad, apelaba al Otro para que resolviera la duda.
Viendo estos antecedentes cobra más valor la maniobra lógica propuesta por René Descartes en 1637. El método obsesivo por antonomasia: la duda metódica. Quien haya trabajado en la clínica con sujetos que sufren una neurosis obsesiva sabrá que la duda del obsesivo es su marca más clásica, el síntoma que nunca suele faltar. Es la imposibilidad de llegar a una certeza lo que les atormenta. Un paciente puede acudir a consulta solo a que le aclaren una duda, sin embargo, nunca acierta uno a dar una respuesta que resuelva esa duda de forma definitiva y, si acaso esta duda se diera por concluida, no tardaría otra en aparecer. La duda puede ser de lo más nimia (¿he apagado la luz o no?, ¿me he lavado las manos y las tengo suficientemente limpias o están sucias?) pero, en última instancia, coloca al sujeto ante la incapacidad de hallar una certeza en un mundo (el de los seres vivos parlantes) lleno de incertidumbre. Ese fue el hallazgo de Descartes y no otro: fundar una certidumbre respecto a su propia duda. Lo único cierto para él es que pensaba, no sabía si pensaba bien o mal, puesto que ahí estaba la posibilidad del genio maligno que hiciera que la percepción resultara engañosa (¿será ese genio maligno el que encontró, allí agazapado dentro del test de antígenos, el tuitero?). El caso es que pensar, pensaba, y por tanto, indudablemente, existía. Existía en tanto sujeto que enunciaba esa frase: “(Yo) pienso”. De este modo, dudando de todo hasta encontrar ideas puras, concluía demostrar la existencia de Dios. La mera idea de Dios, una idea perfecta, solo podía pensarse si este existía. A partir de ahí, Dios era el garante de aquellas ideas ciertas, pues estas solo podían existir por la gracia de Dios. Hacía así un movimiento lógico que sería fundamental para la construcción del pensamiento científico, aunque parezca paradójico: al desplazar a Dios al lugar de garante de la verdad, la ciencia podía buscar esta verdad. Dios existiría precisamente allá donde la verdad se encontrara. El Dios de Descartes ya no tenía que manifestarse mediante un duelo o una ordalía, porque estas pruebas podían ser engañosas. Ahora Dios estaba encerrado en el propio razonamiento correcto, siempre del lado de la verdad y opuesto al engaño. Si se piensa desde un punto de vista lógico, en vez de teológico, es un movimiento realmente audaz. Si el científico parte de la duda y va, progresivamente, esclareciéndola hasta generar una certidumbre (por ejemplo, la fórmula de la ley de la gravedad), el papel que ha reservado Descartes a Dios es el de garante de esta fórmula. La naturaleza estudiada no puede ser engañosa, los engañosos son los razonamientos falsos, las conclusiones erróneas. La realidad no es nunca caprichosa, la gravedad, por ejemplo, no puede comportarse de esta forma hoy y de esta otra mañana. Las fórmulas a las que se reduce la realidad, por difícil que sea obtenerlas, son inmutables. El lugar del Otro es el de garante de la verdad, a la que se llega mediante el método de la duda. Esta fórmula está aún hoy en la base del método científico.
En la psicosis, sin embargo, como hemos dicho antes, existe la experiencia de la certeza, y es el reverso de esta duda insaciable. En Sucesos memorables de un enfermo de los nervios, relato biográfico escrito por el magistrado Daniel Paul Schreber, se puede leer, de primera mano, el testimonio de una psicosis excepcional. En 1893 Schreber fue nombrado presidente de la sala de la Corte de Apelaciones de Dresde. Un tiempo después presenta un cuadro de insomnio debido, según decía él, al exceso de trabajo. Acude a tratarse con un psiquiatra reputado, el Dr. Flechsig, que le prescribe unos hipnóticos. Sin embargo, estando en casa, se encuentra con un pensamiento, “qué hermoso sería ser mujer en el momento del acoplamiento”, y en ese momento tiene la certeza de que ese pensamiento no es suyo y que alguien se lo ha impuesto desde fuera. A partir de aquí irá construyendo un prodigioso delirio que será considerado durante años una clase magistral de psicosis contada en primera persona. Este libro, que Schreber decide publicar para que la teología y la ciencia sean testigos de su excepcional historia, ha sido ampliamente comentado por autores como Freud, Jung, Lacan o Lothane. Schreber explica cómo Dios, primero a través de Flechsig, y luego directamente sobre su cuerpo y su alma mediante rayos, está operando una transformación para convertirlo en mujer, dejarla embarazada y engendrar a una nueva humanidad. El magistrado Scherber dejará minuciosa constancia de sus experiencias psicóticas, de cuya veracidad nunca duda. Como él mismo señala en la introducción de estas memorias, dirigidas al que fue su médico, “no existe para mí la más mínima duda de que lo que mis médicos han calificado siempre de simples ‘alucinaciones’, y que para mí significan un contacto con o una revelación de fuerzas sobrenaturales, ha consistido siempre en la influencia ejercida por su sistema nervioso sobre el mío”. Schreber creía que su cuerpo (sus órganos, sus células) contenía pruebas inequívocas de su transformación en mujer, y por eso se encomendaba a la ciencia. Él había sido elegido para ser la mujer de Dios, y la ciencia podía demostrar que decía la verdad.
La verdad científica no es una enunciación homogénea, sino un trabajo colectivo que se desliza a lo largo de los siglos en forma de progresos y refutaciones
Volviendo a Twitter… A poco que uno ande con los ojos abiertos, podemos ver cómo se confrontan en la conversación pública estos dos modos de relacionarse con, digamos, la realidad. Los sujetos que encuentran en todas partes pruebas de una certeza que los concierne, y los que apelan constantemente a un Otro que sea garante de la verdad. Y en estos tiempos, este Otro, más que Dios, es (pongámoslo, irónicamente, con mayúsculas) la Ciencia. Pero, ¿cuál es el problema de hacer de la ciencia un Otro que ha de ejercer de garante de la verdad? Pues que la ciencia, la ciencia auténtica (esta sí, en minúsculas), no funciona así. La verdad científica no es una enunciación homogénea, sino un trabajo colectivo que se desliza a lo largo de los siglos en forma de progresos y refutaciones, revoluciones y cambios de paradigma. Estos son los ciclos que definió Thomas Kuhn en su libro esencial La estructura de las revoluciones científicas. El principal objetivo de la ciencia, según Kuhn, es crear un marco teórico coherente que permita explicar el máximo número de fenómenos observables. Una teoría científica es, por tanto, la mejor explicación posible de un fenómeno en un momento histórico dado. El clásico ejemplo que usa Kuhn es el paso de la teoría ptolomeica (que explicaba el movimiento de los planetas partiendo de la idea de que estos giran alrededor de una Tierra inmóvil) a la teoría heliocéntrica, atribuida originalmente (esto también es discutible) a Copérnico. Que Copérnico formulara esa posibilidad, que a la larga resultó demostrada, no basta para que la ciencia cambie el modelo imperante o paradigma. Hicieron falta muchos años para que Galileo Galilei se apoyara en esta afirmación para enunciar su teoría, que permitió a su vez que Johannes Kepler aportara nuevos cálculos para explicar el movimiento de los planetas, y esto a su vez permitió a Newton desarrollar su ley de la gravedad, que sirvió para dar consistencia matemática al movimiento de los planetas alrededor del sol. Una mera idea afortunada, por mucho que después se demuestre cierta, no basta para constituir un nuevo paradigma científico.
¿Significa entonces que la ciencia no es útil en la búsqueda de la verdad? Por supuesto que lo es. La ciencia establece un método que, aplicado de forma rigurosa, permite llegar a conclusiones acertadas y operativas, al menos durante un tiempo. Lo que no excluye, como hemos podido comprobar de forma acuciante en los últimos tiempos, que los científicos se vean obligados a corregir sus conclusiones a la luz de nuevos hallazgos. Por mucho que la gente se haya desesperado con que los científicos “hoy digan una cosa y mañana otra”, esto forma parte de la normalidad científica. También lo es que existan debates dentro de una determinada disciplina, e incluso que algunas posturas sean antitéticas e irreconciliables, sin que sea posible dirimir en el momento presente cuál de ellos tiene razón (si es que uno de ellos la tiene). Si esto es así para las ciencias naturales (la física, la química, la biología), más aún lo es para las ciencias humanas (la psicología, la sociología), que incluyen un mayor número de variables imprevisibles o idiosincráticas. La medicina, en cierto modo, está a medio camino entre unas y otras, al estar influida por factores biológicos pero también sociales. Como hemos comprobado en estos dos largos años de pandemia, la medicina a veces se ve obligada a tomar decisiones en base a hallazgos heurísticos o intuitivos (por ejemplo, usar tratamientos que parecían tener una utilidad clínica que luego han resultado no ser útiles, hacer previsiones que no se han cumplido, etc.). No conviene denostar las ideas basadas en la intuición o la casualidad como acientíficas, puesto que estas también han sido el origen de posteriores investigaciones, que han supuesto algunos de los mayores avances de la ciencia médica.
Yendo al inicio, entonces: ¿Está en lo cierto este tuitero negacionista que cree haber demostrado la falsedad de un test de antígenos abriéndolo como una nuez y encontrando un vacío? Podríamos decir que es su propio vacío el que paradójicamente ha venido a encontrar, y lo ha llenado rápidamente de certeza para taponar ese vacío. Lo que no arreglará nunca el método científico es nuestra particular relación con la certeza y la incertidumbre. Por supuesto, ni todos los negacionistas son paranoicos ni todos lo neuróticos se apoyan en el razonamiento científico, pero de forma esquemática podríamos decir que es esperable que una parte de la población prefiera funcionar de forma, digamos, paranoica, y quiera mostrar, con feroz ánimo litigante, las pruebas de un engaño masivo, reservándose siempre el papel de testigos de una verdad revelada. De la misma forma, otra parte de la población funcionará de un modo neurótico, tratando de encontrar asidero a sus miedos y dudas invocando a un Otro que determine, de una vez por todas, la verdad. Pero, aunque estemos convencidos de nuestro buen razonar, no podemos andar por ahí diciendo alegremente que la ciencia ampara nuestras opiniones. Cuando oyes a alguien decir: “Los científicos dicen esto o aquello”, parece concebir a la comunidad científica como un discurso único, que presenta ya cristalizadas una serie de certezas inamovibles y plenamente consensuadas, cuando es más bien un conjunto heterogéneo de voces que intentan dar la mejor explicación posible a una serie de fenómenos complejos. Creo que hay que evitar la tentación de decir que la Ciencia dice tal o cual cosa, porque la ciencia realmente no dice nada. La ciencia no enuncia ninguna verdad, como en el duelo de Jacques Le Gris y Jean de Carrouges, que hoy se celebra en las arenas de Twitter. El fundamento de la ciencia, por contra, es la duda, y los científicos saben que la verdad que enuncian puede ser perecedera.
La plena certeza, la certeza frente a la que no cabe duda, parece casi una experiencia exclusiva de la psicosis. Frente a ello, la neurosis se presenta siempre como un sujeto dividido, buscando en el Otro una respuesta sobre sí mismo. La pandemia ha sido una experiencia de forzamiento tal que ha obligado a todos los sujetos a tomar decisiones, en un sentido u otro. Cada cual ha cargado con sus decisiones lo mejor que ha podido, no ha quedado más remedio. Pueden estar tranquilos, no podía ser de otra manera. Porque, en última instancia, y aunque sea duro admitirlo, no hay certeza para todos ni ciencia que obture para siempre nuestro vacío de saber.
La idea para este texto arranca con un tuit de estos que ve uno de refilón, que genera un debate fugaz y encendido, seguido de unos cuantos memes ingeniosos para que, poco después, todo el mundo pase a otra cosa. Sin embargo, algo esta vez me dejó capturado y no he dejado de pensar en ello. El resumen del tuit es...
Autor >
Manuel González Molinier
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí