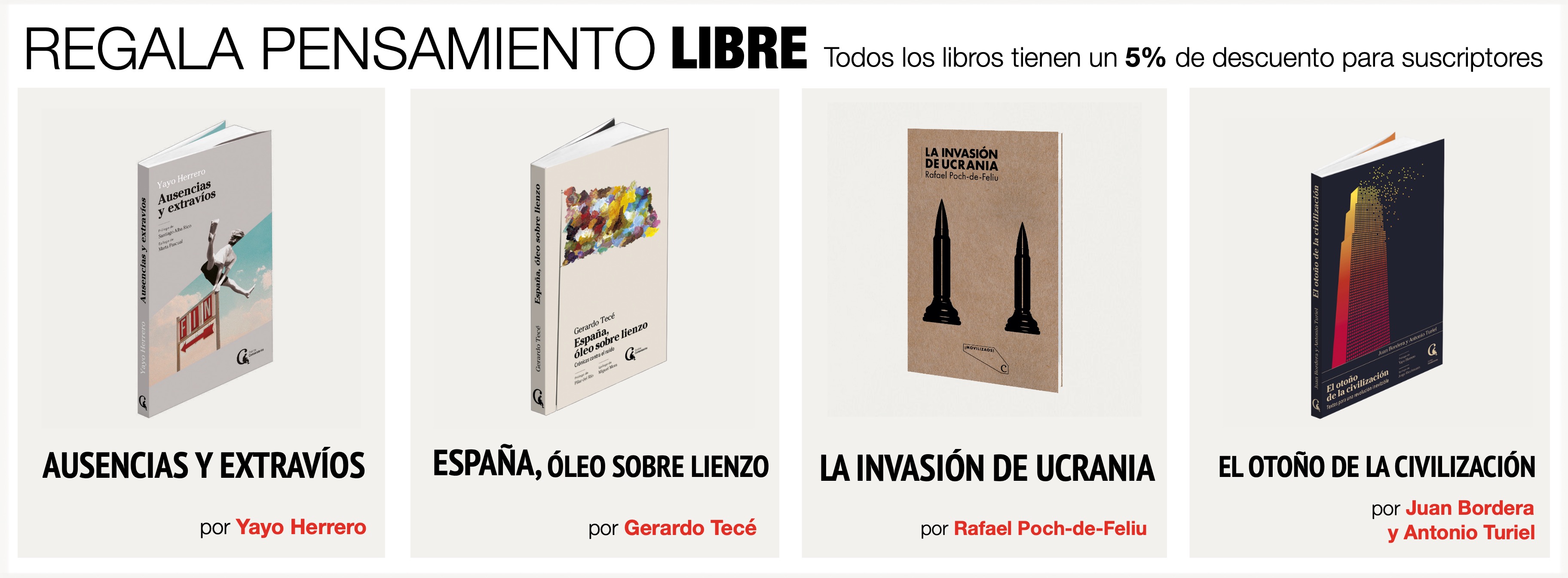Derecho Internacional
El relato corto de Alba Rico
El riesgo es que llevados por el rechazo a las guerras no atinemos con las responsabilidades. Si abordamos este dilema desde la epistemología de la complejidad, quizá podamos eludir caer en la lógica binaria del blanco o el negro
Aleardo Laría 14/04/2022

Un edificio gravemente dañado por lo bombardeos en Mariúpol (Ucrania).
RTVEEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Como corresponde a todo buen escritor, Santiago Alba Rico ha ofrecido a los lectores de CTXT un relato breve y colorido sobre la guerra en Ucrania. Construida la trama ficcional mediante el método de dibujar una caricatura de ciertas posiciones de izquierda, luego se despacha a gusto contra ese maniqueo que denomina “la izquierda estalibán”. No tiene sentido discutir acerca de la existencia de los unicornios, de modo que corresponde someter ese texto a una tarea previa de expurgación de los contenidos ficcionales para abordar alguna de las ideas que tienen valor residual para ser expuestas a la crítica. Santiago cree que la inversión de papeles entre víctimas y victimarios que denuncia se debe al uso de dos recursos cognitivos: la geopolítica reducida a realpolitik y el historicismo moral, es decir la historia concebida como guerra contra el mal. Vale la pena internarse en esa selva para lo cual transcribimos un largo párrafo que sintetiza su posición. Afirma que “nos ocupamos tanto de la historia y las “estructuras” que derretimos en ella la decisión de Putin de invadir un país soberano y generar miles de muertos y millones de refugiados. Si tuvo algún sentido invocar la legalidad internacional contra la invasión de Iraq, tiene también sentido invocarla contra la invasión de Ucrania; si tiene aún sentido distinguir entre negociaciones, presiones, sanciones y agresiones militares, tiene sentido denunciar a la Rusia de Putin como única responsable de una situación nueva en la que la paz mundial y la supervivencia planetaria, junto a la vida de ucranianos y rusos, está trágicamente en peligro. Toda la razón que pudiera tener Putin contra la OTAN quedó atrás desde el mismo momento en que su ejército cruzó la frontera de Ucrania y, con ella, la línea que separa un movimiento geopolítico de una agresión armada. No hay automatismos en la historia. La OTAN es responsable de haber gestionado mal la victoria en la Guerra Fría, como las potencias europeas gestionaron mal la derrota de Alemania en la I Guerra Mundial. Pero los ucranianos no son víctimas de la OTAN, como los judíos no fueron víctimas del tratado de Versalles. Aún más: es terrible decirlo, pero Putin ha demostrado que en estos momentos no hay una alternativa a la OTAN”.
John Mearsheimer advertía que, si alguien le introduce un palo en el ojo a un oso siberiano, recibirá un zarpazo
La inquina contra la escuela neorrealista de las relaciones internacionales proviene de la frase del profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago John Mearsheimer, pronunciada en una conferencia sobre Ucrania (Why is Ukraine the West´s Fault?), emitida por YouTube en 2015, en la que advertía que si alguien le introduce un palo en el ojo a un oso siberiano, lo más probable es que reciba un zarpazo. Sus pronósticos acerca de la respuesta que podría dar Rusia sobre los intentos de expandir la OTAN hacia Ucrania se han revelado certeros. En un reciente artículo publicado el 19 de marzo en The Economist insiste en atribuir a Occidente la principal responsabilidad por la crisis de Ucrania por “la expansión temeraria de la OTAN”. Si bien considera que Putin inició la guerra, y por consiguiente es responsable de la forma en que se está librando, estima que los motivos que lo impulsaron es un asunto diferente. “La opinión dominante en Occidente es que él es un agresor irracional y fuera de contacto empeñado en crear una Rusia más grande en el molde de la antigua Unión Soviética. Por lo tanto, solo él tiene toda la responsabilidad por la crisis de Ucrania”. Sin embargo, afirma, “el problema con Ucrania en realidad comenzó en la cumbre de Bucarest de la OTAN de 2008, cuando la administración de George W. Bush presionó a la alianza para que anunciara que Ucrania y Georgia se convertirían en futuros miembros”. Mearsheimer explica que los líderes rusos respondieron de inmediato con indignación, caracterizando esta decisión como una amenaza existencial para Rusia. Y añade que Estados Unidos ignoró la línea roja trazada por Moscú y siguió adelante para convertir a Ucrania en un baluarte occidental en la frontera con Rusia. El politólogo termina señalando que “a estas alturas es imposible saber los términos en que se dirimirá este conflicto. Pero, si no entendemos su causa profunda, no podremos acabar con ella antes de que Ucrania se destruya y la OTAN termine en guerra con Rusia”.
La escuela norteamericana del neorrealismo
El profesor John Mearsheimer alcanzó cierta fama cuando publicó en 2007, junto con su colega Stephen Walt, un difundido ensayo bajo el título El lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos (Ed. Taurus). En el libro se argumenta que el lobby, y los neoconservadores dentro de él, “fue la principal fuerza motriz tras la decisión de la administración de Bush de invadir Irak en 2003”. Los autores critican que muchas de las decisiones que Estados Unidos ha tomado en su política exterior han sido en beneficio de Israel, y que la combinación del extremadamente generoso apoyo a Israel y la prolongada ocupación israelí de territorio palestino ha avivado el antiamericanismo en todo el mundo. Por consiguiente, sostienen que “es hora de tratar a Israel como un país normal y de condicionar la ayuda estadounidenses al fin de la ocupación y a la disposición de Israel a conformar sus políticas a los intereses de Estados Unidos”. La manera desenfadada de abordar un tema tabú –con el riesgo de ser caracterizados automáticamente como “antisemitas”– es una invitación a indagar en los presupuestos teóricos de la escuela realista norteamericana, cuyas bases doctrinales fueron establecidas a mediados del siglo XX por las obras de Hans J. Morgenthau, en especial sus libros Politics among Nations (1948) y In Défense of National Interest (1951).
Al presentar las relaciones internacionales en términos antagónicos, Morgenthau entiende que “no puede existir orden político estable”
La teoría realista en las relaciones internacionales de Morgenthau se basa en tres premisas: 1) La naturaleza inevitablemente conflictiva de las relaciones internacionales; 2) el Estado como protagonista central y 3) la inestabilidad del equilibrio alcanzado en las relaciones internacionales. Morgenthau considera que “el deseo de poder, del que participan muchas naciones, cada una procurando mantener o destruir el statu quo, conduce por necesidad a la configuración de lo que se ha llamado el equilibrio del poder”. Ese equilibrio es siempre consecuencia de la acción exterior de los Estados, y el interés nacional defendido por los Estados permite entender su accionar como propio de un actor racional. Como la sociedad internacional se basa en la multiplicidad de unidades y existe un antagonismo permanente entre ellas, la consecuencia es la naturaleza conflictiva de las relaciones internacionales. Al presentar las relaciones internacionales en términos antagónicos, Morgenthau entiende que “no puede existir orden político estable, no puede existir paz permanente, no puede existir orden legal viable” dado que en un sistemas de Estados soberanos, no contamos con un poder centralizado similar al que guarda la paz y el orden dentro del territorio de cada Estado. De este modo retoma la doctrina de Hobbes cuando sostenía que sin Estado las sociedades nacionales estaban condenadas a la guerra de cada hombre con cada hombre. Ahora bien, Morgenthau, dentro de su pesimismo antropológico, consideraba que el Estado era un producto de la historia, y no descartaba que con el paso del tiempo se pudieran conformar otras formas de organización política: “Mientras la relación de la política con el interés es perenne, la conexión entre interés y Estado nacional es un producto histórico”. De allí que desde una perspectiva normativa considerara que debía prepararse el terreno para conseguir un orden internacional radicalmente distinto al que regía en su tiempo.
Un modo de entender los planteamientos de la escuela neorrealista se consigue por analogía con la distinción establecida por Hans Kelsen entre la “constitución formal” y la “constitución material”. La mayoría de los Estados dictan un estatuto fundacional en el que regulan el funcionamiento de las instituciones básicas del Estado y se establecen los derechos y garantías que protegen a los ciudadanos. Pero junto a esa constitución formal existe una realidad material mucho más densa, conformada por las prácticas políticas y jurídicas que han ido dando a los textos originales una diferente significación. Es la forma efectiva en la que la sociedad entiende y practica el ejercicio del poder político y de los derechos fundamentales. En el Derecho Internacional sucede otro tanto. Tenemos un conjunto de tratados y de normas consuetudinarias que forman una trama jurídica en la que se establecen los derechos y las obligaciones de los Estados. Pero las normas no se aplican de modo igualitario y existe una jerarquía donde, al igual que en la granja de Orwell, algunas naciones son más iguales que otras. De develar estas inconsistencias se ocupa justamente la escuela neorrealista, en una labor que recuerda la realizada por Maquiavelo, el primer realista, que al describir los usos del poder, reveló al pueblo llano los arcana imperii (secretos del poder).
Si nos ajustamos al Derecho Internacional, es evidente que la invasión de Ucrania dispuesta por Putin es un “crimen de agresión”
Si nos ajustamos al Derecho Internacional, es evidente que la invasión de Ucrania dispuesta por Putin es un “crimen de agresión” tipificado en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Esa norma dice que “a los efectos del presente Estatuto, una persona comete un “crimen de agresión” cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que por sus características, gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la Carta de las Naciones Unidas”. Luego, en los párrafos siguientes, a título ejemplificativo, se describen diversos hechos que, independientemente de que haya declaración de guerra o no, son considerados actos de agresión como “la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro Estado, o toda ocupación militar, aún temporal, que resulte de dicha invasión o ataque, o toda anexión, mediante el uso de la fuerza, del territorio de otro Estado o de parte de él”; “el bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado”; “el ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado”; etc. La mayoría de los hechos descritos se han producido en Ucrania, de modo que nadie puede abrigar ninguna duda acerca de la responsabilidad del presidente de la Federación Rusa en la comisión de este crimen de agresión.
Bill Clinton, George W. Bush, Tony Blair y José María Aznar cometieron el mismo “crimen de agresión”
Ahora bien, conviene formular a continuación otras precisiones jurídicas. En primer lugar, señalar que el artículo 8 bis es una enmienda tardía al Estatuto de Roma que había sido firmado en 1998. Se daba la curiosa circunstancia de que, si bien el “crimen de agresión” aparecía conjuntamente con los “crímenes de guerra”, los “delitos de lesa humanidad” y el “genocidio”, no existía una descripción del tipo penal. La razón de esta omisión era política. Los redactores del Estatuto de Roma quisieron obtener la incorporación de EE.UU. al tratado, pero este Estado, por razones obvias, tenía reservas con esa figura delictiva. Por ese motivo se acordó que EE.UU. suscribiría el Estatuto si se dejaba esa figura sin contenido. Eso fue lo que hicieron los redactores para encontrarse luego con la sorpresa que Estados Unidos no mantuvo la palabra empeñada y no se adhirió al Estatuto. Recién en 2010 se consiguió incorporar el referido tipo penal, pero para ese entonces varios países, además de EE.UU., habían decidido no suscribir el tratado. En esa lista está la Federación Rusa, China, Gran Bretaña, Ucrania e Israel, por citar algunos. La consecuencia práctica es que esos países no pueden ser sometidos a la Corte Penal Internacional. Si bien los presidentes de Estados Unidos Bill Clinton –por su participación en la guerra de la OTAN contra la Yugoslavia– y George W. Bush –en las guerras contra Afganistán e Irak–, junto con sus aliados Tony Blair y José María Aznar, cometieron el mismo “crimen de agresión” que ahora se le imputa a Putin, ninguno ha podido ni podrá ser sometido a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por los motivos reseñados.
Algunos miembros de la ONU son más iguales que otros. EE.UU. ha emprendido varias guerras actuando sin complejos
La Carta de las Naciones Unidas se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco (EE.UU.), y apenas cuarenta días después, el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó la primera bomba nuclear sobre la población civil de Hiroshima (135.000 muertos) y tres días después sobre Nagasaki (75.000 muertos), crímenes de guerras monstruosos que nunca han sido juzgados. De modo que la Carta de las Naciones Unidas fue concebida en un mundo prenuclear sin tener presente las consecuencias del nuevo equilibrio que se produciría cuando también accedieron a la tecnología nuclear la Unión Soviética, China, Gran Bretaña, Francia y luego otras naciones. Por otra parte, la Carta establece un privilegio para los miembros permanentes del Consejo de Seguridad que pueden vetar las resoluciones para neutralizar cualquier iniciativa que fuera en contra de sus intereses. Es decir, que al igual que en la granja de Orwell, algunos miembros de la ONU son más iguales que otros. Esta circunstancia explica en parte que Estados Unidos, una vez que se disolvió el Pacto de Varsovia, haya emprendido varias guerras actuando sin complejos, como una suerte de sheriff internacional, amparado en sus poderes de veto y nuclear. El filósofo, sociólogo y politólogo francés Raymond Aron (1905-1983) expuso una paradoja relacionada con la novedosa situación de un mundo donde las grandes potencias eran poseedoras de un armamento nuclear capaz de destruir la vida en el planeta. Aron afirmaba que, si bien las guerras parecen imposibles debido al poder destructor de las armas nucleares – sistema MAD (Mutual Assured Destruction)– , lo cierto es que si una de las partes implicadas considera imposible la guerra, la disuasión habría terminado de actuar y la guerra se hace de nuevo posible. La cantidad de guerras que hemos tenido desde la constitución de la ONU confirman esta paradoja. Como es obvio, estas consideraciones no se formulan para atenuar la responsabilidad de nadie, pero deben tenerse presente si queremos trabajar en el diseño de un nuevo orden internacional, basado en la aplicación igualitaria de las normas internacionales a todos los países sin excepción.
Comprender no supone justificar
La circunstancia de que para el realismo el análisis de los comportamientos de los actores internacionales debe quedar exento de toda valoración ética que contamine la investigación la convierte en una doctrina de difícil comprensión para el ciudadano común. La guerra es un acontecimiento extraordinariamente violento, donde se procura provocar la máxima destrucción del enemigo para forzar su voluntad y obligarle a aceptar las condiciones que ponen fin al conflicto. Si bien las leyes de la guerra de Ginebra han intentado reducir el efecto sobre los civiles no combatientes, en la realidad la escala de destrucción es tan grande que las necesidades operativas predominan sobre cualquier otro tipo de consideración. Esto ha sucedido en todas las guerras mundiales y también en las libradas por Estados Unidos en Vietnam –lanzando napalm sobre aldeas y sembrados– en Irak y en Afganistán. De modo que lo que los medios de comunicación occidentales ofrecen hoy en Ucrania como pruebas de los “crímenes de guerra” de Putin son escenas calcadas de las que ya han soportado otras poblaciones del planeta (y que han llevado a EEUU a no aceptar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional). Por otra parte, si desde una perspectiva ética y jurídica resulta imposible ponerse del lado del invasor, debe añadirse el hecho comprobado de que los resultados de las guerras son siempre imprevisibles, y que se pueden apreciar todas sus consecuencias pasados algunos años, por lo que ni siquiera está garantizado el cumplimiento del fin que supuestamente las ha motivado. Por consiguiente, Putin deberá asumir sus responsabilidades ante la historia, pero otro tanto deberá hacer quienes con su intransigencia contribuyeron a crear una situación que con una mera declaración de neutralidad tal vez hubiera evitado. ¿Cómo? ¿Y el principio sacrosanto de soberanía? Bueno, ese conflicto lo resolvió hace muchos años Max Weber apelando a la ética de la responsabilidad frente a la ética de las convicciones.
Los medios ofrecen como pruebas de los “crímenes de guerra” escenas calcadas a las que ya han soportado otras poblaciones del planeta
Stanley Hoffman alertaba sobre el riesgo de que en la búsqueda de explicaciones nos deslicemos inconscientemente al terreno de las justificaciones. Añadía que “en las ciencias sociales la intención de separar hechos y valores nunca puede ser llevada a cabo en su totalidad y la teoría empírica nunca puede ser completamente separada de las preocupaciones normativas”. Sin embargo, el riesgo es que llevados por el rechazo emocional a las guerras no atinemos luego a asignar correctamente las responsabilidades. Tal vez, si abordamos este dilema desde la epistemología de la complejidad, podamos eludir caer en el reduccionismo de la lógica binaria que nos obliga a decidir entre el blanco y el negro. Como señala Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja, “un sistema es complejo cuando no se puede describir completamente el número de sus elementos, su pluralidad, entrelazamientos e interdependencias”. Por consiguiente, afirma, para dar espacio a la complejidad es necesario multiplicar los puntos de vista y desarrollar una “aproximación policéntrica”. Las tesis del neorrealismo expuestas por Mearsheimer nos permiten acceder al conocimiento de la lógica oculta que mueve a las grandes potencias, que muchas veces permanece invisibilizada por el aparato de comunicación occidental que acude a los estereotipos de Hollywood para presentar situaciones complejas. Si queremos reflexionar sobre los acontecimientos observándolos en sus totalidad para recoger estas experiencias y habilitar propuestas superadoras que eviten repetir nefandos errores, es necesario contar con el aporte de quienes iluminan los comportamientos turbios basados en la lógica del poder. No deberíamos olvidar que la pregunta que Albert Einstein le formulara a Sigmund Freud en el año 1932 sigue vigente: “¿Hay alguna manera de liberar a los seres humanos de la fatalidad de la guerra?”.
---------------------
Aleardo Laría es abogado y periodista. Integró el grupo de abogados que formuló la querella criminal contra Aznar por su intervención en la guerra de Irak.
Como corresponde a todo buen escritor, Santiago Alba Rico ha ofrecido a los lectores de CTXT un relato breve y colorido sobre la guerra en Ucrania. Construida la trama ficcional mediante el método...
Autor >
Aleardo Laría
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí