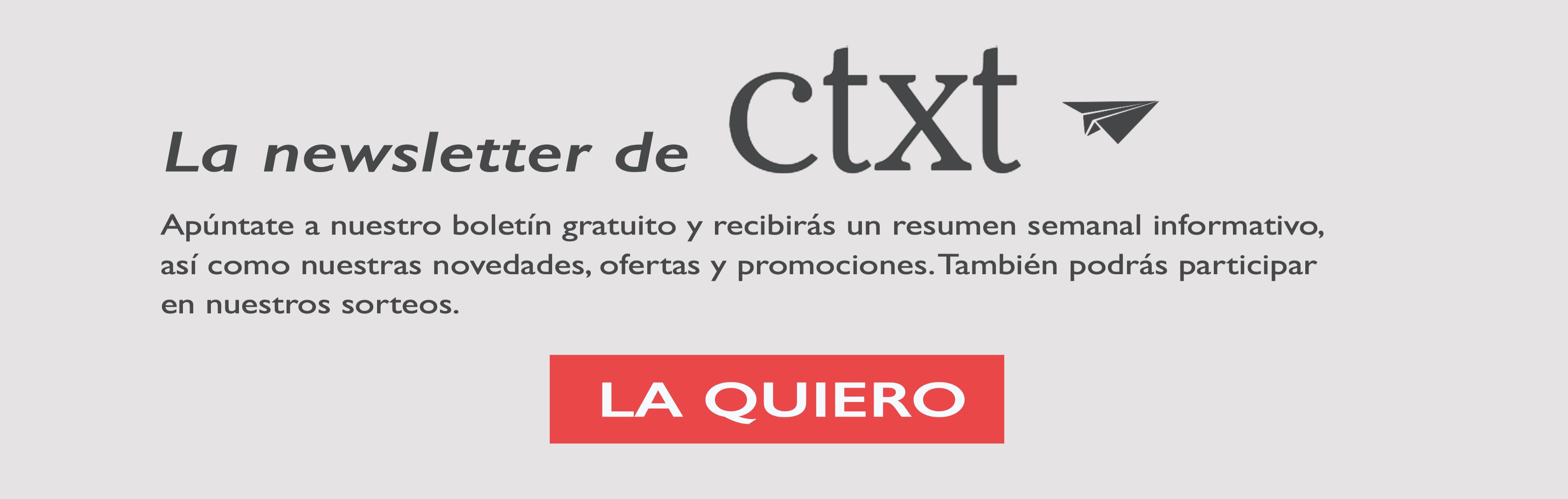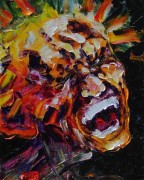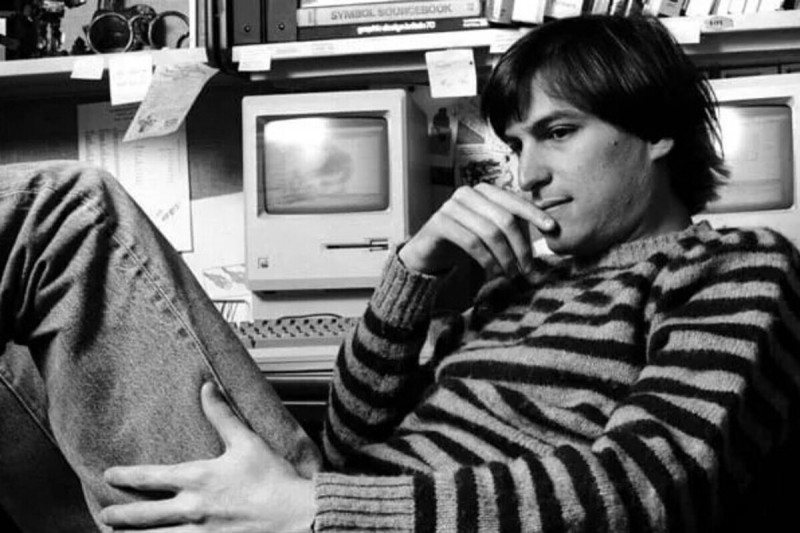
Steve Jobs.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
A mediados de los años 80 del siglo pasado yo conducía un viejo Renault 5 en el que lo más vistoso era un adhesivo alargado y blanco con la coloreada manzana de Apple. El logotipo de lo que a veces llamamos “la casa Apple” –como si fuesen unos campechanos vecinos de la comarca–, su eterna manzana, era entonces coloreado a la manera de las actuales banderas LGBT y similares (LGBTI, LGBTQ). Parecidas bandas de colores. Hoy la manzana de Apple ha abandonado esos colores y significados en favor del celestial o galáctico blanco plateado. Un icono de parte del siglo XX y del XXI, de momento. El adhesivo con el que (in)voluntariamente yo hacía publicidad de Apple decía: “I’d rather be driving a Macintosh” (preferiría conducir un Mac). Debía presumir de cosmopolita. Ay. Curioso: hoy, unos 40 años más tarde, todavía nos entendemos cuando hablamos de “un Mac”. En la obsolescente vorágine del marketing electrónico, estos son un diseño y una marca supervivientes.
Entonces no sabía que Steve Jobs moriría joven (a los 56 años) de un cáncer de páncreas, ni que en los siguientes 35 años dedicaría muchas horas de mi vida a intentar descubrir algunas causas de este tumor, el más letal de cuantos más afectan a las personas. Especialmente, causas ambientales y modificables. Parece sencillo, ampliamente aceptable. No es ninguna de las dos cosas: es complejo y muchos lo niegan.
Cuesta decirlo: Jobs tuvo suerte, pues el cáncer de páncreas neuroendocrino que sufrió, un subtipo infrecuente, tiene una supervivencia muy superior al tipo exocrino que la mayoría de las personas padecen. Este segundo subtipo mata más rápido. Muy rápido. Dudo que alguna vez sepamos por qué Jobs tuvo esa maldita suerte. Duele reconocerlo. Y duele que nos duela a tan pocos, los que intentamos ser coherentes con la certeza de que si no conoces las causas de una cosa, tragedia, enfermedad… no la puedes prevenir. Si quieres puedes saltar a la última línea del texto (pero luego vuelve aquí).
Entonces también volvió a España Paco Real, y Núria Malats empezó a investigar con nosotros, y entre los tres –y la exigente confianza de personas como Ferran Sanz, Jordi Camí o Joan Clos, en un IMIM preolímpico que se caía a pedazos, en un ambiente político y social dinámico, constructivo y ambicioso hoy apagado– empezamos a hacer la primera epidemiología clínica y molecular que se realizó en aquel país empeñado en dejar atrás la rancia fantasmagoría franquista. Esa que tan bien sobrevive en ciertas mentes de España. Las siglas IMIM también sobreviven, y eso que lo fundaron en 1947; actualmente designan al Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas.
Con Tim Thomson, Paco trajo la primera PCR al Instituto. Ahora, gracias a la covid-19 a todos nos suena la técnica PCR. Entonces amplificábamos el codón 12 del oncogén KRAS (un codón es un trocito de ADN: un triplete de nucleótidos). Y cosas así. Miles de horas, de días, de dudas; de buscar financiación y apoyos, de clases y jolgorios, de artículos rechazados y finalmente publicados; de (in)seguridades, disgustos y alegrías.
Pienso –sí, con mucha emoción– en Anna, Júlia y Joan, nuestros hijos, y en la amable concavidad del tiempo: así Teresa y yo pudimos dedicar a los peques otras miles de horas… No hay palabras para expresar lo que siento cuando uno de estos tres –los únicos habitantes de la Tierra– dicen “pare…” (“padre” en catalán).
La buena epidemiología nunca olvida estas dimensiones nucleares de la vida. Epidemiología humana, cercana
El placer, la alegría y la felicidad a las que este libro alude de vez en cuando. Las emociones y compromisos que nos vertebran y equilibran y dan sentido, plenitud, serenidad. Cuando obligación y placer coinciden.
La buena epidemiología –como la buena medicina y tantas otras profesiones, artes y oficios– nunca olvida estas dimensiones nucleares de la vida. Epidemiología humana, cercana.
Y pienso –sí, con emoción– en que seguimos vivos. Sufriendo y disfrutando con el mejor oficio del mundo. (Eso nos dice el corazón, sin duda, aunque la mente admita que hay tantos otros oficios fantásticos). Supervivientes. Varias veces nos intentaron exterminar, incluso con fuego amigo, pero no pudieron. Ahora ya, lo más probable es que cualquier día nos mate un disgusto, uno más. Tampoco habrá palabras para contar lo afortunados que hemos sido.
Epidemiología cercana: las uñas
Epidemiología cercana. Las uñas. Las uñas en las que, muchos años más tarde, un laboratorio atómico en Dartmouth College, Hanover, Nueva Inglaterra, detectó plomo, cadmio, arsénico, níquel, selenio… esas las recortaron entre 1992 y 1995 (¡las guardamos más de 15 años!) jóvenes becarios indómitos como Juan Alguacil, Esteve Fernández o Josep Lluís Piñol. No era fácil recortarlas de los pacientes del estudio: la gente se arregla antes de ingresar en un hospital. Va a la “pelu”. Se arregla las uñas, se las pinta: es enojoso, si sabes que algún día las necesitarás impolutas para analizar su invisible carga de metales. Demacrados, ictéricos, en las pezuñas del dolor, la buena gente se arregla. Aunque una campana lejana allá en el fondo de la barriga –por donde silenciosamente segrega hormonas esa pequeña esponja gris y rosácea, el páncreas– les anuncia que la cosa, el ingreso, las pruebas… no van a terminar bien. Cercanía de la muerte.
No era fácil pedirles a los pacientes un trozo de uña, una ceja (para extraer ADN), orina, sangre, hacer la entrevista con delicadeza… y menos aún obtener unos milímetros de su páncreas, si el paciente llegaba a quirófano.
Pienso en la querida Luisa Guarner, una menuda inmensa médica comprometida, y en los otros clínicos cabales que se arremangaron tantas tardes hasta la noche, revisando juntos cada palmo de historia clínica de los 602 pacientes. Los conocían como a su propia mano. Con ellos también aprendimos un poco más de medicina.
Fernando Martínez decidió que su muerte no sería vana: quiso que se reconociesen las causas laborales de su cáncer
Revisar bien la historia clínica –aquí, para disponer de datos con la mayor validez posible–, esa antigua obligación. Más vigente que nunca. Afortunado el big data que incluye información clínica válida.
Pocos sentimientos deben ser más suaves y ásperos para un médico que los que despiertan al bruñir pacientemente los datos de un estudio bajo el vivo recuerdo de los muertos. Porque ya todos los pacientes de nuestro estudio –que son nuestros de esa antigua manera– han muerto. Y ya no pienso en el carismático Jobs, entonces tan engañosamente cercano, sino en alguien más carismático y mucho más valiente. Murió poco después, casi a la misma edad que Jobs: Fernando Martínez, el trabajador de Monzón que tras dos décadas con los brazos inmersos en tóxicos organoclorados en una fábrica de desidia e insensatez, un día escuchó, en la paz del románico del Pirineo que amaba, el tañer de su cáncer de páncreas. Entonces decidió que su muerte no sería vana: quiso que se reconociesen las causas laborales de su cáncer. Todavía hoy lo veo firme a las puertas del juzgado, sereno, hablando con sus compañeros del sindicato Comisiones Obreras. Oigo atónito las preguntas ignominiosas y torpes que nos hicieron los abogados de la empresa, de la mutua ¡y del Estado!, en el juicio que todavía tuvo fuerzas de librar. Y de perder.
Esas son las cosas, las tragedias, las injusticias que nuestros estudios desean prevenir.
Y esta es otra muestra de la epidemiología cercana, útil y emancipadora que necesitamos.
-------------------------
Miquel Porta es médico, investigador y catedrático de salud pública en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) y la Universidad Autónoma de Barcelona. Autor de Epidemiología cercana. (Triacastela, 2022), libro del que se ha adaptado este artículo.
A mediados de los años 80 del siglo pasado yo conducía un viejo Renault 5 en el que lo más vistoso era un adhesivo alargado y blanco con la coloreada manzana de Apple. El logotipo de lo que a veces llamamos “la casa Apple” –como si fuesen unos campechanos vecinos de la comarca–, su eterna manzana, era entonces...
Autor >
Miquel Porta
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí