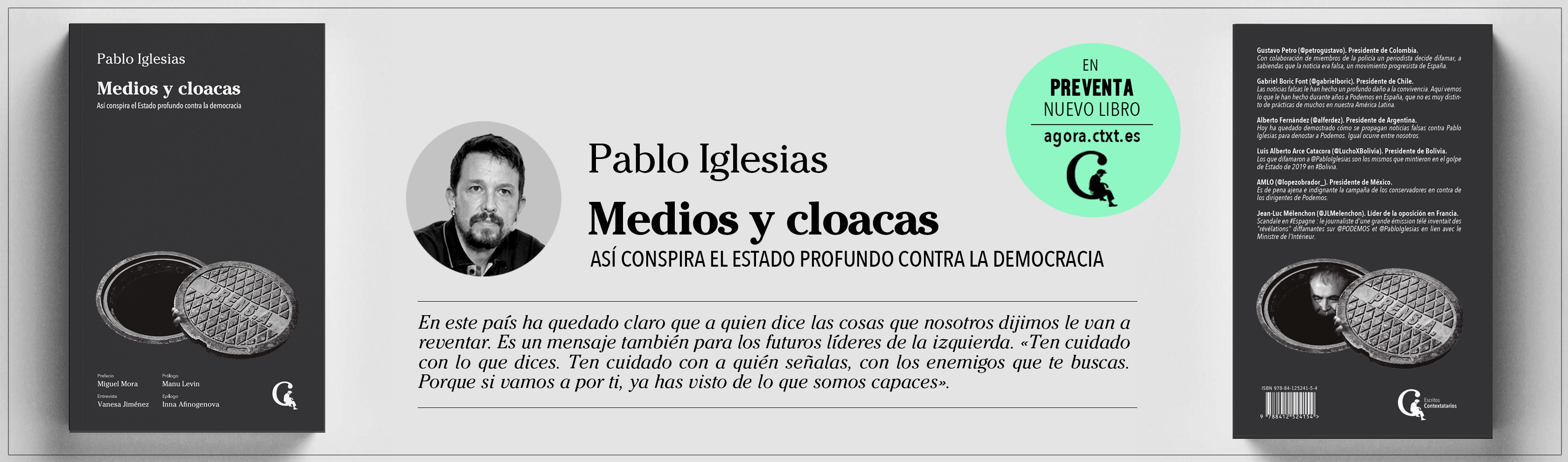Emmanuel Carrère en un evento en 2014.
ActuaLitté | Wikimedia CommonsEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Imaginemos que Truman Capote nunca hubiera ayudado a Harper Lee a publicar Matar un ruiseñor. Imaginemos que, en vez de eso, ella, frustrada, hubiera acabado renunciando a su idea o sacado el manuscrito en una pequeña editorial de Alabama, pasando este desapercibido. Imaginemos que años después, su querido viejo amigo, ya más que consagrado como escritor, hubiera publicado, en la línea de A sangre fría, una obra de autoficción, a modo de homenaje tal vez, sobre su relación con la niña con la que compartió su infancia, junto a su padre abogado y su hermano, en un pueblito del sur, sobre cómo ella siempre soñó con escribir y sobre cómo lo consiguió sin demasiado éxito, y que en dicha obra rescatara y parafraseara ese texto olvidado sobre un verano siniestro y hermoso en el que el racismo y la relación entre la cobardía y la justicia chocaron con la línea que separa el mundo de los niños del de los adultos. Imaginemos que esa obra se llamara Lee y que fuera uno de los textos más elogiados de Capote.
Este ejercicio un poco tramposo de imaginación me sirve para ilustrar algo en lo que he reparado recientemente y que me ha dado mucho en lo que pensar. En 2011 Emmanuel Carrère, una de las figuras más destacadas de la literatura francesa de las últimas décadas, gana el Premio Renaudot con su libro Limónov, una obra entre la crónica periodística y la forma novela sobre el escritor y político ruso Edouard Limónov. El libro obtuvo un éxito enorme e inmediato y fue celebrado, además de por el talento narrativo de su autor, sobre todo por el descubrimiento de su protagonista, personaje olvidado o conocido en pocos círculos fuera de su país de origen, fascinante en su recorrido lleno de contradicciones personales y políticas. A raíz de esto se reeditaron o publicaron por primera vez, a su vez, en Francia y en otros numerosos países, varias obras de Limónov –hecho del que el propio Edouard afirmaba de forma entre sarcástica y enigmática estar muy complacido– que encuentran un cierto éxito derivado, pero en cualquier caso muy inferior al fenómeno superventas que representa la obra de Carrère.
Si me surge el impulso de escribir sobre esto ahora, lejos ya de la aparición de la obra del escritor francés, es porque he estado reflexionando recientemente sobre los distintos tipos de relación entre autor y lector que se dan en los diversos géneros de las literaturas del Yo, y muy especialmente sobre la que aparece en textos de autoficción, en los que se genera un particular tipo de contrato ambiguo que se mueve entre el pacto de ficción novelesco y el pacto de veracidad autobiográfico. Las cuestiones polémicas en torno al pacto ambiguo y las problemáticas que genera quedan en mi opinión perfectamente ilustradas en la relación entre la obra de Carrère y la de Limónov. Lo hago además desde el convencimiento de que es necesario romper con cierta tendencia en artículos no académicos sobre literatura a centrarse en textos y polémicas de actualidad. Me gustaría sin embargo apuntar que la obra de Carrère ha estado bajo el foco de la opinión pública en distintas ocasiones, precisamente por la fina línea que separa lo supuestamente verídico de lo ficcional, siendo la más reciente en 2020, a raíz de unas sonadas declaraciones de su exmujer en las que esta le acusaba de haber roto un acuerdo legal tras el divorcio, según el cual se comprometía a no hablar de ella en futuros libros, en concreto en su obra más reciente, Yoga, que en palabras de ella no se trataba de ficción sino de una –paradójicamente– “autobiografía llena de mentiras”.
Cuando hablamos del hecho literario, asumimos –o deberíamos asumir– que hay un alto grado (de lo inofensivo a lo necesario) de apropiación de historias ajenas
Hasta que leí Limónov –y creo que esto se aplica a la mayoría de sus lectores– no tenía ni idea de que Limónov, como persona y como escritor, existía. Esto es algo, puede que lo único, que le tenga que agradecer a Carrère. Figura polémica y a menudo oscura –combatió en el bando serbio en las guerras yugoslavas, fue fundador y líder del extremista Partido Nacional Bolchevique y su propio relato de sus relaciones con las mujeres está a menudo entretejido de violencia–, Limónov es además un autor, aunque desconocido –a veces proscrito y en cualquier caso underground– enormemente prolífico, que tiene a sus espaldas una producción con una gran carga autobiográfica y autoficticia, con títulos como Yo, Edichka, su primera novela y la más conocida, o Diario de un servidor, Diario de un fracasado y El libro de las aguas, entre muchos otros en los que narra distintas etapas de su vida turbulenta. Lo relatado en estas obras constituye, estimado a ojo, un tercio del libro de Carrère: otro tercio consiste en estirar todo lo posible las impresiones extraídas de dos breves encuentros con Limónov, y el otro en una narración autoficcional tremendamente narcisista sobre los supuestos paralelismos personales e históricos entre Limónov, el propio Carrère y su relación con su madre.
Quiero dejar claro que no quiero manejar conceptos como plagio, ni tampoco apropiación. Pero sí me gustaría utilizar uno más ambiguo y peliagudo como es parasitismo. Ninguno de los tres, en realidad, supone del todo un problema cuando hablamos de algo tan complejo como el hecho literario, en especial en torno a lo que atañe a cuestiones como verdad o mentira, realidad o ficción o propiedad de lo narrado. Cuando hablamos del hecho literario, asumimos –o deberíamos asumir– que hay un alto grado (de lo inofensivo a lo necesario) de apropiación de historias ajenas. Stendhal, por ejemplo, afirmaba no tener ninguna imaginación y se basaba para todas sus novelas en recortes de periódicos y faits divers. Proust se parasita a sí mismo y a todo su entorno para escribir una especie de número especial y eterno de la revista Hola en el que saca del armario a toda la alta sociedad francesa, excepto a sí mismo. Y Gerald Durrell caricaturiza hasta el absurdo a todos los miembros de su familia, entre los que se incluye otro personaje tan conocido como el autor del Cuarteto de Alejandría.
El problema que veo en Limónov de Carrère es que se trata a sí mismo como autor y como personaje a través del relato de la vida de un autor al que trata en todo momento como personaje. Y el problema adyacente es que el autor al que trata como personaje es un autor vivo –en aquel entonces– que a lo largo de toda su obra ya se ha tratado a sí mismo como personaje.
Esto podría ser un ejercicio extremadamente interesante de doble autoficción, o de autoficciones superpuestas, si no fuera porque Carrère en ningún momento se hace verdaderamente cargo de la dimensión de Limónov como autor. Hay algo que retrospectivamente resulta un poco humillante, por ejemplo, cuando cita un fragmento demoledor en el que Limónov afirma, desde un odio de clase implacable a la par que enternecedor, que le da igual la muerte por cáncer del hijo pequeño de la pareja para la cual trabaja porque se caga en los ricos que se creen a salvo de todo. Carrère interpela a los lectores diciendo que, aunque el discurso nos resulte odioso y a él también, Limónov habría sido el primero en dar su vida por ese chiquillo. Pero si se lee a Limónov no hay ninguna necesidad de que sea Carrère quien lo salve: el mismo autor, contándose a sí mismo, y en el contexto del relato, quiere transmitir o al menos transmite esa contradicción en torno al cinismo extremo de alguien cuyas circunstancias vitales y dudas internas le han hecho cuestionarse su propia sensibilidad y empatía incluso en torno a la muerte de un niño.
En ningún momento Carrère nos hace sentir que Limónov sea un autor al que valga la pena leer: por cuanto no es un autor sino un personaje al que él ha descubierto
Por otra parte, y esto es lo grave, en ningún momento Carrère nos hace sentir que Limónov sea un autor al que valga la pena leer: por cuanto no es un autor sino un personaje al que él ha descubierto, parece que nos está haciendo el favor de salvar los escasos fragmentos que valen un poco la pena sólo en la medida en que ayudan a ilustrar el relato verdaderamente importante, que es por supuesto el suyo. Lo que resulta revelador –al menos esto es lo que me pasó a mí– es que los fragmentos que se le quedan más grabados al lector son los más literarios, y estos son precisamente los que se corresponden con citas o paráfrasis de los textos originales de Limónov.
He estado echándole de nuevo un vistazo al libro de Carrère y los fragmentos en los que habla de sí mismo o de los paralelismos de época y circunstancias entre Limónov y su propia madre me han parecido un absoluto coñazo edípico y pedante de una irrelevancia literaria considerable. Mientras que otros fragmentos –extraídos de Yo, Edichka–, como ese en el que Edouard relata su ruptura con su amada Elena, tras la cual, por sentir lo mismo que siente ella al traicionarle con su amante rico, se mete una vela por el culo o se deja follar por un negro en un callejón de Nueva York, tienen una tremenda potencia literaria en sí mismos. Tanto por lo contado como por el tono vienen a la cabeza, de hecho, no menos la sensibilidad provocadora de Días felices en el infierno, de Gyorgy Faludy (una de las mejores autobiografías autoficticias de la segunda mitad del siglo XX), que la mezcla de inocencia narrativa y madurez literaria que encontramos en la escena de El guardián entre el centeno en la que Holden, desesperado, decide pedirle ayuda a un antiguo profesor que se le acaba insinuando, episodio que constituye uno de los momentos más turbiamente lúcidos de la literatura universal a la hora de describir el desamparo de la primera juventud.
Ahora, y por tratar de ubicar el problema que quiero tratar aquí, me planteo las siguientes preguntas:
¿Ha plagiado Carrère a Limónov?
Por supuesto que no. Ni mucho menos. Ha publicado un libro sobre Limónov, llamado Limónov, en el que cita pertinentemente a Limónov y con el permiso –o al menos sin la oposición– de Limónov. Esta no es, por tanto, una cuestión legal.
¿Se ha apropiado Carrère de la obra de Limónov?
Hago aquí un matiz, en la medida en que el término apropiación –acompañado, sobre todo, del término cultural, pero también de relatos minoritarios o marginales– ha adquirido un cariz político y moral muy relevante en los últimos años, también en la crítica literaria. En este caso concreto, para mí no habría una diferencia entre lo legal y lo supuestamente moral: no existe al menos en apariencia una invisibilización del autor, y además hablamos de un escritor –Limónov– publicado, con presencia pública y una no desdeñable cuota de autoridad, y no es por lo tanto como si Carrère hubiera utilizado para sus propios fines la vida y la obra de una autora anónima de un grupo étnico perseguido en la tundra profunda.
¿Ha parasitado Carrère la obra de Limónov?
Por supuesto que sí: ahora bien, el problema –lo que quiero poner aquí en evidencia– no es desde luego legal, y en lo moral entra en terreno ambiguo, porque tiene que ver con una moral, con una ética, cuyos códigos pertenecen al ámbito de lo literario. Partiendo, y esto es importante, de que defiendo que en lo literario el concepto de propiedad con respecto a lo narrado tiene un grado de ambigüedad intrínseco al propio hecho literario y así es como debe ser. Lo que me parece problemático, y plantea un dilema en torno al parasitismo, tiene que ver con el pacto que se establece entre autor y lector. Y en cómo se presenta el relato al lector por parte del autor. En este caso lo que encuentro es un grado alto de deshonestidad. ¿Por qué? Porque Carrère se está presentando a sí mismo como el que hace a Limónov interesante, como el verdadero autor que convierte en personaje literario a un personaje excéntrico de la vida real, al que rescata mediante la literatura para nosotros lectores, convirtiendo en literario algo que no lo era, y adjudicándose por tanto el mérito de convertir una vida en narración. Lo hace, encima, desde su punto de vista, desde su relación con Limónov, desde cierta autoridad cobarde, como si su puta vida de francés aburrido de mierda convertido en periodista de aventuras y su pluma mágica fueran lo que hace interesante la vida de Edouard. Pero, pensándolo bien, en realidad lo que hace es peor. Porque lo que nos viene a decir de hecho es: yo no soy más que un coñazo de francés mediocre y Limónov es un ruso aventurero y fascinante; el problema es que él no lo sabe porque es un loco, un nazbol, un macarra, un chiflado, un enfant terrible con ínfulas de escritor. Y yo os lo voy a contar porque mi vida es mediocre pero mi talento es superior, porque a lo mejor no he cogido un fusil, pero sé escribir. Y voy a omitir elegantemente que Limónov también, que lo que os estoy contando de Limónov, con su mierda y su lirismo y sus terribles contradicciones internas, ya lo ha contado él en varias novelas autobiográficas y autoficcionales, publicadas y disponibles (y, por cierto, según la autora de este artículo, desiguales pero maravillosas). Y lo omito porque no me interesa que tú, lector, entiendas a Limónov como un autor al que leer al margen de mi obra Limónov, sino solamente como personaje de esa obra, del que me río, al que me permito fingir admirar desde la distancia, al que trato con el paternalismo propio de un autor benévolo con su propio personaje. Y además soy lo bastante listo como para cuidarme mucho de que se me escape de las manos como se le escapó Iván Karamazov a Dostoievski.
Carrère por muy bien que escriba –y escribe realmente bien–, solo resulta interesante cuando se coloca en historias ajenas
Yo he tenido la suerte de leer a Limónov y la desgracia de leer a Carrère. Me explico. Allá por 2012 le presté a mi amigo Enrique el Limónov de Carrère y él, por mi siguiente cumpleaños, me regaló Yo, Edichka, de Limónov. Me encantó, y su prosa caótica y limpita de intelectual torturado, a ratos cínico, a ratos tierno –tan Holden, tan Martin Eden–, me hizo, gracias a Dios, olvidarme de la madre de Carrère. Varios años después leí unas navidades Una novela rusa de Carrère, y por desgracia me acordé de él –y un poco también de su madre. No he leído nunca una novela más ombliguista, ególatra, desagradable y ridícula. A raíz de aquello llegué a la conclusión de que es un autor que, por muy bien que escriba –y escribe realmente bien–, solo resulta interesante cuando se coloca en historias ajenas. Es decir, que utiliza la autoficción como herramienta para suplir su falta de imaginación, pero de la peor manera posible.
Me viene a la cabeza, por cierto, la maravillosa El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, en la que las partes que hablan de Trotsky y Mercader superan con creces la parte que habla del autor cuando este se introduce como personaje: y sin embargo en este caso sí me parece algo equiparable, aun en términos superficiales, al ejemplo de Dostoievski, ya que, por mucho que quiera introducirse Padura en el relato, sus personajes le superan (y por lo tanto el peor reproche que se le podría hacer es que es poco interesante como persona, pero sin que ello afecte a su calidad de escritor).
¿Por qué no hablo de plagio ni de apropiación? Porque a quien engaña y traiciona Carrère no es a Limónov, que murió seguramente satisfecho tras una vida entregada a toda clase de experiencias maravillosas y horribles, pero entregada también, siempre, a la literatura (no dejó de escribir ni durante el periodo que pasó encarcelado, quiso escribir y escribió y pudo alimentar su propio ego, que no era pequeño, hasta el punto de permitirse considerar el relato de Carrère sobre su vida como una especie de regalito que le vino bien pero que tampoco necesitaba). A quien engaña Carrère es a los lectores. Y esa es la peor de las traiciones. Porque en la medida en que no parasita una vida sino una obra nos priva, o pretende privarnos, del placer de leer a uno de los autores más interesantes de la literatura rusa reciente.
Carrère es interesante en El adversario y en El Reino. Carrère es interesante cuando se cuela como novelista, incluso con su ego, en la vida de un asesino convicto o en la de san Pablo. Y es muy poco interesante cuando habla de cómo se masturba su novia en un tren leyéndole a él. ¿Qué ocurre con Limónov en oposición a la obra del propio Limónov? Lo mismo que ocurriría si la mejor novela de Truman Capote se llamara Lee y contara la historia de cómo una autora desconocida contó la historia de Scout, Jem y Atticus. Sin poner en duda la calidad de ese libro imaginado –al igual que no estamos poniendo en duda la calidad de la prosa de Carrère–, aunque a la obra original llegaran muy pocos lectores, empujados por la curiosidad literaria derivada, su propia calidad inmanente los llevaría, legítimamente, a hacerse muchas preguntas sobre la honestidad de ese supuesto homenaje.
Imaginemos que Truman Capote nunca hubiera ayudado a Harper Lee a publicar Matar un ruiseñor. Imaginemos que, en vez de eso, ella, frustrada, hubiera acabado renunciando a su idea o sacado el manuscrito en una pequeña editorial de Alabama, pasando este desapercibido. Imaginemos que años después, su...
Autora >
Lucía Alba Martínez
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí