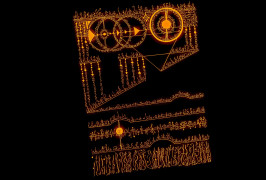'La niña enferma', de Edvard Munch.
CCEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Me acuerdo de cuando trabajaba en la librería, y abrí un día una caja en la que estaba El desconcierto, de Begoña Huertas, escritora. Al hacerlo, me corté con el cúter sin querer y solo me di cuenta cuando abrí el libro, que estampé el dedo en las primeras paginitas. Me llevé el cúter a casa en el bolsillo del pantalón, en el del culo. Con los años, acumulé una colección. Aún los tengo. El libro lo perdí en una de las cuatro mudanzas que he hecho en mi vida.
Me acuerdo de la lectura de ese libro. Se publicaba en una editorial en la que estaban apareciendo títulos de interés. ¿Por qué no leerlo?, pensé. A los dos días, en uno de los espacios en los que se nos permitía a los libreros exponer sugerencias, hice un cartel de recomendación: “Literatura + enfermedad = Literatura”. El desconcierto “es sensacional”, le dije a todo el mundo. Puse tres ejemplares para que la gente que subiese a la planta de narrativa no se fuese sin su libro. “Hay que cuidar a los lectores civiles”, que dice Santiago, el editor de Chai.
Recuerdo que pedí ejemplares para exponerlos en la entrada de la librería, en la estantería de narrativa española. También en las escaleras, donde estaban estas recomendaciones que imprimíamos siempre en blanco y negro. Entiendo que los lectores siempre pensaron que era por romanticismo, pero no era así: nuestra impresora tan solo imprimía de esa forma, en un blanco y negro Casablanca.
Me acuerdo de que cuando terminé El desconcierto, busqué su nombre en internet
Me acuerdo de que cuando terminé de leer el libro, El desconcierto, busqué su nombre en internet. En el catálogo de bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid. En YouTube, en Vimeo. Y allí estaba, en el canal de YouTube de Diario Kafka, frente a un tablero de ajedrez: “Jaque al padre”, decía tras comerse un peón y situar en primer plano una pequeña marioneta de Kafka. Con los años, también se los he visto a Mercedes Cebrián, esos muñequines de intelectuales del pasado hechos con tela y trapitos.
Me acuerdo de que ese libro de Begoña Huertas es de color marrón y que tiene unas letras en blanco en la cubierta. Menos mal que a nadie se le pasó por la cabeza ponérselas de color negro. No se habría podido leer bien.
Recuerdo que me dije, tras terminar el libro, que todo lo que terminamos por tener en la vida forma parte de lo que alguien nos cuenta.
Recuerdo que me decidí a comentarle a la autora, si alguna vez venía a la librería, que solo de ella escucharía decir o leer algo sobre Thomas Mann bien. Años después leería el libro Los Mahn, de Tilman Lahme. No lo recomiendo.
Recuerdo que me dije “ya no sé si tiene un sentido práctico tener un sueño o una meta”.
Recuerdo que me dije “tal vez esté bien escribir las palabras y leerlas en voz alta”.
Me acuerdo de que cuando mi madre enfermó, pensé en regalarle el libro de Begoña para que ella también pudiese leerlo. Pero a mi madre no le gusta leer. Mi madre estaba enferma, y yo solo quería que leyese sobre cómo agarrarse a los libros cuando quieres cambiar de tema. Yo era mi madre.
Me acuerdo de que cuando mi madre enfermó, pensé en regalarle el libro de Begoña
Me acuerdo de otro vídeo, también para el canal de YouTube de Diario Kafka, en el que Begoña se esconde detrás ¿del mismo tablero de ajedrez que en el primero? Y dice: “Diario Kafka llegará a zonas de tu cerebro donde otros no llegan”. ¿Alguna vez cambiaré de opinión sobre Mann?
Me acuerdo de que quise proponerle que asistiese, a Begoña, como escritora invitada al club de lectura que tenía en la librería. La regla era, la del gabinete, “invita a autores y autoras españoles que estuviesen publicando y escribiendo en ese momento”. La regla la hice yo. Fueron años bonitos.
Me acuerdo de tener que inventarme un rótulo para ese ciclo de lecturas. “¿Literatura y enfermedad…?”, “¿La enfermedad en la literatura?”. Días sin hambre, de Delphine de Vigan, El libro de la fiebre, de Carmen Martín Gaite, Noches azules, de Joan Didion…
Me acuerdo de no poder llevarlo a término. El club, sí.
Me acuerdo de que ahora no podemos hablar de otra cosa. Enfermedad esto, enfermedad lo otro. Desmorir, de Anne Boyer, Audre Lorde… Hubiésemos llenado el aforo. Habría habido lista de espera. La plaza de Callao en Madrid hubiese sido una cola interminable.
Me acuerdo de la librería en la que trabajaba y que ahora será un hotel boutique, una tienda de ropa. Será cualquier cosa y no una librería.
Me acuerdo de ver a Begoña sentada en la cafetería de la librería hablando con Javier Azpeitia. Ella llevaba un vestido precioso, con un lazo en la cintura, como de una tela fresca y suave. Amarillo, buen algodón. Botones de nácar. Tenía los labios rojos y se reía. Una pinza en el pelo. También tenía unas sandalias muy Amalfi. Los dos se estaban riendo y parecían felices. Si hubiesen mirado hacia arriba, habrían visto que un sinfín de ramos de trigo sobrevolaban sus cabezas y que entraba el sol tímidamente por una de las ventanas que, desde abajo, no se veían. Yo les miraba mientras comía, era la Golden hour. Me trajeron una Coca-Cola, tenía treinta y cinco minutos aún para comer tranquila. En ese momento leía el segundo volumen de Proust: “Pero es muy posible que, hasta en lo que se refiere a la vida milenaria de la Humanidad, esa filosofía del folletinista que cree que todo está predestinado al olvido sea menos cierta que una filosofía contraria que predijera la conservación de toda cosa”.
Me acuerdo de leer a saltos el resto de los libros de Begoña cuando no estaba penalizada en la biblioteca, no son libros sencillos de conseguir, no te creas.
Me acuerdo de esperar otro libro suyo. Y no llegaba. Me puse a seguirla en Instagram.
Me acuerdo de ver un vídeo en YouTube que se publicó el 12 de noviembre de 2020. En él, Begoña estaba acompañada de otro buen escritor, Roberto Valencia. No te creas que son muchos, se esconden. Temen, sufren, son felices. O no. Escriben. Otros, como Mercedes Soriano, abandonan.
Me acuerdo de esperar otro libro suyo. Y no llegaba. Me puse a seguirla en Instagram
Me acuerdo de meterme en la página web de Anagrama, mucho tiempo después, a curiosear las novedades y ver que Huertas sacaba un texto nuevo. Grité varias veces en casa. Puse un mensaje en redes sociales, que es como gritar de nuevo, pero en otra parte.
Me acuerdo de cómo, de pronto, alguien dijo en Twitter que Begoña había muerto. Y empezaron a compartir fotos de ella, recuerdos a su lado. Libros. Era noviembre, y no guardo imágenes en la galería de mi teléfono de ese día. En Instagram subí un post que decía: “EL FEMINISMO SIRVE PARA COSAS COMO ESTA”. Y aparecía un carrusel con varias imágenes: una foto del libro La esclavitud femenina, de John Stuart Mill, otra no era una foto sino un vídeo en el que explicaba cómo hacer unas quesadillas en cinco minutos. Otra de un grafiti que vi en la calle que decía: “Señora, su marido hace cruising”. Ese día estaba harta de hacer tuppers. Ese día me tomé un paquete entero de galletas María sin gluten. Estas, sin acompañamiento, resultan igual de pastosas que Mann sin Begoña.
Me acuerdo, tiempo después, de recibir el libro nuevo, El sótano, tan especial. Me pasé el día murmurando. ¿El qué? Ni sé. Qué finito, es hasta hermoso.
Me acuerdo de leer este párrafo: “Todos teníamos zonas de información que preferíamos mantener a oscuras incluso para nosotros mismos”.
Me acuerdo de leer este otro pasaje: “Te crees que puedes no ver lo que no quieres ver, pero hay información que llega a la mente sin intervención de la conciencia. Lo repites porque siempre se te olvida. El cuerpo no es pasivo ante lo que se le pone delante”.
Me acuerdo de: “Todos tenemos un punto ciego. O varios”.
Me acuerdo de poner un mensaje en Twitter y que lo viesen tres estadios Olímpicos Lluís Companys, qué barbaridad, qué de gente aglomerada. Nunca fui tan popular. Dije que teníamos una obligación con El sótano y era verdad. Luego comparé El sótano con El cuarto de atrás en importancia para el imaginario lector español contemporáneo. Lo mantengo.
Me acuerdo de escribir en un papel: “Vivir es negociar con tu entorno”, y adherirlo a una de las paredes de mi pequeño espacio en la oficina. También escribí debajo: “El sótano, Begoña Huertas (Anagrama, 2023)”.
Me acuerdo de que ese papel pasó a acompañar a otros: a Duras diciendo “Le amo. Hasta pronto”. A Vila-Matas en Montevideo: “La realidad es un pacto entre mucha gente”. A Pavese en El bello verano (1940): “En fin, que lo bueno del mundo es que hay de todo”. Los cuatro dicen lo mismo.
Me acuerdo de Begoña Huertas casi cada día desde que leí El sótano.
Begoña, ¿he de leer La montaña mágica? ¿Sabré cuándo?
Ojalá todos lean tu libro.
Me acuerdo de cuando trabajaba en la librería, y abrí un día una caja en la que estaba El desconcierto, de Begoña Huertas, escritora. Al hacerlo, me corté con el cúter sin querer y solo me di cuenta cuando abrí el libro, que estampé el dedo en las primeras paginitas. Me llevé el cúter a casa en el...
Autora >
Andrea Toribio
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí