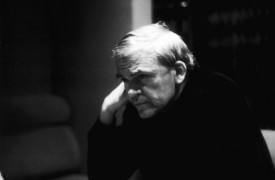El escritor Benjamín Labatut. / Wikimedia Commons
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Intento razonar un desagrado estético. No saldrá bien: el gusto estético nos conforta, pero rara vez nos invita a razonar. ¿Por qué iba a ser problemático que no nos guste algo de lo que podemos alejarnos voluntariamente? Ante ciertos paisajes nos sentimos mejor, otros nos desagradan por demasiado agrestes, por demasiado humanizados, nos producen vértigo o nos matan de aburrimiento. Lo mismo con un estilo: ese Nabokov que nos hace retroceder igual que una iluminación navideña demasiado recargada, ese Delibes que nos hace bostezar como si lleváramos cinco horas caminando por los campos de Castilla, ese Céline que nos deja sordos con sus exclamaciones y sus soflamas trompeteras. Pero no hay nada equivocado en las luces de colores ni en la vegetación castellana, ni siquiera una banda de cornetas y tambores está esencialmente equivocada en nada, por molesta que resulte. No hay juicio alguno que emitir aquí, salvo que concluyamos que el gusto estético y el juicio moral no tienen nada que ver en absoluto, venerable autonomía del arte, en cuyo caso sigue habiendo caso, solo que ya no me encontrarán a mí entre el público.
El desagrado estético cuya raíz persigo no es de ese estilo, no atañe a un estilo personal, sino a una tendencia. No es repulsión ante la voz de un autor, al contrario, cuántas veces se da la paradoja de creer que estamos perdiendo un tiempo precioso leyendo naderías y, al mismo tiempo, claudicar ante su brillantez. O viceversa: sentirnos parte de un proyecto y lamentar que haya caído en manos tan torpes. No tiene nada que ver con las afinidades. Ni con desafinar: un músico puede desafinar por muchas razones (por impericia, por distracción, por emplear un instrumento defectuoso), pero ninguna de ellas tiene que ver con que no nos guste el jazz o prefiramos el rock a la música de cámara.
El desagrado estético cuya raíz persigo no atañe a un estilo personal, sino a una tendencia
¿Cómo podemos entender una preferencia estética? ¿Qué significa que me desagrade un estilo musical, un movimiento literario? ¿Por qué nunca he encontrado nada de valor en la bossa nova ni en el reggae, y muy poco en la ópera? ¿Qué explicación tiene, si es que tiene alguna, que me atraigan las autobiografías y me repela la literatura de viajes? Y sobre todo, ¿por qué esa explicación habría de tener algún valor? Pues no parece que se vaya a producir aquí ninguna curación de tipo freudiano, que mis gustos vayan a cambiar una vez descubierto y reconocido el trauma que originó el desagrado. Me inclino más bien a pensar que, a la inversa, si consiguiera explicar por qué me gusta una determinada forma de expresión artística, me resultaría relativamente fácil prescindir de ella, sustituirla por cualquier otro estímulo que produjera resultados análogos, pues significaría tanto como admitir que aquel placer estético no era tal cosa sino la máscara de un alivio psicológico, por ejemplo, o la manifestación de un trastorno obsesivo-compulsivo. No hay que ser un kantiano ortodoxo para reconocer que el placer propiamente estético cursa siempre con desinterés y se arruina frecuentemente al descubrir en él una funcionalidad.
Si me sorprende el desagrado que me produce un género de obras literarias tiene que ser porque a mi alrededor ese desagrado no solo no se da de manera generalizada sino que, al contrario, el género en cuestión goza de amplia aceptación en mi entorno y esas obras son aplaudidas por gente de cuyo criterio suelo fiarme. Por eso mi desagrado me resulta llamativo, por lo que tiene de negativo fotográfico de ese aplauso colectivo. Así que plantearme qué me desagrada en esas obras es tanto como preguntar por qué tienen tanto éxito, con qué sensibilidad conectan. Qué teclas tocan, como se suele decir. Y eso ya no es tanto razonar un desagrado estético como formular una pregunta genealógica: ¿a qué linaje pertenecen esas obras, qué tipo de lector las degusta, qué disposición favorecen y a la vez las favorece?
MANIAC es el último libro del escritor chileno Benjamín Labatut y, al igual que me ocurrió con su anterior, Un verdor terrible, me genera un rechazo que no tiene tanto que ver con su estilo como con el tipo de producto que uno adquiere al leer sus obras. Es un género discursivo que uno ya conoce y rechazó en sus diversas y sucesivas encarnaciones, por más que el aire de familia que detecto entre ellas sea problemático –de hecho, intento aquí entre otras cosas explicarme a mí mismo ese aire de familia, qué clase de conexión creo percibir entre todas esas manifestaciones de una misma forma de compromiso con el lector–. En W.G. Sebald, para empezar, cuyo abrumador éxito en el umbral del siglo XXI no fui capaz de entender, como tampoco fui capaz de entender el de Enrique Vila-Matas por aquellos mismos años, aunque la de este último sea una voz que me resulta, con diferencia, mucho más amable que la de Sebald. O el de Pierre Michon, mucho más cercano a Labatut, por más que este se reclame sebaldiano. O el de Patrick Deville, más cercano a Labatut que Michon. En todos ellos encuentro las marcas de una misma empresa literaria que llamaré provisionalmente paisajismo de erudito pero que se nos revelará como una especie de devocionario ilustrado.
El paisajismo de erudito es una forma excéntrica y crepuscular del paisajismo a secas, que presupone, como todas las modalidades de la pintura literaria de paisajes, un ojo que se desplaza siguiendo un trayecto prefijado. El erudito es tan solo la figura que contempla el paisaje y se reconoce en él. Es, pues, un erudito viajero. Así Sebald (Austerlitz):
“En una de esas excursiones belgas que, según me parecía, me llevaban siempre muy lejos en el extranjero, llegué, un radiante día de verano, a la ciudad de Amberes, que hasta entonces conocía únicamente de nombre. Nada más llegar, mientras el tren entraba lentamente en la oscura nave de la estación por el viaducto de curiosas torrecillas puntiagudas a ambos lados, comencé a sentirme mal, y esa sensación de estar indispuesto no desapareció en todo el tiempo que estuve aquella vez en Bélgica”.
El paisajismo de erudito es una forma excéntrica y crepuscular del paisajismo a secas
Así, también, Deville (Pura vida):
“Desde el inicio de mi empresa, había resuelto limitar mis desplazamientos hasta Guatemala al norte y Venezuela al sur. He llegado a Managua Nicaragua de noche desde San José de Costa Rica. Managua es el corazón geográfico y estratégico de mi dispositivo. Estoy sentado en la terraza del snack bar Morocco. No pido la cuenta. Comienzo a pasar las páginas de El Nuevo Diario del viernes 21 de febrero de 1997”.
Hay, entonces, un turista erudito que no se conforma con las guías de viaje habituales y recurre justamente a la erudición como inspiración para sus distracciones. Con frecuencia visita lugares tocados por un aura literaria, por haber vivido en ellos un artista o un filósofo, o con la excusa de empaparse de un ambiente que le permita escribir sobre otra cosa pero siempre bajo la advocación de algún personaje histórico. Esa manera de viajar le aísla del resto de los turistas, salvo de los de su misma especie, con los que acostumbra a encontrarse; y esos encuentros se parecen a los de los enfermos crónicos que intercambian visitas, conscientes de formar parte de una comunidad de elegidos –o de desechados–. El viaje y el entrecruzarse de viajeros de selecto destino es otra de las características –temática esta vez– del paisajismo de erudito. Trotski y Lowry (y muchos otros) entrecruzan sus destinos en Viva (Deville), Heisenberg y Schrödinger (y muchos otros) en Un verdor terrible, y en los libros de Vila-Matas el entrecruzarse de esas trayectorias geniales es casi un enmarañarse. Por más que en ocasiones sean personajes anónimos o ficticios los que se cruzan con esas celebridades –de la historia de la literatura, o de la ciencia, o de la pintura–, la deriva que interesa es siempre la de estas últimas, incapaces de sustraerse a una trayectoria que viene a ser función o composición de las trayectorias de otras celebridades semejantes puesto que todas ellas conforman una especie de república de las almas donde cada cosa está en su perfecto sitio, no como en las vidas ordinarias, que ejecutan, a la manera de los átomos de Epicuro, un clinamen tras otro, improvisando cursos de acción que las hacen absolutamente únicas y, a la vez, inservibles para funcionar de ejemplo histórico, para ilustrar un Zeitgeist. Por eso una rara avis como Los once, de Michon, pertenece también a este género, a pesar de que el cuadro que da origen al libro no haya existido nunca: porque el cuadro es tan solo el cañamazo sobre el cual se anudan las estelas de sus verdaderos protagonistas: Robespierre, Couthon, Saint-Just.
En todas estas obras se nos ofrece, en fin, el relato de una porción significativa de una o varias vidas ejemplares, las de aquellas que he denominado celebridades, puesto que su papel es análogo al de las estrellas del cine o de la televisión cuyas nimiedades fascinan a un público no sé si mayoritario pero sí bastante amplio. Labatut se ha especializado en celebridades de la historia de la ciencia, Vila-Matas en escritores y Deville en personajes relacionados con la historia del llamado Sur Global. El autor rara vez da la cara o levanta la voz. En ocasiones (Los anillos de Saturno, de Sebald, es un buen ejemplo) se diría que el tópico del viaje introduce una experiencia personal, pero el viaje no va de eso y la experiencia personal es puro impulso para colocar al lector en ese país de golosina que solo habitan muertos excepcionales. El paisajismo de erudito es el reverso de la literatura confesional, y quizá eso explique por qué vuelve a estar de moda en las librerías españolas, ahora que la llamada autoficción, después de haber sido la forma narrativa hegemónica en los últimos años, ha perdido empuje y capacidad de seducción.
De los autores citados, Labatut es, con diferencia, el que más y mejor se esconde, hasta el punto de haber prescindido casi por completo de esas referencias al viaje, a la visita de lugares numinosos, pero también recurre a ellas cuando hay que colocar una moraleja o un responso, como en la coda de Un verdor terrible, aunque ya no en MANIAC. El aire de familia se sostiene, no obstante, de un modo un tanto paradójico, pues tampoco los más viajeros se desprenden de esa condición antisocial que parece consustancial a esta forma de hacer literatura, como si solo el contacto con las celebridades mereciera la pena. Se mueva o no el escritor, o el que pasa por ser su voz en el texto, el viaje que cuenta es temporal, no espacial. Conecta momentos, atraviesa acontecimientos, traza el mapa de una época.
Estamos en las antípodas de lo que justamente caracteriza a la novela como forma, a saber, la construcción y reconstrucción de identidades particulares perfectamente anodinas, incluso aunque alguna de ellas responda al nombre de un personaje famoso: el paisajismo de erudito está ausente por completo en títulos como Ravel, de Jean Echenoz, Europa Central, de William T. Vollmann, El ruido del tiempo, de Julian Barnes, o El don de la fiebre, de Mario Cuenca Sandoval. En estas novelas, los nombres de Maurice Ravel, Olivier Messiaen o (por partida doble) Dmitri Shostakovich no comparecen como simples receptáculos de información procesada sub specie aeternitatis, sino en su condición de posibles personajes de ficción. Una ficción condicionada, es cierto, limitada por la biografía de sus referentes históricos, sometida al imperativo de no contradecir lo que cualquier biografía convencional de esos compositores nos proporciona como sustancia de su existencia empírica. Pero esas novelas no rivalizan con las biografías convencionales, ni las sustituyen –ni estas a aquellas–, mientras que el Trotski de Viva o el Von Neumann de MANIAC encajan palabra por palabra con lo que de ellos se dice en cualquier monografía sobre sus acciones, sus palabras o sus descubrimientos.
Palabra por palabra es mucho decir: hay, también aquí, reconstrucción biográfica. Solo que se trata de una reconstrucción que opera en el plano de la taxidermia, reduciendo la vida del biografiado a sus elementos epidérmicos y esqueléticos y prescindiendo de sus componentes orgánicos. Y si bien en algunos casos esta reconstrucción redunda en beneficio de un tipo de obra homologable a la del sujeto reconstruido –como es el caso de la mayor parte de los libros de Vila-Matas, donde el desecamiento de un autor, sea Robert Walser, James Joyce o Bob Dylan, conduce a un diálogo con la obra de este y a la construcción de un discurso autónomo–, en la mayoría la asimetría entre esta última y el producto disecado es más que notable. Dicho de otro modo, es perfectamente posible atravesar las páginas de Un verdor terrible y MANIAC sin comprender una sola palabra de astrofísica, mecánica cuántica, geometría algebraica o teoría de la computación, lo que no deja de ser un fastidio tras habernos empapado de la vida y los milagros de gente como Karl Schwarzschild, Werner Heisenberg, Alexander Grothendieck y John von Neumann, a quienes se ha seleccionado justamente por sus aportaciones en esos campos del saber y por ninguna otra razón.
Su estrategia ha conducido a neutralizar lo que tienen de interesante las biografías de esos personajes
El resultado, en el caso de Labatut, es especialmente desesperante justo por esto: porque toda su estrategia ha conducido a neutralizar lo que tienen de interesante las biografías de esos personajes que se ha empeñado en conectar en razón de que así lo exigía el paisaje al que trataba de acercarnos. Un paisaje intelectual plano en extremo, digno de un Delibes dopado de artículos de Wikipedia, sobre el que se dibuja un solo tópico: el tópico de la irresponsabilidad del genio.
Ignoro, por supuesto, si Labatut entiende algo de mecánica cuántica, pero me atrevo a sugerir que no tiene una idea muy cabal de lo que hacen los científicos. Su concepción de la ciencia es una mezcla de romanticismo sepulcral y metafísica heideggeriana: el científico como monstruo genial y pueril que ignora consciente o inconscientemente las implicaciones morales de su trabajo. O que las aplaude, si su grado de monstruosidad es acerado e implacable, como parece ser el caso de Von Neumann:
“Debo admitir que aquel hombre, que admiré y luego aborrecí, sí poseía una visión personal, una pequeña medida de verdadero propósito, porque una vez, cuando aún estábamos colaborando, le pregunté de qué manera pensaba unir sus ideas sobre la computación, las máquinas autorreplicantes y los autómatas celulares con su nuevo interés por el cerebro y los mecanismos del pensamiento. Su respuesta me ha acompañado durante décadas, sin perder lustre entre mis recuerdos, y aún vuelve, de tanto en tanto, para acosarme, cada vez que alguna ocurrencia casual trae su detestado nombre a mi memoria: ‘Los hombres de las cavernas inventaron a los dioses –me dijo–. No veo nada que nos impida hacer lo mismo’”.
Genios obsecuentes con el poder político, quizá. Cierta cadena causal transfinita, que pretende pasar por estructura ideal del descubrimiento científico, asoma de vez en cuando en MANIAC:
“El destino de esa computadora estuvo atado a ellas desde su inicio: la carrera armamentista le dio la financiación necesaria a Johnny para construir la MANIAC, y luego esa máquina permitió la fabricación de las bombas. Es aterrador pensar en cómo funciona la ciencia. Solo considera esto por un segundo: la invención más creativa de la humanidad surgió exactamente al mismo tiempo que la más destructiva”.
Sin embargo, más que estas y otras lindezas que Labatut o sus personajes dedican al genio monomaníaco e irresponsable, sorprenden otras perlas de sabiduría que se le ofrecen al lector atento en pago por sus desvelos. Es cita larga, pero no perdamos coma de este fragmento estratégicamente colocado al final de Un verdor terrible:
“Podemos despedazar átomos, deslumbrarnos con la primera luz y predecir el fin del universo con solo un puñado de ecuaciones, garabatos y símbolos arcanos que las personas normales no pueden entender a pesar de que gobiernan sus vidas hasta el más mínimo detalle. Pero no es solo la gente común: los propios científicos han dejado de entender el mundo. Mira la mecánica cuántica, por ejemplo, la joya de la corona de nuestra especie, la teoría física más precisa, hermosa y con mayor alcance que hemos inventado. Está detrás de internet, de la supremacía de nuestros teléfonos celulares, y ofrece la promesa de un poder computacional solo comparable a la inteligencia divina. Ha transformado nuestro mundo hasta volverlo irreconocible. Sabemos cómo usarla, funciona por una suerte de milagro, y sin embargo no hay un alma en este planeta, nadie vivo o muerto, que realmente la entienda”.
Tengo la sospecha de que lo que aquí se expresa es alguna forma de realismo metafísico
De manera que ya no es solo que los científicos sean unos irresponsables o unos agentes del Maligno, sino que ni siquiera entienden el mundo. La pregunta es, aquí, qué significa, para Labatut, y para nosotros, sus lectores, entender el mundo. Y en qué medida la ciencia tiene o deja de tener algo que ver con esta loable ambición. Tengo la sospecha de que lo que aquí se expresa es alguna forma de realismo metafísico, rehén de una noción de ciencia que identifica conocimiento con desciframiento de un código secreto, como si la labor de los científicos consistiera en sustituir una impresión visual por otra, una imagen (falsa) por otra (verdadera). Dicho en términos sencillos, las explicaciones científicas pueden ser todo lo complejas que se quiera siempre y cuando se las pueda traducir en una imagen reconocible, por insólita que sea. Pero eso no ocurre con las matemáticas desde, al menos, el fracaso del programa hilbertiano, y con la física desde mucho antes, tal vez desde los trabajos de Planck sobre la radiación del cuerpo negro. Lo único que nos resulta fácil de entender e imaginar de las teorías físicas y matemáticas del siglo XX son sus aplicaciones tecnológicas, la mayor parte de las cuales son aplicaciones militares. Esa dificultad no puede conducirnos a eximir de responsabilidad a los científicos, pero tampoco nos autoriza a convertirlos en psicópatas.
En cualquier caso, con responso anticientífico o sin él, lo que el paisajismo de erudito proporciona al lector es un producto a juego con una cierta sensibilidad ilustrada que idolatra a los hacedores intelectuales de la Modernidad. Este devocionario ilustrado es pura adulación, en el sentido platónico de la palabra: retórica que proporciona una apariencia de saber, un barniz intelectual, sin que en ningún momento se haya producido nada que tenga que ver con el aprendizaje.
La colonización de la literatura por el infotainment.
Disculpen que no me sume a los aplausos.
Intento razonar un desagrado estético. No saldrá bien: el gusto estético nos conforta, pero rara vez nos invita a razonar. ¿Por qué iba a ser problemático que no nos guste algo de lo que podemos alejarnos voluntariamente? Ante ciertos paisajes nos sentimos mejor, otros nos desagradan por demasiado agrestes, por...
Autor >
Xandru Fernández
Es profesor y escritor.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí