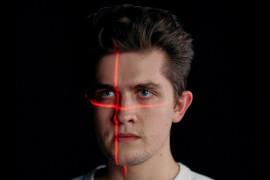Fotograma de The imitation game, basada en la vida de Alan Turing. / Weinstein Company
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
La llamada Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería, y aún estamos tratando de recomponernos del hecho indiscutible de que eso (la máquina) habla. Atrás quedaron aquellas traducciones automáticas de Google Translate de principios del nuevo milenio, que se perdían en la literalidad o intercambiaban a tontas y a locas los significantes polisémicos, produciendo textos hilarantes que en nada se parecían a nuestro modo de hablar. Hoy los superordenadores han logrado que sofisticados algoritmos hayan aprendido a emplear el lenguaje de forma muy parecida a como lo hacemos los seres humanos. La máquina, definitivamente, ha tomado la palabra. Recientemente, a Margaret Atwood le mostraron un cuento creado por la IA imitando su estilo y declaró que, leyendo las primeras páginas, y de no ser porque aún conservaba una viva memoria para reconocer sus propios escritos, habría podido decir que el cuento era de Margaret Atwood. ¿En qué situación nos deja, a los seres parlantes, que la máquina pueda imitar al humano en aquello que nos es más singular, el uso del lenguaje, hasta el punto de que ya no podamos distinguir bien si un texto lo ha creado una máquina o un igual, o incluso uno mismo?
Es inevitable acordarse de aquel supuesto que conjeturaba Alan Turing (creador de la máquina de Turing, y “padre” del lenguaje computacional), y que se llamó el test de Turing, destinado a definir a una computadora como inteligente. La prueba aparecía en el artículo de 1950 “Maquinaria computacional e inteligencia”, y planteaba la siguiente prueba: Un evaluador neutral conversaba con una persona o una máquina capaz de generar texto. El evaluador no debía saber con quién estaba hablando (si era máquina o humano). Si después de hacerle una serie de preguntas era incapaz de saber si aquel con quien conversaba era persona o máquina (Turing sugirió que la máquina debía convencer al evaluador en una conversación de cinco minutos, al menos un 70% del tiempo), la máquina habría pasado la prueba y podría considerarse inteligente.
La ciencia ficción
Los amantes de la ciencia ficción reconocerán inmediatamente en esta prueba el origen del test Voight-Kampff, una prueba ficticia nacida de la mente brillante y trastornada del escritor Philip K. Dick en su novela ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (llevada al cine por Ridley Scott en 1982, con el nombre de Blade Runner). Este test era usado para medir la empatía de los androides, y consistía en una batería de preguntas y mediciones corporales que tenían como función distinguir entre un humano y un replicante, es decir, un androide tan perfeccionado que podía hacerse pasar por uno de nosotros. A esto se dedica en la novela el detective Deckard, a impedir que los androides se hicieran pasar por personas de carne y hueso, y se infiltraran en la sociedad. Curiosamente, existe un tipo de delirio descrito en la psicopatología clásica, el delirio de Capgras o de los dobles, en el que los sujetos creen que una persona cercana ha sido sustituida por un doble idéntico. No parece casualidad que K. Dick, que padecía un trastorno psicótico y sufrió delirios durante gran parte de su vida, fuera capaz de imaginar esta historia de androides que eran réplicas humanas casi exactas. La idea del doppelgänger o doble ha sido muy habitual en la literatura; numerosos autores, de Dostoievski a Maupassant, se han ocupado de esta temática. Por otro lado, las preocupaciones éticas sobre un eventual mundo futuro en el que los humanos convivirían con robots ya habían sido introducidas por Asimov. La novedad que trajo K. Dick en su famosa novela es la idea de una tecnología omnímoda capaz de crear una réplica perfecta de un ser humano, hasta el punto de ser prácticamente indiferenciable de este. Esa es la clave del particular desasosiego que tanto la novela como la película generaban.
Esta particular sensación de inquietud, y sus orígenes psicológicos, había interesado mucho a Sigmund Freud, y fue abordada en su texto Lo siniestro, de 1919. El término alemán unheimlich tenía un origen lingüístico que Freud exploró detalladamente en su ensayo. El psicoanalista vienés hacía hincapié en que lo unheimlich (traducido como lo siniestro, aunque esta palabra no tiene las connotaciones del término alemán) es aquello que se hace extraño cuando debería ser familiar, conocido o cercano. Freud reservaba su uso para la súbita sensación de extrañeza que emergía cuando alguien o algo que debía resultar familiar se hacía extraño, produciendo un estado de desasosiego muy particular. Para ilustrar este tipo de sensación, y diferenciarla de la simple angustia, se apoyó en la obra del escritor gótico alemán E.T.A. Hoffman, especialmente en su relato El hombre de arena (Der Sandmann). En ella el estudiante Nataniel tiene un miedo infantil asociado a un cuento, el del arenero (similar al hombre del saco), que tira arena a los ojos de los niños y se los saca de las cuencas para robárselos. Este cuento quedará ligado a la muerte de su padre, que relaciona con un personaje siniestro, el abogado Coppelius, que él identifica con el personaje del arenero. El trauma infantil reaparecerá más adelante, cuando el personaje es adulto y se enamora de una misteriosa muchacha, Olimpia, la hija del profesor Spalanzani, a la que observará secretamente a través de una ventana con unos binoculares. Estos, que son una prolongación de la mirada obsesa de Nataniel, los habrá obtenido de un vendedor ambulante, un tal Coppola, alter ego del arenero y del abogado Coppelius. Su enemigo le habría tendido una trampa valiéndose de su deseo de mirar, y la muchacha a la que espía obsesivamente, Olimpia, resultará ser una autómata. El temor infantil a perder los ojos quedará ligado al goce adulto de espiar de forma obsesiva a Olimpia. La trampa que le tiende el arenero, con la ayuda de Spalanzani, deja al personaje ligado a una pulsión voyeurista. Al saber que el objeto de su deseo es solo un engaño, una máquina, retornará la angustia infantil de perder el órgano implicado en la pulsión, los ojos, y esto será lo que le lleve finalmente a la locura. Esta novela, según Freud, representa a la perfección lo que es lo unheimlich.
Puede que esta historia de binoculares y autómatas, que tiene todos los elementos del terror gótico, suene un tanto anticuada, pero esta fascinación y este miedo por las máquinas que imitan a los humanos ya estaba presente en la ontología de Descartes, quien, no pudiendo anticipar la existencia de los ordenadores, usaba la figura del autómata para plantear las diferencias con la existencia humana. Estos autómatas son los antecesores de los robots y máquinas inteligentes que hoy forman parte, no solo de nuestras fantasías futuras, sino de nuestro presente. La agudeza clínica de Freud, hace ya más de un siglo, apunta a ese elemento singular de angustia que nos sobreviene cuando algo reproduce demasiado exactamente la figura humana sin serlo, y que anticipó lo que hoy se ha venido a llamar “el valle inquietante”, término que nombra la desagradable sensación que produce un robot cuando se parece demasiado a un ser humano, o imita de manera demasiado exacta sus movimientos. Ese fenómeno equivale a lo siniestro, y no es muy diferente, en su esencia, a cuando la Inteligencia Artificial crea rostros humanos que no existen y nuestra mirada queda fijada a esas imágenes hiperreales con inquietud y fascinación, tratando de desenmascarar el engaño, del mismo modo que Nataniel observaba a su amada autómata, o el detective Deckard a la más hermosa y perfecta replicante a la que tiene que dar caza. Muy probablemente, así se sintió Margaret Atwood ante la fina imitación que la IA hizo de su propio modo de escribir. Una réplica demasiado perfecta, al mismo tiempo extraña y familiar produce, efectivamente, un característico pavor: eso es lo unheimlich.
El uso en psicoterapia
A pesar de ello, como ChatGPT parece capaz de producir textos igual que un auténtico humano, ganándose así la codiciada etiqueta de “inteligente” con la que soñaba Alan Turing, algunas luminarias del capitalismo tecnocrático han pensado que uno de los usos que podría darse a la IA, dados los problemas crecientes de salud mental y las enormes listas de espera, es su uso en psicoterapia. Se trataría, al parecer, de crear una psicoterapia virtual generativa, en la que el paciente contaría sus problemas a la máquina y esta generaría ad hoc, algoritmo mediante, la mejor respuesta posible a cada problema psicológico planteado. Algunos políticos ya se están frotando las manos con este sueño de psicoterapeutas eléctricos que reducen las listas de espera sin necesidad de invertir en más psicólogos y psiquiatras de carne y hueso. Yo soy muy escéptico con este tipo de soluciones, y no es por puro corporativismo gremial. Me atrevo incluso a vaticinar que este nunca será uno de los usos exitosos que pueda darse a ChatGPT u otros programas similares. Para ello recuerdo aquella fórmula que nos dio Jacques Lacan para hablar del fenómeno de la transferencia, aquel concepto freudiano fundamental que ponía nombre a los afectos positivos y negativos que el paciente transfería al médico o al psicoanalista, pero que tenían que ver con afectos primitivos, surgidos a edad temprana. Lacan se interesó por el resorte elemental que permitía la transferencia en sus momentos iniciales. Para iniciar realmente una relación terapéutica, y que se pudiera luego establecer una transferencia, debía existir un Sujeto-supuesto-Saber. Este término un tanto enigmático venía a esquematizar que cuando un paciente acude a una cura (no necesariamente psicológica, también médica) el paciente acude, no tanto con una demanda de curación, sino con un deseo de saber. Esta separación entre demanda y deseo, insistía Lacan, es fundamental, ya que el paciente puede demandar algo, pero desear algo muy diferente.
En 1966, Lacan dio una conferencia titulada Psicoanálisis y medicina. El lugar del psicoanálisis en la medicina, impartida en La Salpêtrière ante un público eminentemente médico. Provocó entonces un gran revuelo, al señalar que el médico podría convertirse en un mero administrador de fármacos, si al final esta se convertía en la principal demanda del paciente. Acerca de esto, advertía: “Responder que el enfermo viene a demandarnos la curación no es responder nada en absoluto (…), no responde pura y simplemente a una posibilidad que se encuentra al alcance de la mano, pongamos: a unas maniobras quirúrgicas o a la administración de antibióticos (…), hay, fuera del campo de lo que es modificado por el beneficio terapéutico, algo que permanece constante, y todo médico sabe bien de qué se trata. Cuando el enfermo es enviado al médico o cuando lo aborda, no digan que espera de éste pura y simplemente la curación. Pone al médico en la prueba de sacarlo de su condición de enfermo, lo que es totalmente diferente (...). A veces viene a demandarnos que lo autentifiquemos como enfermo”.
Lacan provocó un gran revuelo al señalar que el médico podría convertirse en un mero administrador de fármacos
En general, cuando alguien acude a un profesional de la salud es porque sufre de algún síntoma. El paciente sabe que algo le pasa, pero no sabe qué, y acude a un profesional porque supone que ese profesional sabe algo. Pero… ¿qué es lo que se supone que sabe? Se supone que sabe algo sobre el paciente que el propio paciente no sabe. El paciente estará dispuesto a contar su sufrimiento, pero espera que el médico, con su saber, traduzca esto en algo: un diagnóstico, un tratamiento, un consejo; algo que le ayude a sufrir menos, en definitiva. Si esta fórmula no se da (si el paciente acude a un profesional suponiendo que este no sabe nada, lo cual no es imposible que ocurra), la relación terapéutica es imposible. Pero conviene recordar, aunque esto pueda resultar sorprendente, que el médico, aun cuando sea un auténtico erudito en su materia, no sabe nada del paciente. El saber se tendrá que construir ahí, en la relación médico-paciente (o médico-psicólogo). La suposición de saber debe finalmente caer del lado del enfermo, que es el que sabe, aunque crea no saber. Si esto es así para la medicina en general, aún lo es más en psicoterapia. Los profesionales de la salud tenemos que sostener ese saber que nos supone el paciente sin dejar de recordar que no sabemos nada: tendrá que ser el paciente quien nos lo diga. Esta fórmula básica difícilmente puede operar con una IA, que responde a una fantasía de objetividad y saber absoluto que nada tiene que ver con lo que realmente sucede en la consulta.
Los profesionales de la salud tenemos que sostener ese saber que nos supone el paciente
Además, conviene recordar que la fórmula de Lacan, el Sujeto-supuesto-Saber, también debe leerse al revés: en medicina, a todo saber se le supone un sujeto. Como señala Lacan, la resonancia de la figura histórica del médico, ya desde la época de Galeno, va más allá del conocimiento médico atesorado en los libros. El médico clásico era, en cierto modo, también un filósofo, y el saber médico, presente en los tratados medicinales, no bastaba; debía ser sostenido por un sujeto vivo, una figura de prestigio que aplicara esas curas, que encarnara ese saber. Sin ello, difícilmente el enfermo encontraba alivio. De modo que la relación médico-paciente no es distinta de la relación que se da en una psicoterapia, es a fin de cuentas una relación humana compleja, en la que no solo se trata de dar buenos consejos, ni de hacer un buen diagnóstico o elegir un buen tratamiento, hay que maniobrar con aspectos singulares en cada caso, aspectos complejos y contradictorios, en los que entrarán en juego elementos del presente, pero también del pasado; elementos conscientes, pero también inconscientes.
Pero somos los médicos y psicólogos contemporáneos los que tenemos que estar a la altura de la época que nos ha tocado vivir. Porque, aunque muchas veces demostraron una gran audacia para anticipar hechos futuros, ni Freud ni Lacan pudieron adivinar que advendría una época de saber sin sujeto, una época en la que una inteligencia artificial hablaría sola, sin ningún ser humano detrás que sostenga ese saber que se enuncia. A este hecho contemporáneo hay que darle toda su relevancia. Solo Turing supo anticiparse a esta realidad, y él probablemente no habría dudado en dar dignidad de sujeto inteligente a la máquina. Tendrá que disculparnos si nosotros, los sujetos del ahora, albergamos algunas dudas al respecto. Yo, al menos, creo firmemente que difícilmente podremos hacer de la máquina un médico, menos aún un psicoterapeuta. No veo posible que pueda darse una relación terapéutica con un saber que no está sostenido por sujeto alguno, que no está encarnado por ningún cuerpo. En primer lugar, porque el hecho de que la máquina hable tal y como lo haría un humano no puede desligarse de ese afecto siniestro que esto produce (bien lo sabía Kubrick cuando creó su célebre HAL 9000). En segundo lugar, porque no está claro que el algoritmo pueda sostener ese artefacto terapéutico en el que uno se pone en manos de alguien, porque cree que ese alguien sabe algo de sí mismo que él ignora.
La psicoterapia solo servirá de algo si conseguimos que perviva en ella algo de lo único, lo vivo, lo singular
Por último, volviendo a la novela de Philip K. Dick, no está de más recordar un pequeño detalle, que fue omitido en la famosa película, que no es sino una adaptación muy libre del texto. En aquella sociedad humana en decadencia, en la que apenas existían ya animales vivos, los humanos se ufanaban de ser dueños de animales que no eran sino réplicas robot. De ahí las ovejas eléctricas del título. A estos humanos atrapados en un planeta sin futuro les aterrorizaba que estos falsos animales se estropearan en presencia de sus vecinos, y se descubriera el engaño. En ese mundo de tecnología omnipotente, lo auténticamente valioso era poseer un ser auténticamente vivo (una araña, una mosca siquiera) en vez de la más sofisticada copia robótica. Del mismo modo, la psicoterapia solo servirá de algo si conseguimos que perviva en ella algo de lo único, lo vivo, lo singular. En definitiva, que encontremos en ella algo humano.
-------------
Manuel González Molinier es psiquiatra.
La llamada Inteligencia Artificial (IA) ha irrumpido, como se suele decir, como un elefante en una cacharrería, y aún estamos tratando de recomponernos del hecho indiscutible de que eso (la máquina) habla. Atrás quedaron aquellas traducciones automáticas de Google Translate de...
Autor >
Manuel González Molinier
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí