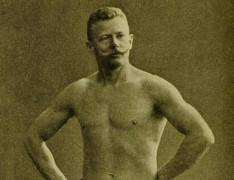IGNACIO ECHEVARRÍA / EDITOR Y CRÍTICO CULTURAL
“Es tarea del crítico, como del artista, hallar el modo de sortear censuras tácitas o explícitas”
Miguel Ángel Ortega Lucas 12/05/2024

El crítico cultural Ignacio Echevarría. / Carmen Echevarría
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
“… De entrada quisiera despejar un malentendido: pronto se cumplirán veinte años desde que, tras mi salida de El País, abandoné la práctica del reseñismo y de lo que se entiende más comúnmente por crítica de libros. ¡Veinte años! No deja de chocarme, siendo así, que se me siga tomando por crítico literario…”.
Efectivamente, no es el reseñismo de “novedades” en prensa escrita el menester en el que se ocupa ya Ignacio Echevarría (Barcelona, 1960), sino en la crítica cultural en un amplio espectro que abarca el ensayismo (sobre la narrativa española y latinoamericana contemporáneas), la edición “de mesa”, como él dice (coordinando colecciones como la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española u ocupándose de la obra de autores como Kafka o Ferlosio), y el periodismo (en esta misma revista, coordinando junto con Gonzalo Torné la sección, o taller experimental, llamada El Ministerio). Pero sucede con él algo reseñable: quienes ya le leíamos en el suplemento literario de El País, y más tarde en El Cultural, recordamos bien la defensa insobornable de su propio criterio. La coherencia que trata de observar entre lo que piensa y lo que dice, lo que siente y lo que hace, hasta el punto de abandonar su feudo en el periódico más leído de España por ciertas consecuencias –sutiles pero reveladoras– que le reportaron firmar una reseña incómoda para dicha casa.
De igual forma que el hábito no hace al monje, abandonar ciertos hábitos (laborales) no implica que uno pierda el espíritu. En su caso, el santo espíritu libertario de quien, porque sabe, puede ejercer una labor de “orientación”, como él concibe a la crítica: de contribuir a que otros se hagan su propio criterio, sea sobre libros, políticas o usos sociales (tal y como viene haciendo en esa “especie de dietario” que escribe en CTXT). Están las autoridades –más o menos incompetentes–, y está la auctoritas latina: la de quien tiene el crédito para ejercer una labor porque la capacidad y la experiencia se lo han ido otorgando, esté uno de acuerdo o no con sus opiniones.
Decía George Steiner –espero no recordarlo mal– que la crítica literaria debiera obedecer a “una deuda de amor”. Pareciera una cursilada, pero no lo es si entendemos “amor” como el sentimiento de complicidad y gratitud ante una obra que nos ha iluminado en cualquier aspecto; que nos consuela, nos conmueve, nos ayuda a conocer y conocernos más. ¿A qué debiera obedecer la crítica literaria? ¿Cuál sería la auténtica función del crítico?
Vaya, a esto le llamo yo empezar fuerte… Veamos. Espero no darle la impresión de que me salgo por la tangente si digo que la crítica literaria, como la literatura misma, desempeña diversas funciones, no pocas de ellas incompatibles entre sí. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la crítica? ¿Del sesudo ensayo que escribe un estudioso especializado en la obra de, pongamos, Virginia Woolf, o del joven gacetillero que busca hacerse un lugar en los medios culturales cobrando setenta euros por pieza? Dado que mi desempeño como crítico adoptó en su día, mayormente, el formato convencional del reseñista de novedades en un suplemento cultural (en Babelia concretamente), imagino que apunta usted a esta modalidad, que por otro lado es la que se suele tener en mente cuando se habla coloquial y genéricamente de “la crítica”. En ese caso, mucho me temo que para ella no sirve esa hermosa atribución de Steiner, quien al decir eso de la “deuda de amor” estaba pensando en, digamos, una crítica comprensiva, agradecida, ocupada en profundizar en su objeto, en iluminarlo; algo que reclama atención, paciencia, penetración, cuidado. Pero ¿cómo pedirle eso al reseñista que escribe contrarreloj, apenas aparecido el libro, y que debe discurrir sobre él en medio millar escaso de palabras, destinadas a ser leídas de la forma superficial y atolondrada en que solemos consumir la prensa periódica? A ese reseñista, y respondo ahora a lo de “la auténtica función del crítico”, no se le puede exigir gran cosa... Muchas veces, mal que nos pese, basta con que cumpla una función estrictamente publicitaria, es decir, que se limite a dar pública noticia de la existencia de ese libro, y de lo que su autor y su editorial dicen de él. En el mejor de los casos, se le confía la función, nada grata, de decir si ese libro es más o menos “bueno” o “malo”, útil o inservible, honesto o falso, en atención a criterios que por otro lado nadie tiene muy claros.
Si la función crítica no trasciende la subjetividad resulta sencillamente inoperante
Llegados aquí, la función del crítico, tal y como yo la entiendo, consistiría en contribuir a la construcción de ese criterio orientador. Un criterio lo más razonable y exigente posible, que permita a una comunidad más o menos amplia reconocer –en medio de la inabarcable e indiscriminada oferta por la que es continuamente tentado– aquellos objetos que, en comparación con el resto, poseen mayor interés, poniendo a la vez en evidencia a los que apenas lo tienen o son sencillamente fraudulentos. Ese criterio, quiero subrayarlo, se construye con mimbres ideológicos, por mucho que se disfracen de “estética”; y debe proyectarse en una dimensión social sin la cual la experiencia lectora quedaría confinada al ámbito innegociable, y en definitiva inefable, de la subjetividad. Si la función crítica no trasciende la subjetividad resulta sencillamente inoperante. De ahí que la crítica no sea propiamente opinión, sino algo más.
Me gustaría que me hablara de la crítica entendida como postura vital; sobre todo como la de quien se dedica a eso profesionalmente en España. Usted ha tenido sus rifirrafes, que le costaron por ejemplo abandonar El País en su día [por una crítica a un libro de Bernardo Atxaga que empezaba diciendo: “Cuesta creer que se pueda escribir así”]. Siempre es difícil mantener la fidelidad a rajatabla respecto al propio criterio, pero parece que la furiosa fiebre de lo políticamente correcto hace cada vez más difícil expresarse sin hipotecas. Es decir: nadie le pone a uno una pistola en la cabeza, pero la autocensura por miedo a represalias, que pueden ser muy sutiles, parece mayor que hace años. ¿Está de acuerdo con esto?
Puede que en mi caso, como usted sugiere, sí constituya la crítica una especie de “postura vital” que trasciende el cauce estricto del género que reconocemos como crítica. De hecho, tras mi salida de El País asumí que, dadas las nuevas condiciones del periodismo digital, y establecido el imperio de las redes, el tipo de reseñismo que yo venía practicando había agotado su recorrido, al menos por lo que a mí respecta. Trato desde entonces de explorar y de vislumbrar nuevos formatos críticos que se desembaracen de las inercias de la tradicional crítica periodística, heredera de unas limitaciones y de unas retóricas que, para mi sorpresa, están tardando mucho en ser desplazadas de una vez por todas. De momento, los resultados no son muy halagüeños. Todo pasa por la refundación del tipo de autoridad sobre la que se sostenía el crítico tradicional, hoy inservible. Quien hoy aspire a dedicarse a la crítica deberá proponer –a los medios para los que trabaja, al público al que se dirige– un nuevo pacto de autoridad que legitime sus juicios. Por lo demás, discrepo de lo que dice acerca de que “la furiosa fiebre de lo políticamente correcto hace cada vez más difícil expresarse sin hipotecas”. Estoy lejos de participar en la paranoia de lo que se ha dado en llamar la “cultura de la cancelación”. En cualquier caso, la crítica siempre encuentra un cauce por el que abrirse paso. Es tarea del crítico, como del artista, encontrar el modo en que decir las cosas, sorteando censuras tácitas o explícitas. El buen crítico, como decía [Walter] Benjamin, es un estratega, y juega siempre en los límites, contra las cuerdas. La censura no hace más que afilar su ingenio. Y si, como me ocurrió a mí [en El País], al final se produce una colisión, no vale decir que “ya no se puede escribir crítica”, sino pensar qué es lo que ha fallado, y cómo evitarlo sin renunciar a los propios principios.
¿No cree que vivimos en un permanente traje nuevo del emperador en que decir la verdad resulta ya un acto subversivo? Pienso en cómo se andan edulcorando los productos de entretenimiento masivo, sobre todo en el cine y la televisión. Esa cosa pueril de “como la historia es fea, nos ofende, vamos a reescribirla para que no nos molesten los ojos”…
Pero llevamos más de un siglo escandalizándonos por los dislates y barbaridades de todo tipo a que da lugar la cultura de masas, sin querer ver que ésta guarda muy escasa relación con el concepto de cultura que heredamos del humanismo de raíz clasicista e ilustrado. La cultura de masas –y su proveedora, la llamada industria cultural– se proyecta en el campo del consumo, del entretenimiento, del placer –o del placebo–, de la evasión, y constituye una herramienta de control social al servicio, por lo general, de la ideología dominante. En buena medida es impermeable a la crítica, pues no comparte sus categorías. De ahí que entre una y otra suela establecerse un diálogo de besugos. Algo de lo que la crítica debería tomar más nota. Si quiere intervenir en el campo de la cultura de masas, tanto sus herramientas como sus plataformas, y por supuesto su jerga, deben ser otras. Por lo demás, el problema aquí no es que el rey vaya desnudo y nadie se atreva a decirlo. El problema es que nadie ve que el rey esté desnudo, y que, aunque así fuera, a nadie le importa, al menos mientras dure el desfile, suene la música y se repartan caramelos. Los museos están llenos de obras maestras de la pintura clásica en que la Virgen María, pongamos por caso, es representada como una dama flamenca, y la Anunciación tiene lugar en un palacete renacentista. ¡Y en Palestina nieva…! ¿Qué demonios le importa a nadie el decoro y la verosimilitud cuando se carece de las coordenadas que los determinan?
Siguiendo con las incomodidades: en una reciente entrada de su “dietario” en CTXT asestaba sendas coces a los premios de novela Alfaguara y Biblioteca Breve, por su mecanismo y modos de otorgarse, que hacía extensible a la generalidad de los premios respaldados por editoriales, cosa que usted ya decía hace veinte años. ¿No podemos fiarnos nunca? ¿Son ingenuos los miles de aspirantes que concurren a los premios de cierta altura, queriendo creer que juegan sin cartas (o plicas) marcadas?
¿Pero es que todavía queda alguien que “se fíe” de los premios literarios comerciales? ¿No se ha dicho ya todo de ellos…? En el texto que usted recuerda venía a decir, si no recuerdo mal, que hace ya mucho que el tinglado de los premios literarios no escandaliza a nadie, a tal punto se han hecho flagrantes las manipulaciones de que son objeto. Si algo da lugar al escándalo, en esta materia, es la gratuita connivencia del periodismo cultural, que sigue haciéndose el loco y dando cuenta y razón de las deliberaciones de los jurados y de la mayor o menor concurrencia de manuscritos presentados, como si no le constara que, en la mayor parte de las ocasiones, se trata de una simple mascarada. ¿Por qué lo hacen…? El tinglado de los premios seguirá siendo rentable para las editoriales que los promueven en la medida en que siga obteniendo esa publicidad gratuita que contribuye a compensar la inversión hecha. En definitiva, son los periodistas los que sostienen ese tinglado, que caería por sí solo si se asumiera que se trata de eso mismo: no de un acontecimiento cultural, sino de una simple estrategia publicitaria guiada por intereses comerciales que rara vez tienen correspondencia con criterios de calidad literaria.
Son los periodistas los que sostienen el tinglado de los premios literarios respaldados por editoriales
En cuanto a esos “ingenuos” de los que habla... Me permito dudar que lo sean tanto. Para muchos escritores sin “contactos” y sin conocimiento del mundo editorial y sus circuitos, el gran problema es ser leídos por alguien más que sus familiares y amigos (cuando se prestan). Piense que las editoriales de cierto relieve ya no suelen aceptar, como hacían antes, originales no solicitados: únicamente consideran los originales que les ofertan los agentes literarios. Y es bastante complicado contar con un agente literario cuando a uno no lo conoce nadie. De modo que ese escritor sin contactos, sin relaciones, sin cultura editorial, piensa, no sin alguna razón, que por pocas que sean sus perspectivas de ganar un premio, su sola convocatoria le abre al menos la posibilidad de que su manuscrito sea recibido por la editorial, y de que un lector a sueldo lo revise aunque sea por encima, siquiera sea para descartarlo. Algo es algo. Por ahí se abre un intersticio en el que cabe que se produzca el chispazo, el milagro. Una lotería, sí, pero…
Por motivos similares: ¿podemos fiarnos de las listas de “los más vendidos”? (Hace poco escribía Patricio Pron un artículo en esta revista titulado “¿Por qué los llaman ‘los mejores libros del año’ cuando quieren decir ‘los que queremos que vendan’”?)
Podemos fiarnos en la medida en que confiemos en el criterio numérico, que es el que promueve el mercado. Lo dijo Nicanor Parra en uno de sus agudos “artefactos”: “La KK se come: millones de moscas no pueden estar equivocadas”. Pero no se trata de ejercer la displicencia: es razonable pensar en la existencia de una franja de consumidores sin inquietudes culturales para los que, a falta de otro mejor, el hecho de que un libro venda decenas de miles de ejemplares, como el hecho de que una película atraiga a decenas de miles de espectadores, constituye un argumento más que suficiente para que ese libro o película en cuestión atraigan su curiosidad. Y no dejan de ser intrigantes los motivos por los que un determinado título acierta a pulsar la sensibilidad de una mayoría aplastante. Por mucho que las dinámicas del mercado sean impermeables a la crítica, para el crítico no deja de ser un dato revelador aquello que obtiene un aprecio generalizado.
¿Qué le parece hoy en día el Nobel? ¿Hasta qué punto cree que juegan criterios extraliterarios para otorgarlo? Siempre se ha dicho que vienen bien los movimientos estratégicos –las roscas a lo Camilo José Cela– para ganar puntos en la Academia sueca.
No, no, no… Disculpe si le doy la impresión de querer llevar la contraria, pero tengo muy pocos reproches que hacerle al Nobel, por grandes y escandalosas que se nos antojen sus omisiones, y por muy gruesas que sean sus anteojeras. ¡Estamos hablando de la Academia sueca! ¡Qué más queremos pedir…! Por lo demás, no pienso que sea una institución especialmente susceptible de corrupción, y sí, en cambio, que el Nobel desempeña con bastante dignidad una función orientadora y sancionadora. Qué quiere que le diga. La lista de escritores distinguidos con el Nobel durante los últimos cuarenta años, por no ir más lejos, no me parece tan mal. Y agradezco al Nobel que me haya puesto en la pista de autores como Kertész, Szymborska, Walcott o Müller, a los que probablemente no hubiera llegado si no los hubiera distinguido. En cuanto a Cela… Por bochornosa que fuese su figura pública, no deja de ser uno de los grandes novelistas del siglo XX, nos guste o no. Con roscas o sin roscas por medio, los pobres suecos no andaban tan desencaminados cuando le dieron el premio.
No deja de ser llamativo, por ejemplo, el episodio de Bob Dylan, que –digo yo– estaría al tanto de que se lo querían dar. Por supuesto, les hizo la dylanada pasando mucho de ellos. Como si los suecos fueran realmente suecos y no supieran que aquello era como tratar de ponerle un collar a un lobo, por muy de perlas que fuera el collar. ¿No era éste de esos casos en que el premiado es en realidad más premio para el propio Premio que para él mismo, por la promoción que supone? (Entiendo que se reconocía en él a toda la tradición literaria de la canción de autor, pero, en ese caso, muchos se lo hubiéramos dado antes a Leonard Cohen, por ejemplo.)
No tengo nada en contra del Nobel de Literatura a Dylan. Aprecio los esfuerzos de la Academia sueca por ampliar el concepto de literatura. Ahí estaba el precedente de Darío Fo. Pero qué quiere: si de literatura se trata, se me ocurren poetas y dramaturgos bastante más notables que Dylan y Fo. En cualquier caso, la apuesta abre un debate digno de consideración y en absoluto resuelto. Ya sólo por eso, el riesgo de meter la pata merecía la pena.
¿Qué autores cree que debiéramos leer, o intentarlo, al menos una vez en la vida?
Me resisto a responder a esa clase de preguntas; no por prudencia sino por escepticismo. Toda recomendación debe tener en cuenta las circunstancias y las condiciones de quien la recibe; tanto más si no la solicita. La literatura cumple muchos servicios, casi todos legítimos. Yo asumo que mi relación con ella, el horizonte de mis expectativas respecto de lo que leo, es bastante minoritario. Por eso como crítico me sentía obligado a inventar una comunidad de lectores afines, susceptibles a mis argumentos. Pero cuando, como me ocurre a menudo, un particular cualquiera me pide una recomendación, yo siempre le pido, a mi vez, que me diga cuáles son los tres últimos libros que le han gustado. A partir de ahí considero si me veo capaz de improvisar un algoritmo adecuado a esa información. Si me dice que sus autores favoritos son María Dueñas, Paulo Coelho y Dan Brown, le confesaré abiertamente mis apuros… Si bien estos tres nombres trazan un espacio en el que, con un poco de esfuerzo imaginativo, cabe una recomendación sincera y defendible.
Vale. Aun así me interesaría mucho que me dijera los nombres que a usted, de manera personal y exclusiva, como lector y no como prescriptor, más le han marcado.
Toda recomendación debe tener en cuenta las circunstancias y las condiciones de quien la recibe
Es que mi trayectoria como lector, y por lo tanto como persona y como ciudadano, está imbricada con mi trayectoria como editor. Con más motivo al haber tenido la suerte de terminar editando a no pocos de los autores que admiraba cuando era un joven estudiante de filología y lector compulsivo. Por si fuera poco, con algunos de esos autores he mantenido una relación larguísima, de muchos años, con esa extraña intimidad que produce una frecuentación asidua: en mi caso, la que ha determinado el hecho de coordinar la edición, en no pocas ocasiones, de sus obras completas. Son los casos de Franz Kafka y de Elias Canetti, por ejemplo; pero también de Ramón del Valle-Inclán o de Rafael Sánchez Ferlosio; de Nicanor Parra y de Juan Carlos Onetti…: me es imposible responder a su pregunta porque enseguida acuden multitudes. Tengo más de sesenta años, mi avidez como lector sigue intacta, afortunadamente, y mi gratitud por tantos libros que han ido llenando mi vida me trae al recuerdo un listado tan extenso y prolijo como el Libro de los Números de la Biblia. Ahora acabo de releer, después de tantos años, Al faro, de Virginia Wolff, y qué desgracia morirse sin la dicha y la sabiduría que esta novela transmite. Pero lo mismo me ha ocurrido releyendo en los últimos tiempos libros como Memorias de un antisemita, de Gregor von Rezzori, o Huracán en Jamaica, de Robert Hugues; como El entenado de Juan José Saer o Kim de la India de Ruydard Kipling; como La cruzada de los niños de Marcel Schwob o El sueño de Bruno de Iris Murdoch, por traer ahora el recuerdo de títulos escasamente canónicos. Cómo parar… Y hacia dónde mirar para responder a una pregunta así… Imposible seleccionar media docena de poetas entre tantos que me han acompañado siempre. Y luego están los clásicos, ¡y tantos ensayos! Imposible cortar la red de asociaciones, resumir la estructura de lecturas que lo han formado a uno como persona. Un libro lleva a otro: muchos de ellos permanecen ligados a etapas diferentes de la propia vida, todas importantes; cualquier omisión torcería esa construcción tan frágil y azarosa que es uno mismo.
La dejo para el final –tenía que preguntárselo–: ¿qué le parece, a la luz de su amplia experiencia en el mundillo, ese tópico que aseguraba que los críticos son “escritores frustrados”? Teniendo en cuenta que usted es ensayista además de crítico, o crítico de fuste precisamente por saber escribir. Cierto que siempre tuvo su gracia que algunos, sin talento ni imaginación ni oficio, le digan a los que sí los tienen cómo debieron hacer lo que ellos no sabrían hacer ni en sueños.
Mejor suprima halagos, que doy por no oídos; prefiero no perder tiempo desmintiéndolos. A ese tópico respondo siempre con una provocadora declaración de Juan Benet, quien sostenía que, al contrario de lo que se piensa más comúnmente, más bien es el escritor quien sería un crítico frustrado. Pues, como decía [Hermann] Broch, la literatura es “una impaciencia del conocimiento”: el escritor resuelve intuitiva e imaginativamente lo que analíticamente le supondría quizás un esfuerzo imposible. A partir de ahí, el crítico se erige en representante del lector, no del escritor; y en representante del lector de su tiempo, no de un lector idealizado e intemporal. La crítica siempre es histórica, en tanto que la literatura, si alcanza un determinado nivel de excelencia, puede ser intemporal. Pero eso le da igual al crítico. Él es un técnico de la recepción. Su tarea no consiste tanto en juzgar si el objeto de que se ocupa está más o menos “bien” hecho, como de decidir si tiene interés o no, y en el caso de que sí, orientar ese interés… En un nivel más elevado –el de la crítica de altura, no el del reseñismo–, el crítico es un artista de la comprensión (y por ahí se cuela ese amor al que aludía Steiner), que en el mejor de los casos completa y esclarece los hallazgos del escritor, permite reconocerlos y apreciarlos. Del mismo modo que uno puede ser un experto en arte sin saber pintar, o un gran gourmet sin saber cocinar, el crítico no tiene por qué saber armar una novela para dictaminar si la que ha leído es válida para sus propósitos o inservible, interesante o idiota.
“… De entrada quisiera despejar un malentendido: pronto se cumplirán veinte años desde que, tras mi salida de El País, abandoné la práctica del reseñismo y de lo que se entiende más comúnmente por crítica de libros. ¡Veinte años! No deja de chocarme, siendo así, que se me siga tomando por crítico...
Autor >
Miguel Ángel Ortega Lucas
Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí