OBRAS Y SOMBRAS
El entrañable infierno de Stephen King
El maestro de la ficción de terror ha poblado sus historias con los demonios que todos escondemos en el sótano
Miguel Ángel Ortega Lucas 3/12/2024
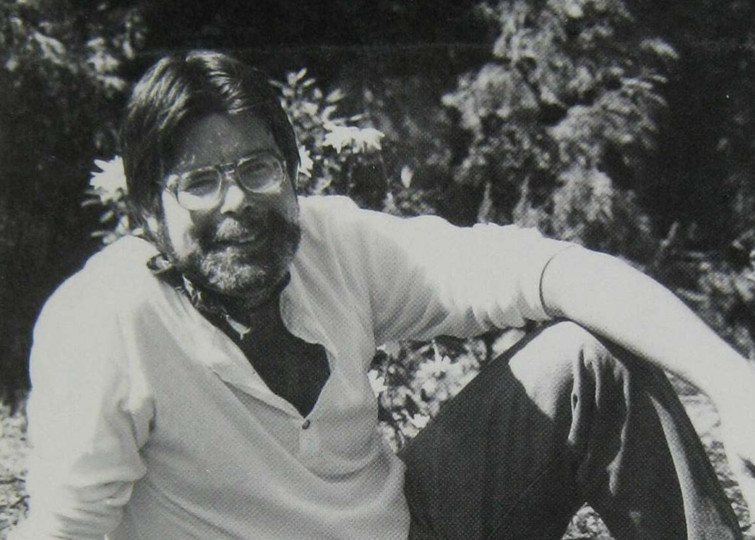
El escritor estadounidense Stephen King posa en una imagen tomada hacia 1987. / James Leonard
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
“El infierno son los otros”, dijo famosamente Jean Paul Sartre. Y no habrá frase que ilustre mejor la narcisista visión que solemos tener del mundo: el mal, el error, siempre es de los otros, es los otros (pues Yo, cordero de Dios, soy quien limpia el pecado del mundo). Pero tal cumbre filosófica nos lleva a una conclusión muy sencilla: si todos somos el infierno para los otros, entonces es que todos azuzamos algo esa caldera.
Otra sentencia memorable: “Quizá te hayas fijado en que el vecino, cuando cree que no lo ve nadie, se mete el dedo en la nariz”. Ésta no es de Sartre ni de Kant, sino del picapedrero de la tecla mundialmente conocido como Stephen King (Portland, EEUU; 1947). Un señor normal, de a pie, sin más filosofías que contar cuentos y que la gente los lea; un norteamericano medio sin más ambiciones que vivir tranquilo haciendo lo que le gusta, pero cuya exploración de los sótanos más tétricos de la psique humana le hacen resultar cuanto menos sospechoso: como si supiera del infierno más que el Dante. (Esa nariz achatada, extraterrestre, y esos ojos de conejillo perverso tras las gafas no ayudan a calmar tal impresión en absoluto).
“¿Pero qué tendrá ese tío en la cabeza?”, se pregunta uno al comprobar por enésima vez que el guion o el argumento de la película de terror (de verdadero terror, no de bromita de Halloween) que acaba de ver va firmado por el sujeto de marras. Suele uno acordarse de él luego, con maneras más bruscas, al tantear a oscuras el puñetero interruptor del pasillo.
Encender la luz es lo que toca después de la película o de la novela, de la prueba a oscuras del laberinto. Es cuando respiramos aliviados al fin; tal y como hacemos una vez acaban la pesadillas que nos asedian en esto que llaman vida “real”. En ambos casos no suele haber escapatoria: el pacto (el de la ficción y el de la realidad) implica que el protagonista descienda hasta las calderas del pánico, hasta las mismas fauces afiladas del averno, si de verdad quiere salvarse. Si no quiere que la bestia vuelva a visitarle en una secuela inesperada muchos años después. Hay que confrontar al demonio –entender su origen, naturaleza y sufrimiento– si uno quiere conjurarlo: el infierno va con nosotros, es también nosotros, y el payaso siniestro de las alcantarillas no es más que el yo maldito al que no queremos ver y por eso sepultamos hace mucho; porque desfiguraba nuestra imagen idílica en el espejo.
Este señor tan normal que escribe cosas tan paranormales no es –como esos ojillos perversos pueden hacer creer– uno de los malos de sus relatos. Más bien al contrario. Si bien tuvo “una infancia muy rara, con una madre soltera que al principio viajaba mucho, y que durante una temporada quizá nos dejara a mi hermano y a mí al cuidado de una hermana suya porque no estaba en situación anímica de ocuparse de nosotros. Otra posibilidad es que sólo lo hiciera para perseguir a mi padre”. El padre, en este caso, sí se da un aire a ese pariente maldito y desterrado del cuadro, porque desapareció un día, teniendo él dos años, huyendo de un amasijo de deudas que no podía pagar. Sea por esto o por aquello, el pequeño Stephen no consiguió nunca recordar su infancia como un continuum; más bien como “un paisaje de niebla, de donde surgen recuerdos aislados como árboles solitarios, de ésos que parece que vayan a echarte las ramas encima y comerte”.
Esa frase iba sólo medio en serio, porque al Stephen King adulto no le gusta en absoluto alimentar el drama ni la fantasía cuando se refiere a sí mismo. En Mientras escribo –volumen publicado en el año 2000 en que espiga asuntos biográficos antes de meterse en lo que de verdad le interesa, su visión del proceso de escritura– recogía otros episodios de su tierna infancia nómada. Por ejemplo, cómo una niñera de nombre Eula, “o puede que Beulah, una verdadera mole adolescente que se reía mucho”, solía abrazarle, hacerle cosquillas, y luego, “a carcajada limpia, me empujaba la cabeza con tanta fuerza que me tiraba al suelo”. Otras veces le tiraba en el sofá: “Me ponía el culo en la cara y disparaba, gritando eufórica ‘¡bum!’. Era como quedar sepultado por fuegos artificiales a base de metano. Recuerdo la oscuridad, la sensación de asfixia y las risas; porque, sin dejar de ser horrible, la experiencia tenía su lado divertido. Puede decirse que Eula-Beulah me fogueó para la crítica literaria. Después de haber tenido encima a una niñera de noventa kilos tirándote pedos en la cara, el Village Voice da muy poco miedo”.
En Mientras escribo –volumen en que espiga asuntos biográficos antes de meterse en su visión del proceso de escritura– recogía otros episodios de su tierna infancia nómada
Lo de Eula-Beulah también debió de enseñarle alguna otra cosa si analizamos bien esas palabras: una “experiencia horrible” que sin embargo tenía “su lado divertido”. ¿Qué son, sino eso mismo, tantos cuentos de terror, tantas leyendas –con un pie en la realidad, el otro en el Otro Lado– que tantos buscamos oír, desde niños, aunque intuyamos que algunos monstruos son reales? A muchos nos ha pasado siempre lo que al pequeño Brandon Stark de Juego de Tronos: cuando su nodriza le cuenta cosas amables se aburre, pero abre los ojos de par en par si le hablan de arañas de hielo gigantes en inviernos como epidemias que pueden durar un siglo.
Es la fascinación por lo que el horror tiene de verdad oculta. Tan parecida a la de quien se mira mucho rato en el espejo, como asomándose a un lago, hasta que no hay más remedio que apartar la mirada: llega un momento en que el reflejo parece cobrar vida; que hay alguien ahí, al otro lado del cristal; alguien que tiene tu cara pero que no eres tú, mirándote.
El individuo civilizado de imaginación alucinada llamado Stephen King, rey –como su propio apellido indica– de la literatura de terror –psicológico o sobrenatural–, ha exhumado los mejores hallazgos para su oficio de ese espejo deformante que todos escondemos en el sótano. A veces, para purgar cosas muy parecidas al remordimiento.
Rondando los “diecinueve o veinte años”, trabajó durante medio verano como conserje en un instituto. Limpiando las duchas, vislumbró una escena de pesadilla
Rondando los “diecinueve o veinte años”, trabajó durante medio verano como conserje en un instituto. Limpiando las duchas, vislumbró una escena de pesadilla, según la cual una chica es atacada allí por sus compañeras en plena irrupción de su periodo menstrual. Casi al mismo tiempo recordó un artículo, leído en la revista Life, “donde se planteaba que ciertos casos de poltergeist fueran fenómenos de telequinesia”, y que las adolescentes eran más propensas a experimentarlos…: “Acababan de unirse dos ideas sin relación previa”. La historia tuvo años de gestación hasta sentarse a escribirla, a los veintiséis… y tirarla a la papelera a las cuatro páginas. Fue su mujer, la poeta y luego también novelista Tabitha Jane Spruce, quien rescató ese borrador y le animó a seguir, convencida de que la cosa “tenía posibilidades”.
Entonces, King desenterró también algunos recuerdos de su época de instituto en Durham, Carolina del Norte, con el fin de dar solidez psicológica al relato. Recordó a una chica –a quien da el nombre ficticio de Sondra– que vivía en una caravana con su madre, y que presentaba el aspecto que suele dar la pobreza. Se acordó de dos hermanos, Dodie y Bill Franklin, cuyos padres “sólo tenían un interés en la vida: participar en concursos”, mientras los hijos, niña y niño, iban cada día del año con la misma ropa. Los chicos de la clase se reían de Bill (“Sí, yo también contribuí; no mucho, pero puse mi grano de arena”), y las chicas de Dodie. “Cuando empecé a escribir Carrie [su primer éxito, publicado en 1974] ya no vivían ni Sondra ni Dodie”. Sondra era epiléptica y murió de un ataque; vivía sola. Dodie, casada con el hombre del tiempo de una cadena de televisión, y tras haber dado a luz por segunda vez, bajó un día al sótano y se disparó en el abdomen un revólver del calibre 22.
Estaba todavía en el instituto el joven King –que repitió un curso por enfermedad–, de viaje de fin de estudios en 1966, cuando tuvo su primera borrachera y consiguiente resaca apocalíptica. “Repetir el experimento sería de imbéciles”, se dijo; y lo repitió al día siguiente. Pasó el tiempo, y mucho más tiempo después pudo admitir que “me pasé los primeros doce años de mi vida matrimonial diciéndome que sólo me gustaba beber”, hasta que un día, ante un contenedor saturado de latas de cerveza, se dijo: “Mierda. Soy alcohólico”.
No deja de resultar notable que esos años coincidan casi exactamente con el ascenso al estrellato que sus libros –pronto llevados al cine– le procuraron. A mediados de los ochenta ya sumaba al alcohol el consumo de estupefacientes y ansiolíticos. Fue entonces cuando su mujer, la misma que rescató el embrión de Carrie de la papelera, quiso rescatarle a él del estercolero con un ultimátum: o se rehabilitaba o se iba de casa. Ni ella ni sus dos hijos, le explicó, querían ver cómo se suicidaba lentamente. Durante años, él había usado lo que bautizó como Defensa Hemingway de negación: beber era la manera que los hombres sensibles, pero “no gobernados” por su sensibilidad, tenían para “afrontar el horror existencial y seguir trabajando”.
King asegura que a lo largo de esos años escribió libros enteros que luego apenas recordaba haber escrito
King asegura –y con esa cabeza insondable es digno de creer– que a lo largo de esos años escribió libros enteros que luego apenas recordaba haber escrito. Entre ellos, en 1975, el que narra la historia de un aspirante a escritor, exalcohólico, que acepta un trabajo de conserje en un hotel cerrado, fuera de temporada, adonde acude con su mujer y su hijo pequeño, y donde los tres quedan aislados por la nieve. Un tipo que se vuelve paulatinamente loco, en el sentido tradicional y terrorífico que los cuentos solían dar a esa palabra, y cuya locura acaba siendo una amenaza real para su propia familia. Una década después, en el invierno de 1986 –poco antes del ultimátum de Tabitha Spruce–, acabó una historia sobre otro escritor, esta vez amenazado por la locura ajena: la de una enfermera (o niñera) admiradora de sus libros que, tras rescatarle de un accidente, se lo lleva a su casa para mantenerlo preso y torturarle.
“La parte de mí que escribe, la parte más profunda” –reflexionaba King, lejos ya del sótano más oscuro–, “empezó a gritar pidiendo ayuda de la única manera que sabía: a través de mis relatos y mis monstruos”.
Una observación mucho más exacta de lo que pueda parecer si pensamos que la locura demoníaca que hechiza a Jack Torrance en El resplandor [encarnado por un pavoroso Jack Nicholson en la película magistral de Stanley Kubrick] y la enfermera que secuestra a Paul Sheldon en Misery [tremenda Kathy Bates en la adaptación de Rob Reiner] no son sino las máscaras que el payaso siniestro de la conciencia hace emerger en la escritura para conjurar la culpa, el abuso, la humillación, la soledad y todos los demonios que habitan los abismos. Nuestros abismos compartidos.
Suele ser providencial, en los casos como el de King, la presencia incólume de un ángel de la guarda como Tabitha Spruce para encontrar el interruptor de la luz: “Cada vez que veo una novela dedicada a la mujer o marido del autor”, dice aquél, “sonrío y pienso: éste sabe de qué va. Escribir es una labor solitaria, y conviene tener a alguien que crea en ti. Tampoco es necesario que hagan discursos. Basta, normalmente, con que crean”.
Mucho antes de rescatar a Stephen del infierno de la adicción, Spruce rescató cuatro páginas arrugadas de la papelera: creía en ellas. El Día de la Madre de 1973, domingo, King recibió una llamada de teléfono –que apenas podían pagar– informándole de que los derechos para editar Carrie en bolsillo les reportarían una ganancia de cien mil dólares. Stephen estaba solo en su casa en aquel momento. Cuando Tabitha llegó con los niños y escuchó la noticia, miró por encima del hombro de su marido: “Contempló nuestra mierda de pisito, y rompió a llorar”.
“El infierno son los otros”, dijo famosamente Jean Paul Sartre. Y no habrá frase que ilustre mejor la narcisista visión que solemos tener del mundo: el mal, el error, siempre es de los otros, es los otros (pues Yo, cordero de Dios, soy quien limpia el pecado del mundo). Pero tal cumbre filosófica nos...
Autor >
Miguel Ángel Ortega Lucas
Escriba. Nómada. Experto aprendiz. Si no le gustan mis prejuicios, tengo otros en La vela y el vendaval (diario impúdico) y Pocavergüenza.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí







