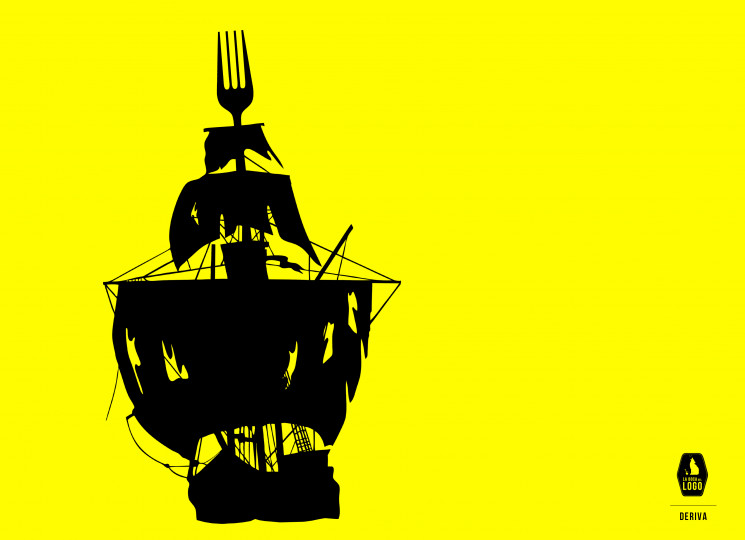
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hay una escena en La Playa, la adaptación cinematográfica que Danny Boyle realizó de la novela homónima de Alex Garland, que me sobrecoge cada vez que la veo. Unos gritos terribles, desgarrados, interrumpen a lo lejos la partida de Game Boy de Richard, el personaje principal. Sobresaltado, abandona corriendo el campamento y llega a la playa, donde algunos de sus compañeros sujetan el cadáver de uno de los tres suecos que vivían con ellos. Tiene el abdomen y un muslo seccionados. Richard sigue el rastro de sangre y encuentra a Christo en la orilla con la pierna mutilada. Es la peor pesadilla para una comunidad que vive del mar. Un asesino en el agua.
Christo es atendido en el campamento, pero los días pasan y sus heridas derivan en gangrena. La felicidad de la comunidad es violada por los constantes alaridos de dolor y la desagradable visión de la pierna putrefacta. Entre ellos se turnan para cuidarlo y frenar como pueden la podredumbre. Saben que es lo correcto, pero también saben que hay caminos más fáciles. Y el paraíso no admite excepciones.
Montan a Christo en una camilla improvisada y lo conducen al interior de la jungla. Una vez están seguros de que a esa distancia dejarán de escuchar sus gritos, lo abandonan en el suelo y regresan al campamento ante la mirada atónita de Étienne, uno de los últimos en llegar a la comunidad, que les recrimina semejante barbaridad y los tacha de animales. Como si la humanidad y la moral tuviesen algo que ver.
En la siguiente escena todos disfrutan de un día soleado en la arena, jugando al voley playa entre risas. El dolor y el sufrimiento están a varios kilómetros de ellos, muriéndose en la selva con la única compañía de Étienne, incapaz de mirar hacia otro lado y regresar al campamento porque la voz de su conciencia llega más lejos que los gritos de Christo. Para todos los demás, la tranquilidad es mucho más valiosa que la horrible muerte a la que han condenado a su amigo. Y menos molesta.
Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso debieron de pensar también los gobiernos de Birmania, Malasia, Indonesia y Tailandia cuando hace dos semanas se negaron a acoger a los barcos de refugiados que vagaban por el océano cargados de seres humanos sin comida ni agua. Durante años las mafias han trasladado a miembros de la etnia rohingya de Birmania a Tailandia. Su condición de musulmanes en un país budista y su estigmatización como inmigrantes bangladesíes han provocado que sean perseguidos en su país de origen y no les quede más remedio que huir. Pero las autoridades tailandesas han asestado un golpe al tráfico de seres humanos en sus costas y los últimos barcos han sido abandonados por las mafias en el océano, ocupados por personas que no pueden regresar a Birmania pero tampoco entrar en Tailandia. Y a nadie le ha parecido del todo mal.
Los rohingyas son un problema. En Birmania los muelen a palos pero los países del entorno no están dispuestos a acogerlos. Abandonarlos a su suerte en barcos de la muerte tampoco parece tan mala idea. Al fin y al cabo, desde tierra firme no se les escucha gritar. Ni pedir ayuda porque se mueren de sed y de hambre. Sería un poco cruel, pero tal vez la solución sea dejarlos navegar para siempre a la deriva. Como un nuevo holandés errante.
Pero Malasia e Indonesia han accedido por fin a hacerse cargo de ellos. De cientos de hombres, mujeres y niños desnutridos y deshidratados, a punto de fallecer después de semanas en el agua, que llevaban días suplicando desde la cubierta que les dejasen desembarcar. Cuánta generosidad. Es una medida temporal, antes o después tendrán que abandonar el país, pero al menos no les han dejado morir. Y solo han tardado medio mes en decidirlo, demostrando que tienen su corazoncito. Tailandia, por su parte, sigue negándose a acogerlos, y Birmania es el lugar del que huyen. Por ellos como si les prenden fuego. Y a jugar todos al voley playa en la arena.
No es un mal sistema. Cada vez que algo nos moleste y perturbe nuestra tranquilidad, lo encerramos en un barco en alta mar donde no podamos oír sus quejas, ni sus llantos, ni sus peticiones de socorro, ni sus protestas, y volvemos a ser una sociedad feliz. Sin fisuras ni desgracias. Para qué aguantar a un tío con la pierna gangrenada que no deja de gritar cuando podemos abandonarlo en medio de la jungla hasta que deje de ser un problema. Lo único que debería preocuparnos es nuestra felicidad y dos sencillas preguntas:
¿Qué será lo próximo que nos moleste?
¿Cuándo me tocará a mí?
Hay una escena en La Playa, la adaptación cinematográfica que Danny Boyle realizó de la novela homónima de Alex Garland, que me sobrecoge cada vez que la veo. Unos gritos terribles, desgarrados, interrumpen a lo lejos la partida de Game Boy de Richard, el personaje principal. Sobresaltado,...
Autor >
Manuel de Lorenzo
Jurista de formación, músico de vocación y prosista de profesión, Manuel de Lorenzo es columnista en Jot Down, CTXT, El Progreso y El Diario de Pontevedra, escribe guiones cuando le dejan y toca la guitarra en la banda BestLife UnderYourSeat.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí








