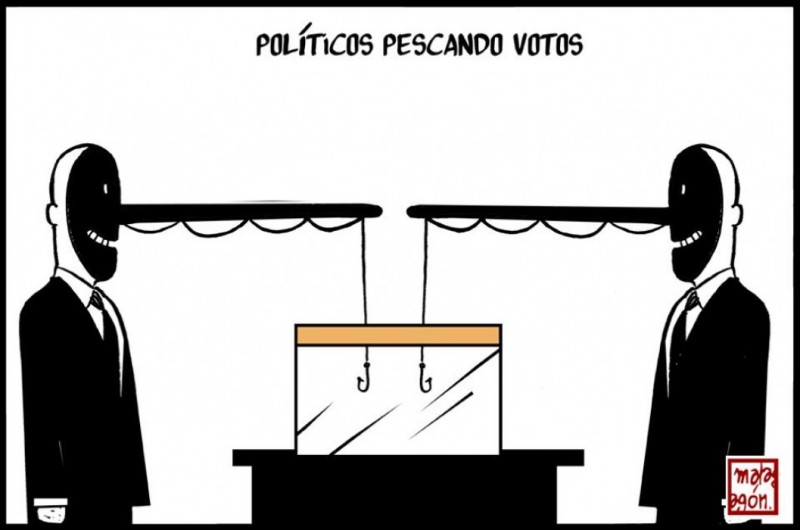
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
De vuelta del trabajo encendí la tele por inercia, medio distraído, y me topé con MasterChef. Aunque había oído hablar del programa, nunca lo había visto pero me sorprendió el atuendo de Samantha Vallejo-Nágera, un mono muy ajustado y brillante en látex negro que marcaba la estupenda figura de quienes durante generaciones han sabido convertir el foie en puro músculo y el fósforo del caviar en despiadada inteligencia. Otros con esa dieta habrían criado barrigas toneleras y bombas suicidas de colesterol, pero no ella, que remataba su atuendo de dominatrix BDSM con un látigo corto de siete puntas. ¿Me había equivocado de canal? No, de inmediato el cámara enfocó a Jordi Cruz, el mejor formato de foodie chef para los indies, hipsters y gafapastas patrios, nada que ver con la pinta de bodeguero cervantino de Arzak o la de sátiro de cerámica grecorromana de Ferran Adrià. Varias espectadoras y algún espectador se desmayaron de gusto entre gemidos poco aptos para el horario infantil cuando Jordi comenzó a explicar los ingredientes del concurso del día. ¿Estaba soñando?, ¿esto de MasterChef era así? Me senté en el sofá a ver al último de los jurados, el gran Pepe Rodríguez, que estaba disfrazado de mesonero manchego con su faja de cinco vueltas y una navaja de Albacete de siete muelles que le sobresalía a un costado. Entonces Pepe, sentencioso y muy serio, suelta la famosa frase: Queréis la fama, pero la fama cuesta y aquí es donde vais a empezar a pagar. Con sudor. No salía de mi asombro, ¿era una pesadilla por comer ayer demasiadas castañas asadas?, ¿a esto había llegado la tediosa televisión española para levantar la audiencia? No me pude levantar del asiento para abrirme la cervecita de la noche cuando descubrí atónito quiénes eran los esforzados concursantes. Encerrado en mis tropelías laborales me había perdido la rabiosa actualidad política del momento. Silenciosos, modositos, con sus camisitas y sus canesús de chef se alineaban en los fogones Albert Rivera, Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Alberto Garzón. Consulté en el smartphone la programación, contrasté la información con el runrún de mi face, revisé la ristra de Twitter que hablaban del asunto. Era cierto, verité, reality, se había sustituido el manido, encorsetado, aburrido y tópico debate electoral por la participación de los candidatos en MasterChef con el reto glorioso de preparar ante los votantes un guiso sorpresa del que nada sabían sus asesores de marketing electoral ni los estreñidos jefes de campaña. Hasta el PP, que jamás había participado en un debate estando en el poder, se prestaba a esa charlotada culinaria. La voz de hoja de afeitar oxidada de Samantha enunció lo que debían de cocinar los candidatos esta noche. ¿aire de callos a la madrileña? ¿paella esferificada?, ¿puturú agridulce? ¡No!, ¡nada más y nada menos que una racial tortilla de patatas!
Me levanté corriendo a la nevera a por unas aceitunas y una cerveza fría, asombrado aún del cariz gastrológico que estaba tomando la reñida campaña electoral. Imaginaba que la audiencia entera se hacía la misma pregunta asesina que me hacía yo: ¿sabrían los candidatos cocinar algo tan simple?, ¿sabrían cocinar siquiera algo? Todos fueron corriendo hacia el lineal simulado en el que estaban los ingredientes y arramplaron en pocos segundos con lo que necesitaban. Samantha hacía restallar el látigo a pocos centímetros de los culos de los candidatos. Jordi Cruz aprovechó esos segundos para mirarse en un espejo y atusarse el flequillo y Pepe sacó la cheira para clavarla en una tabla de madera de olivo mientras sentenciaba, al que peor la haga…. No me podía creer que este programa fuera el debate final de la campaña. ¿Podrían elegir los indecisos a quién votar “en base a” (perdón) la maestría marmitonera de todos esos señores travestidos de chef. ¡El tiempo empieza ya!, tienen ustedes veinte minutos, gritó una presentadora morena guapísima que tenía el mismo nombre que la de la manzana.
Aquello fue el caos, el principio del mundo, el acabose. El público animaba, gritaba, silbaba como hooligans furiosos, los candidatos pelaban, cortaban, batían, manipulaban sartenes humeantes. ¡Qué estrés!, ¡qué peligro! Por la maña que se daban temía que en cualquier momento alguno se cortase un dedo hasta el hueso y un chorreón de sangre salpicara la lente de alguna cámara o que una salpicadura de aceite de oliva virgen extra hirviendo le estropease el cutis a Albert Rivera o engasase el peinado estiloso de Jordi Cruz. Samantha restalló el látigo de nuevo y gritó haciendo mohines con sus labios. ¡Aquí se está jugando la Presidencia del Gobierno! Seriedad, concentración, ánimo chef. Me levanté corriendo a por otra cerveza. Esto sólo podía pasar en España. Jugarse la primogenitura por una tortilla de patatas, prestarse a chou, jugarse las pestañas y el futuro a intentar demostrar a los votantes que no sólo sabían hacer promesas, engolar la voz o batirse en duelos dialécticos graciosos sino cocinar nada más y nada menos que una irreprochable tortilla de patatas. De pronto pensé, voilá, de acuerdo, es lo más sensato, votaré a quien mejor la haga, a quienes los frikis del jurado den por ganador. Decidir con el paladar en lugar de votar con el corazón o con el cerebro es la mejor opción en estos tiempos de tanto glutamato electoral.
No sé si era intencionado, fue accidental o en la mesa de realización los asesores de los candidatos estaban dándose de mamporros para que sus asesorados chuparan más plano porque las cámaras pasaban a toda velocidad de una cocina a otra, de una sartén a la siguiente, de un primer plano de Rajoy a otro de Garzón a otro de Rivera en un guirigay visual inextricable que no nos permitía aclararnos qué estaba haciendo cada uno, cómo y por qué. Los veinte minutos pasaron en un suspiro. Tres cervezas más tarde, los candidatos tenían ya ante sí las tortillas que pasarían por las bocas de un jurado, ampliado para la ocasión, con dos cocineros invitados: el gran Arzak y el mismísimo Adrià.
El primero en presentar la tortilla fue Alberto Garzón. La probaron todos los jurados y habló dominatrix Samantha: ¡Esta tortilla está seca, demasiado hecha y tiene pimiento verde y rojo ¡herejía!, ¡va de retro satanasa! ¡cómo lo vas a hacer así marichocho! Garzón se defendió con los nervios bien templados. Aludió a la tradición de la izquierda más auténtica, la renovación por las bases, la necesidad de mantener una dialéctica de sabores entre el paladar tradicional y progresista del español proletarizado por la crisis. También confesó que una vez, siendo niño, en casa de Manuel Vázquez Montalbán, tras un Comité Central, el creador de Carvalho les preparó una tortilla igual y a todos les supo rica con los matices propios de cada una de las mil y una izquierdas auténticas allí representadas.
El segundo en llevar al juicio de dios a su creación fue Pedro Sánchez. presentó una tortilla con buena pinta, de huevos de gallina criadas en libertad, cebolla tierna andaluza, patatas gallegas y sal de Mallorca. Todos picotearon un pedacito y fue esta vez Adrià quien tomo la palabra: Está riquitísima, macho, pero no tiene nada que la haga distinguible de cualquier otra tortilla. Un cocinero debe ser sublime sin interrupción y esta tortilla no es sublime, es mediana, de centro izquierda, aburrida. Sánchez se defendió con elegancia. Respondió que era una tortilla progresista, la de siempre con un toque secreto de modernidad que no quiso revelar. Al final perdió los nervios: “…A mí la que tú hacías, deconstruida, me parece una cosa neoliberal anarquistoide. Que lo sepas. Sin acritud.
El tercero en pasar por la piedra fue Albert Rivera. Presentó una tortilla de regular tamaño y de hechura perfecta. Él no tenía ni una molécula de pringue o de huevo en su impoluta chaqueta de chef. El primero en probar su creación fue Arzak y no dejó que los demás metieran tenedor. ¡Me caguenlahostia niño, que esta tortilla es precocinada!, ¡patata cocida, huevina y calentada en el microondas!. La defensa de Rivera fue una esgrima perfecta. No sólo confesó el aparente timo sino que defendió su controvertida decisión. Sí, precocinada, ¡y qué!, esta tortilla ha pasado todos los controles y tiene todos los certificados sanitarios de la Unión Europea, es una tortilla española que se puede exportar y que se puede presentar en cualquier casa en cinco minutos y quedar como dios. En todos los test con consumidores ha salido elegida como la preferida, es marca España y así fomentamos la industria nacional, el desarrollo económico y bla bla bla que soy el mejor. Arzak estaba púrpura, congestionado, a punto de explotar ¡Norrrrr! -gritó- ¡mecaguendios! ¡que te pego una hostia! ¡Que pareces bueno y eres más malo que la quina! Tu no eres chef, sólo un camarero resultón.
El cuatro fue Pablo Iglesias. Su tortilla no era circular, tenía algunas partes más doradas que otras, había utilizado huevos de un grupo de consumo, las patatas estaban bien fritas, la cebolla poca y bien pochada pero había añadido a la mezcla, por hacer una gracia al paladar, una punta de guindilla. Dijo desafiante: El cielo del paladar no se toma por consenso: se toma por asalto. Samantha comenzó a perseguirlo por el plató a latigazo limpio mientras él iba gritando ¡Sí se puede, sí se puede!, momento que aprovecharon Pepe Rodríguez y Adrià para comérsela entera porque ya tenían hambre y el concurso comenzaba a ser un cachondeo. Mientras el hipster de Jordi Cruz hacía ascos a esa tortilla picante preparada por un piesnegros-perroflauta y hecha en una sartén de oferta del Carrefour, made in China, fijo.
El último fue Mariano Rajoy, se presentó serio, sudoroso, bien teñido, esforzado, su tortilla tenía la mejor pinta y la había hecho él mismo, con sus propias manitas, sin asesores, ni lameculos, ni notitas aviesas de Aznar. No hay tortilla mejor, es fruto del esfuerzo de todos, de muchos sacrificios de la clase media, de la experiencia política gastronómica de un partido que siempre ha estado en los mejores potajes y manchado los manteles de los mejores restaurantes del país para hacer patria por el bien de todos. Probó el primer bocado Pepe Rodríguez, sólo dijo “¡Agggg!, ¡pero si las patatas están crudas, sin freír, absolutamente crudas! ¿pero qué broma es esta Mariano?. Rajoy se defendió poniendo cada de póquer, tras años de entrenamiento su gesto era perfecto. ¡Ah!, ¿que había que freír las patatas?, ¡haberlo dicho antes! Pero si es perfecta, salvo alguna cosita, el huevo medio cuajado, cuando la cortas forma deliciosos hilitos, como de plastilina.
Entonces me desperté. Me había quedado dormido en el sofá. En la televisión ya se estaba terminando el maldito MasterChef. Tenía hambre y me fui a la cocina para hacerme una buena tortilla de patatas con su cebolla heterodoxa. Pero la pesadilla seguía rondando en mi cabeza y la pregunta era obvia: ¿saben nuestros candidatos hacer una sencilla y rica tortilla de patatas?, ¿la han hecho alguna vez?... ¿si no saben hacerla merecen gobernar? Para mí si un político no sabe cocinar no vale nada. Sonó el timbre de la puerta. Salí a abrir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Era Samantha Vallejo-Nágera sonriendo, vestida de BDSM dominatrix, con el látigo, dispuesta a todo. Yo quería que hubiera sido Eva, pero no, es lo que tienen los sueños.
De vuelta del trabajo encendí la tele por inercia, medio distraído, y me topé con MasterChef. Aunque había oído hablar del programa, nunca lo había visto pero me sorprendió el atuendo de Samantha Vallejo-Nágera, un mono muy ajustado y brillante en látex negro que marcaba la estupenda figura de...
Autor >
Ramón J. Soria
Sociólogo y antropólogo experto en alimentación; sobre todo, curioso, nómada y escritor de novelas. Busquen “los dientes del corazón” y muerdan.
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí





