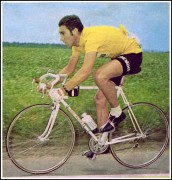La última clásica del ciclismo clásico
El 21 de marzo de 1992 se corre la Milán-San Remo, la Classicissima, el primer monumento del año. Si en 1986 Kelly empezaba a ser una rara avis, alguien anclado en el pasado, seis años después es, directamente, un cromo de años perdidos
Marcos Pereda 16/03/2016

Sean Kelly.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
El 21 de marzo de 1992 es, para Sean Kelly, un día cualquiera de los años ochenta. Otro más, uno de los últimos, quizá, para este gran campeón. Un hombre del pasado que se empeñó en traerse al presente.
Aquel día se corre la Milán-San Remo, la Classicissima, la Carrera de Primavera, el primer monumento del año. El más deseado por los ciclistas transalpinos, el que justifica toda una vida dedicada al noble oficio de dar pedales. El que dibujó en el ADN de La Bota algunos de sus sucesos fundamentales, como la refundación simbólica del mismo país tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Fausto Coppi atravesó aquel Túnel del Turchino que tuvo, en 1946, nada menos que seis años de longitud, palabras de Pierre Chany. Aquella mañana Italia despierta de su pesadilla, y poco después Toscanini agita, histriónico, la batuta en la Scala para ponerle fanfarrias al renacimiento. Nada menos que eso es la Classicissima. Nada menos que eso. El mismo latir de toda una nación.
Sean Kelly tiene en aquel 1992 que es para él un día más de los 80, nada menos que 35 años. Un campeón maduro, casi anciano para la época. Alguien que representa el pasado, cuyos mejores recuerdos amarillean en las páginas de periódicos antiguos. Sean Kelly era, fue, lo más parecido a Eddy Merckx que habitó los pelotones de ciertas carreras durante la década anterior. Un corredor que era prácticamente invencible, tan poderoso al sprint como sólido sobre los adoquines o en las cuestas. Un supercampeón completo que solo fallaba, quizás, ante las cámaras.
Porque Kelly no era Stephen Roche, el otro trébol que se empeñó en poner a Irlanda en el mapa del ciclismo durante unas temporadas mágicas para ambos. No, Kelly era diferente, sus orígenes eran distintos. Roche fue un pilluelo del Dublín arrabalero, alguien de sonrisa fácil y pícara, con respuesta tan inteligente como fulminante. Ojos azules y pelo negro, capaz de seducirte con su aire distraído mientras te atracaba sin que te dieras cuenta y te levantaba la carrera. O el contrato, vaya, que eso será otra historia. Pero Kelly no, Kelly era exactamente lo contrario. Kelly era un granjero del interior rural, un vaquero de Carrick-on-Suir, alguien acostumbrado al silencio, a la lealtad. Tímido y siempre educado, sí, pero también distante, a veces casi huraño. Un toque celta, atlántico en su personalidad, en su tez pálida, en las pecas que salpimientan su rostro hasta convertirlo en icono de irlandés de antaño. Porque Kelly es como la fina lluvia de su tierra: constante, discreto, implacable. Dibujando el paisaje, moldeando un palmarés alucinante. Ambición monstruosa bajo fachada de roca sin pulir. Ese es Kelly. Y la tradición, claro.
La primera vez que Kelly triunfó en la Milán-San Remo su figura comenzaba a parecer de otro tiempo. Aquel día, en 1986, Sean se impuso al sprint nada menos que a Greg Lemond y Mario Beccia. El americano parecía un modelo aeroespacial. Viste los colores de La Vie Claire, aquel invento de Bernard Tapie que mostró un revolucionario maillot inspirado en la obra de Piet Mondrian. Su rostro, velado por gafas enormes que cubren casi por completo la cara. Y pedales con calas automáticas, un invento proveniente del mundo del esquí que pusieron de moda los yanquis y acabará extendiéndose por todo el pelotón en apenas un par de años. Pero ese, Lemond, era el segundo.
Porque el primero fue Kelly, y Kelly era otra cosa. Kelly no lleva casco, ni gafas, y todos pueden ver su rostro de dos colores, con una clara línea de suciedad, de barro, también de bronceado, en mitad de su frente. Y el maillot de Kelly no tiene aires vanguardistas, sino que lleva en su pecho nada menos que la palabras KAS, está emborronado en míticos colores amarillo y azul, los mismos que hicieron sufrir a Merckx en los setenta, que estremecieron las Vueltas en los sesenta. Y, sobre todo, Kelly no lleva calapiés, no usa pedales automáticos, no tiene zapatillas de última generación. No, a Kelly sus escarpines, siempre de riguroso negro, se le sujetan con correas. Como De Vlaeminck, sí, pero también como Anquetil. O como Coppi. Rostro de vidriera medieval. Correajes, terminar la etapa, mantener el equilibrio con dificultades mientras se aflojan con una mano. Si no se es rápido, besar el suelo. En 1986 empezaba a ser una rara avis, alguien anclado en el pasado, siempre nostálgico, de este deporte.
En 1992 es, directamente, un cromo de años perdidos. El único de todo el pelotón que se sigue negando a llevar pedales automáticos. Dicen que se ha vuelto más huraño, que entrena siempre solo, que no quiere hablar mucho de este nuevo ciclismo que está naciendo y mutando (en tantos sentidos) al empezar los años noventa. Cuando el KAS cerró el grifo del patrocinio se fue a PDM, y allí nunca encajó del todo. Equipo con aires modernos, con intención de ser adelantados a su tiempo. Demasiados líderes, demasiado cientificismo. Y “lo” del Tour de 1991, cuando todo el conjunto se va a casa en Quimper, alegando una intoxicación alimenticia que, aun en la inocencia de sus días, nadie acabó de creerse. No, aquel no era el ciclismo de Kelly. Él siempre fue de fuerza, de cuanto peor mejor, de carreras con lluvia, barro y resistencia a cientos de kilómetros. Demasiados médicos, demasiados avances técnicos y también de los otros.
Así que el 21 de marzo de 1992 Sean Kelly devora millas por la llanura lombarda hasta desembocar en la costa ligur. Con sus pintas de ciclista en blanco y negro. Con sus correas en los pies. Es el único. Será historia también así.
En aquel entonces la Milán-San Remo se ganaba, de forma casi exclusiva, en el Poggio. Bien atacando y marchándote en solitario, bien conformando un pequeño grupo para resolver en el sprint. Contaba Laurent Fignon que había un sitio exacto en la pequeña cota cercana a San Remo, una rampita a la que se accedía después de pasar una tapa de alcantarilla. Puede sonar a broma en los tiempos del gps y los reconocimientos milimétricos, pero no hace tanto un monumento se decidía allí…justo después de pasar ese círculo metálico y su eco de cien ruedas pisándolo. El punto perfecto para atacar, abrir hueco y lanzarse al descenso que precede a la Via Roma. Todo sencillísimo sobre el papel.
En la práctica parece que el guión se cumple, porque justo en ese instante mágico salta del pelotón el máximo favorito. Nada menos que Moreno Argentin. Él sí que lleva pedales automáticos. Él, uno de los mejores clasicómanos italianos, corre en la Ariostea, el equipo de Giancarlo Ferretti. El equipo, también, de un joven médico llamado Michele Ferrari. El ciclismo que entra en la modernidad, con todo lo que ello significa.
Pero Argentin salta, una serie de latigazos de violencia creciente que lo dejan solo en cabeza. Diez segundos en la cima del Poggio. Suficiente, sin duda, porque solo resta un descenso de tres kilómetros y otro puñado de metros para la meta. Argentin tiene la Classicissima en la mano. Pero Kelly no piensa lo mismo.
Porque Kelly ha olido sangre, quizá por última vez en su vida deportiva. Y su añejo instinto de killer se despereza. ¿Qué tiene que hacer para capturar a Argentin? Sólo recuperar 10 segundos en un descenso que se hace en unos 180. Sean piensa, pondera pros y contras, y se decide. Si es la postrera, que sea espectacular. Y se arroja a un descenso suicida, apurando en cada curva, mirando sin miedo a las laderas que conducen al Mediterráneo. Su casco de aspecto anticuado, sus escarpines fijados con correas. Tras cada herradura, un sprint. Tras cada sprint, una frenada furiosa. Eros y Tánatos jugueteando al filo del asfalto. Mordiendo metro a metro la diferencia. Mordiendo pedalada a pedalada el futuro.
Cuando captura a Argentin todo está decidido. En la Vía Roma Kelly impone su punta de velocidad. Moreno entra unos metros después pero, en realidad, ha llegado unos años más tarde. La estampa de Kelly es casi la misma que a principios de la década anterior. El chaval callado y hosco de Irlanda lo ha hecho una vez más. La definitiva. Será la última Clásica realmente clásica en su estética. Será, fue, un día más de los ochenta para Sean Kelly, el de la sonrisa tímida, el hombre de los tiempos pasados.
El 21 de marzo de 1992 es, para Sean Kelly, un día cualquiera de los años ochenta. Otro más, uno de los últimos, quizá, para este gran campeón. Un hombre del pasado que se empeñó en traerse al presente.
Aquel día se corre la Milán-San Remo, la Classicissima, la Carrera de Primavera, el primer...
Autor >
Marcos Pereda
Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), profesor y escritor, ha publicado obras sobre Derecho, Historia, Filosofía y Deporte. Le gustan los relatos donde nada es lo que parece, los maillots de los años 70 y la literatura francesa. Si tienes que buscarlo seguro que lo encuentras entre las páginas de un libro. Es autor de Arriva Italia. Gloria y Miseria de la Nación que soñó ciclismo y de "Periquismo: crónica de una pasión" (Punto de Vista).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí