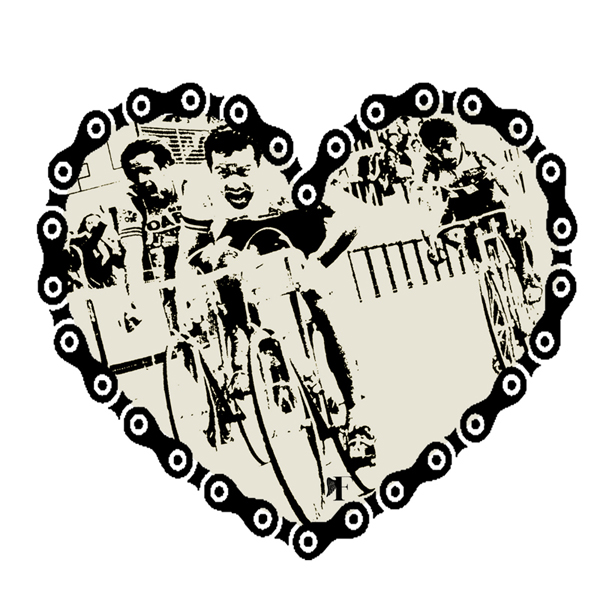
Cadena
FuribundoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Se amaron con pasión, con fiereza. Se amaron sin casi mirarse a los ojos, ignorándose a veces, cautivándose otras. Se amaron como aman los poetas, como mueren los suicidas. En letritas de versos, en fotografías sucias de grano y lágrimas. Se amaron por encima de todas las cosas, incluso cuando se odiaban, sobre todo cuando se odiaban, que era, para ellos, amarse al revés. Y solo así llegaron a unirse, a ser uno.
Esta es una historia de chico conoce chica, chico se enamora de chica, chica desprecia a chico y ambos empiezan una danza de seducción que les dura años, desencuentros, que les hace brotar canas en el cabello, arrugas en los rostros, y lo que fue pasión adolescente acaba convirtiéndose en deseo maduro. Pero arrebatado, caudaloso. Imparable.
Él es pequeño y bretón, fornido de espaldas, los ojos profundos del color de las castañas cuando asoman por entre los erizos. Orgulloso, muy orgulloso, uno de esos hombres que no saben mirar a otro sin buscarle el desafío en las pupilas. Alguien que habla de forma exagerada, que siempre tiene una palabra de más. Sonriente, también, el pelo rizado, de un marrón que recuerda al follaje otoñal de su Brocelianda natal. Joven, impetuoso. Actúa primero, pregunta después. Piensa más tarde. Un pícaro, un pilluelo, todo encanto, fuerza, carisma. La gente lo llama Bernard, o Blaireau.
Ella es madura, sobria, elegante. Ha vivido siempre al límite y, sin embargo, aún conserva esa pátina de respetabilidad, esos movimientos pausados, calculados, aristocráticos, de quien se sabe especial, de quien ha nacido en buena cuna. Por no decir su nombre algunos le susurran Pascale, y ella vuelve la cabeza, sonriendo. Su corazón parece de piedra, imperturbable, duro adoquín inasequible al paso del tiempo, a los arrullos melosos de unos y otros. Pero sus curvas son suaves, mullidos sus contornos, y tiene un punto de canalla, de amour fou, de folletín libertino, que a todos estremece. Conoció el cancán, la melosa dulzura del tango recién desembarcado en Montmartre, y eso imprime carácter. El de quien todo lo ha vivido. El de quien todo anhela por vivir. Le susurran Pascale, es rubia, casi normanda, de ojos azules como el mar del Paso. Le susurran Pascale, y le cuesta sonreír a aquel breizh malhumorado que la intenta seducir con modales quizá demasiado toscos.
Se conocieron en 1978, cuando él era un garçon descarado que amenazaba con comerse el mundo y ella era la más hermosa de las damas decadentes. El bretón ya había conquistado corazones aquí y allá, en Gante, en Lieja, y Pascale acababa de terminar una de sus más hermosas historias de amor, una que tiene como protagonista a un bohemio pícaro y divertido llamado Roger de Vlaeminck. Pero aquel 16 de abril nadie más existe, nadie que no sea ellos, que no sea su mirar pausado, su cruzar de ojos en mitad del aire. Ella es coqueta, cadenciosa y elegante como solo pueden serlo quienes han vivido tanto. Él es impulsivo, con un punto de insolencia violenta, sabe merecerlo todo y todo quiere tener. Su primer flechazo es el de un desencuentro. Pascale se deja querer, sonríe a la misma sonrisa de esos ojos hechos de bosques desnudándose. Pero Bernard es aún un niño inmaduro, y no entiende el juego. Se enfada. “La odio, la odio”, llega a decir. “Nunca volveré aquí”. Cabeza gacha. Nadie le cree porque a nadie engaña. Volverá, claro, cada año, porque su amor es así, de temporada. Como las frutas más dulces.
Y todos comienzan a murmurar. Philippe Bouvet, un periodista que conoce bien a ambos, no tiene dudas. “Están hechos el uno para el otro, claro. Ella tiene carácter, como él. Y Bernard ama los desafíos, como es ella”. El invierno lima el recuerdo, lo viste con ropajes de seda. Desde su Bretaña atlántica de olas y vientos, él recuerda como se recuerdan las heridas de juventud, con una mezcla de desprecio y nostalgia. “Es estúpido acudir allí”, dicen que dice. “Pero iré hasta que sea mía”, cuentan que añade. Y lo hará, claro.
Y, cada primavera, una alergia a la pasión, un regate disfrazado de mohín coqueto, calculado, insoportable para el cada vez menos inexperto galán. Pascale se fija en otros, esquiva las miradas ardientes del bretón, prefiere el verbo pausado, el danzar cantarín mientras habla, de un italiano de anchas espaldas y nariz petrarquiana. Al menos de cara a la galería. Porque él sabe la verdad. Él, Bernard, conoce realmente lo que está ocurriendo. Y sorprende siempre el último aletear en los ojos de Pascale. El gesto imperceptible de sus curvas sinuosas, el tacto que debía ser áspero y torna suave como las flores recién brotadas. Él sabe, pues ella, cree, le hace saber. Y por eso, solo por eso, vuelve cada primavera a olvidar los infiernos de inviernos fríos, grises, sin pensar aún, eso no, en noches de veranos dorados y parisinos, de besos alpestres, de gloria, laureles y retos a olvidar. Eso hace cada abril. Y cada abril ella, tan elegante en su discreción provinciana, tan Emma Bovary, tan sardónica su sabiduría, lo esquiva. Pero no lo rechaza. Lo decepciona. Pero no lo denigra. Cada abril. Y Bernard, claro, sufre.
Y, en 1981, al fin se produce el milagro. Él es más maduro, quizá, menos impulsivo. La lesión de rodilla del año anterior ha templado sus nervios, le ha hecho reflexionar, tantas horas parado, sin poder hacer nada, sin poder bravuconear en las calles. Otro hombre. Tiene la misma fiereza en el ceño, pero un aroma más pausado en la sonrisa. Y ella lo espera, como cada abril, cada vez menos cruel. Que venga, que vuelva a intentarlo. Y se le erizan los adoquines, coqueta, al imaginar.
Se acometen. Es físico, anhelante, casi violento. Son muchos años esperando, muchos años viendo cómo esa carne que dicen es de piedra aparece acariciada por otros. Muchos veranos viéndole bronceado en las montañas, ajeno, sonriente. Se acometen y todos los tiempos son este tiempo, y todas las bocas son solo sus bocas. Durante horas recorre el pilluelo Bernard los senderos prohibidos de Pascale. Durante horas, minucioso a veces, casi dulce. Rabioso otras. Dejando en el camino parte de su físico, besando con los labios la piel aquel día húmeda y morena de Pascale. Magulladuras en el rostro, en las manos, en sus piernas llenas de fango a medio moldear. Y caricias en el suave vello de sus lindes, Bernard caminando por detrás del rostro apagado, nebuloso, de tantos que fueron. Y luego, como por arte de magia, vuelve al cuerpo tantas veces deseado. Al tacto conocido. Al dolor sublimado. Y es. Y Pascale le permite ser. Y ambos, claro, son.
Esta historia, como algunas historias de amor, no necesariamente todas, no necesariamente las mejores, termina, claro, con un anillo. Un anillo que parece enorme, que parece eterno. A Pascale le intentan seducir, palabra sobre silencio, silencios entre palabras, el apuesto italiano que le robó el corazón años atrás, el divertido y canalla flamenco que fue su confidente cuando ambos eran más jóvenes, más alocados. Pero ya no tienen nada que hacer, sus miradas solo tienen ojos para los ojos de almendra del bretón. “Qué le vamos a hacer”, dice Roger de Vlaeminck, “era imposible oponerse a Hinault”. Y, al fin, triunfa en el corazón de Pascale. Y sonríe. Si durante todo el día se habían amado de forma salvaje, como si el mundo no existiese más allá de ellos dos, y del barro, y de los adoquines, si desde hacía horas Pascale le iba robando besos de fuego aquí y allá a Bernard, dejando marcada su piel con el recuerdo de su morder, al final ambos, sí, sonríen. Y ahora ya no es ímpetu, ya no hay miedo a perder lo que nunca se tiene. Se observan con curiosidad, demorándose deliciosamente, como si nunca antes se hubiesen visto. Bernard, aquel joven Bernard que vino a ilusionarla hacía tanto, sostiene en sus manos una joya de Pascale. Y Pascale, que ha visto a tantos pretendientes, que escuchó tantos poemas, se estremece con ese temblor que se le pone a veces a los amantes. Y la historia terminará allí, con un anillo, una sonrisa, y un anhelo satisfecho.
Nota: A la París-Roubaix se le conoce como La Pascale porque tradicionalmente se celebraba el Domingo de Pascua. Nacida en el siglo XIX, ha conocido todo el devenir histórico de la Europa del XX, sus glorias y tragedias.
A Benard Hinault le llaman El Tejón por su fiereza, por su carácter orgulloso, por su espíritu inquebrantable. Siempre odió la Roubaix, siempre denigró sus adoquines, su barro, su épica.
En 1981 Bernard Hinault venció al fin en la París-Roubaix. Su sprint en el velódromo de la ciudad norteña, en el anillo de La Pascale, fue el mejor final para una historia de amor. Al año siguiente volvió a la carrera para intentar reconquistarla, pero la Roubaix no olvidaba sus antiguas palabras de despecho, y se revolvió contra el gran campeón. Sus destinos jamás volvieron a cruzarse.
Se amaron con pasión, con fiereza. Se amaron sin casi mirarse a los ojos, ignorándose a veces, cautivándose otras. Se amaron como aman los poetas, como mueren los suicidas. En letritas de versos, en fotografías sucias de grano y lágrimas. Se amaron por encima de todas las cosas, incluso cuando se odiaban, sobre...
Autor >
Marcos Pereda
Marcos Pereda (Torrelavega, 1981), profesor y escritor, ha publicado obras sobre Derecho, Historia, Filosofía y Deporte. Le gustan los relatos donde nada es lo que parece, los maillots de los años 70 y la literatura francesa. Si tienes que buscarlo seguro que lo encuentras entre las páginas de un libro. Es autor de Arriva Italia. Gloria y Miseria de la Nación que soñó ciclismo y de "Periquismo: crónica de una pasión" (Punto de Vista).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí







 "
title="
"
title="
