
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de fiesta? Pincha ahí: agora.ctxt.es/donaciones
La jornada laboral de un científico es como las temporadas de la serie Cuéntame o las ediciones de Gran Hermano: se alarga y se alarga en el tiempo, y no parece encontrar límite. Está instalada en el mundo académico la sensación de que el horario laboral, simplemente, “no da” para atender todas las tareas por las que el científico recibe un salario: investigar, impartir clases y corregir exámenes, publicar, asistir a conferencias, elaborar propuestas de proyectos, mantenerse al día con la literatura… y la lista continúa.
Por si no fuera suficiente, los científicos han comenzado a volcarse en una nueva labor. Ya no sólo investigan y procuran que sus publicaciones sean aceptadas en las revistas de mayor prestigio. Ahora, también asumen la tarea de comunicar los resultados de investigación a los públicos interesados; visibilizan su propia ciencia a través de las redes sociales.
No hay datos precisos sobre el grado de presencia de académicos en el ámbito de los social media a nivel global, pero, dependiendo del país, la disciplina y la plataforma, los promedios oscilan entre un diez y un cuarenta por ciento. En Twitter, por ejemplo, son legión. Lo curioso es que nadie les ha instado explícitamente a que usen las redes sociales para comunicar su ciencia. Es más, ni siquiera existe todavía un reconocimiento formal del trabajo desempeñado por los científicos en estas lides en calidad de componente del currículum o como mérito profesional. Pero ahí están. Y se suceden las iniciativas para promover su uso entre los investigadores más recalcitrantes, también en los centros públicos de investigación españoles; siempre bajo la premisa de que es el científico mismo el único beneficiado de su labor en los social media. Aun si aceptamos que no hay en todo ello un interés espurio e inconfesable (cosa difícil, por otra parte), esta obsesión por hacer que los investigadores trabajen más, incorporando la comunicación de la ciencia a sus ocupaciones, da que pensar.
La ciencia y la medida
Si bien la ciencia contemporánea se basa en medir, también ella es constantemente sometida a medida. Cualquier aspecto del trabajo científico susceptible de cuantificarse, recibe un número. Es probable que no exista esfera de la producción social más sometida al yugo de las métricas. Máxime, si hay dinero público involucrado en algún punto del proceso.
Los indicadores de evaluación de la ciencia son como los colores, los hay para todos los gustos. Algunos son bien conocidos y sufridos por los científicos, como el Journal Impact Factor (JIF) o el h-Index; otros, no tanto. Están los que miden publicaciones, los que cuentan citas, los que bareman colaboraciones; casi todos tomando al artículo científico como base de sus cálculos. Incluso los hay con nombres rimbombantes (que si ‘Excelencia’, que si ‘Liderazgo científico’), para conferir mayor abolengo e importancia a aquello que ponderan. Pero lo cierto es que, diferencias al margen, todas las métricas científicas sirven para cuantificar una sola y única cosa: la productividad del trabajo científico.
Qué es capaz de hacer un científico en un tiempo dado, a esto se reduce todo el chiste de los indicadores de evaluación (también llamados “de impacto”) de la investigación. Para cada forma particular que adopte el trabajo científico, existe una métrica –o un conjunto de ellas– que lo cuantifican y cualifican, a fin de crear índices de productividad que sirven para determinar no sólo cuánto se ha hecho, sino si se ha satisfecho la ‘calidad media’ para ese trabajo. Recurriendo a los indicadores e índices, una universidad puede saber cuán bien trabajan sus empleados en un determinado área de conocimiento, y comprobar así si su labor se alinea con los estándares de calidad (normalmente, citas por documento) establecidos como promedio global. El hecho de cumplir con tales o cuales requisitos puede traducirse a posteriori en más financiación o en facilidades para la promoción de los investigadores. Pero es el indicador de referencia el que, con carácter previo, ha fijado las exigencias mínimas que la actividad de cada productor –individuo o institución– ha de cumplir. De ahí su trascendencia en la ciencia contemporánea. Y de ahí, también, su carácter coactivo. A espaldas de los productores mismos, las métricas regulan la producción científica general y garantizan que el proceso de trabajo social se desarrollará contando con un flujo suficiente de conocimiento científico con la calidad adecuada.
La desconexión laboral imposible
Si a cada tarea que asume el trabajador científico le corresponde un indicador que pondere su nivel de productividad, la comunicación de la ciencia en redes sociales no iba a ser menos. Pese a ser todavía unas grandes desconocidas para la mayoría de los investigadores, las Altmetrics vienen a marcar de forma decisiva el futuro de los indicadores y los sistemas de evaluación de la actividad científica.
Altmetrics es la contracción anglosajona de ‘métricas alternativas’. Son estos indicadores de naturaleza digital y online, ya que se construyen a partir de las interacciones que los usuarios de una red social mantienen con un objeto científico digital: un tuit o una entrada de Facebook enlazando un artículo, una visualización de una presentación en Slideshare, un comentario en un blog acerca de una base de datos alojada en Figshare… el espectro de posibilidades es casi tan amplio como la Web misma lo es, y no deja de crecer. La información recabada de cada sitio se compila luego para mostrar datos en tiempo real del interés que la inscripción científica monitorizada despierta en el mundo online; al punto de que es posible arrojar un único valor numérico ponderando toda esa atención.
Son diversas las implicaciones que presenta este cambio de foco en la forma de considerar y medir el “impacto científico”. Sin embargo, lo trascendental no es que se fije un nuevo estándar de calidad científica, una redefinición diferente del concepto “impacto”. Lo verdaderamente relevante es que los investigadores se ven obligados a volcarse en redes sociales por culpa de la existencia misma de las Altmetrics. A través de ellas, se impone al trabajador de ciencia la necesidad de visibilizar su ciencia, de asumir una tarea que les era ajena y extraña hasta hace bien poco.
Y es aquí donde reside el nudo gordiano de la cuestión. Debido al escaso desarrollo de la productividad del trabajo científico en las instituciones públicas de investigación, no es ésta labor que tenga cabida dentro de la jornada laboral normal del académico. El esfuerzo de adquirir y mantener reputación en redes sociales —que no es precisamente pequeño— ha de comprenderse fuera del horario habitual, fuerade las 7 u 8 horas de trabajo diarias establecidas por norma. Por consiguiente, la intersección entre comunicación científica, redes sociales e indicadores alternativos de impacto, trae a primer plano el problema de la prolongación de la jornada de trabajo científica por culpa de las nuevas tecnologías más allá de los límites legales.
Trabajadores de otros sectores también han venido sufriendo cómo la jornada laboral se prolongaba al punto de fagocitar el tiempo de descanso a causa de la implantación de las tecnologías digitales, la mensajería instantánea y las redes sociales. El restablecimiento de la jornada normal de trabajo ha requerido que el Estado, el representante político del capital, sancione el derecho a la desconexión laboral (aunque aplicado en forma timorata, como en el caso de Francia). Pese a encontrarse en una situación similar, desde el mundo académico no se ha alzado ni una sola voz en tal sentido. Paradojas de la vida, lo más probable es que una limitación efectiva de la jornada laboral académica encuentre las principales resistencias entre quienes serían los propios beneficiados.
Para empezar, por cuanto que la “ciencia pública” no se halla directamente subsumida a la relación social capitalista (aunque el proceso se haya iniciado ya), los trabajadores de ciencia asumen que los productos de su trabajo son su propiedad; que su trabajo es trabajo propio, y, por tanto, toda prolongación del mismo redundará en su propio beneficio. Tal no ocurre en las esferas de trabajo dominadas por el capital. Allí, es claro que el atender mensajes, llamadas o correos electrónicos de la empresa sólo puede beneficiar a los empresarios, verdaderos propietarios de las condiciones de trabajo. Además, la coacción es directa. Es el empleador o jefe, a través de los que habla el capital, quienes obligan a mantenerse permanentemente conectados, so pena de represalias en caso de no hacerlo. En el mundo de la ciencia, nadie impone a los investigadores el trabajo de visibilizar la investigación en el ámbito online. La obligación se establece de un modo más sutil, indirecto. Son las métricas, en primer término, las que ejercen ese dominio impersonal y abstracto. Y lo hacen por ser los mecanismos reguladores de la producción científica social que no está mediada por el intercambio mercantil.
Por consiguiente, los científicos no son libres para decidir si usan o no las redes sociales; no es una voluntad personal e indeterminada la que nos conmina a echar abajo la barrera que separa trabajo y descanso; ni, desde luego, es el beneficio propio el que se persigue al hacer eso. Si todo ello fuese cierto, las Altmetrics no hubiesen surgido mucho antes de que el trabajo en redes sociales sea formalmente sancionado por los protocolos de evaluación. La medida no puede preceder a la necesidad de medir. Así que lo que resulta verdaderamente necesario no es mejorar la reputación online del científico o mejorar la comunicación de los resultados de investigación, sino incrementar por todos los medios posibles la productividad de la fuerza de trabajo académica, en particular, aquella no subsumida directamente al capital, la de los centros públicos de investigación. Y se recurre para ello al único expediente del que el Estado (‘lo público’) es capaz: flexibilizar al máximo la fuerza de trabajo, tensándola hasta el límite de su elasticidad y resistencia al convertir todo su tiempo vital en tiempo de trabajo.
La desconexión laboral en universidades y Organismos Públicos de Investigación no es imposible, pero la docilidad mostrada por los científicos hasta ahora no ayuda. Tienden la alfombra roja al capital al brindarle exactamente aquello que requiere: una fuerza de trabajo tan instruida como disciplinada, de la que extraer plustrabajo en cantidad siempre creciente. Ceder ahora supone incapacitarse para cualquier mejora real de las condiciones laborales en ese futuro cada vez más próximo. No permitamos al Estado aquello que no estaríamos dispuestos a conceder al capital.
---------------------------------
Este artículo se publica gracias al patrocinio del Banco Sabadell, que no interviene en la elección de los contenidos.
¡Hola! El proceso al procés arranca en el Supremo y CTXT tira la casa through the window. El relator Guillem Martínez se desplaza tres meses a vivir a Madrid. ¿Nos ayudas a sufragar sus largas y merecidas noches de...
Autor >
LUIS ARBOLEDAS
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí



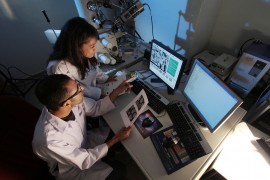


![<p>Imagen sacada de la página 264 del libro <em>Ædes Hartwellianæ, or notices of the Mansion of Hartwell. (Addenda, etc.) [With plates.]</em></p> <p>Imagen sacada de la página 264 del libro <em>Ædes Hartwellianæ, or notices of the Mansion of Hartwell. (Addenda, etc.) [With plates.]</em></p>](/images/cache/300x180/nocrop/images%7Ccms-image-000015482.jpg)
