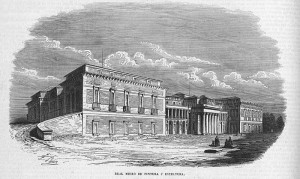En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar puede leer la revista en abierto. Si puedes permitirte aportar 50 euros anuales, pincha en agora.ctxt.es. Gracias.
Cuando Frederick Wiseman (Boston, 1930) decidió rodar una película sobre la National Gallery de Londres ya rebasaba los ochenta años. El resultado, tan asombroso como el proyecto, fueron tres horas de montaje sin rótulos, con una sola cámara que camina como un visitante por un museo donde todo el mundo se explica, mientras el visitante escucha con sus ojos. National Gallery (2014) es precisamente eso, una locura en forma de documental cuyo lacónico título, sin florituras ni engolamientos trascendentales, nos da ya pistas elocuentes sobre su carácter. Porque si por encima de cualquier otro aspecto hay algo que destaque en esta cinta, es el silencio. Pero no uno de esos silencios fúnebres adornados con un tenue hilo musical y que hace que las secuencias parezcan conformar una suerte de sinfonía visual, no sé, a la manera de Malick, en la que la voz humana se borra directamente del plano sonoro. No. Se trata de un silencio diseñado para conseguir el equilibrio entre la escucha y el intrusismo de la cámara, y que sin negar su papel como testigo, acaba cediendo el protagonismo a lo que vemos y no a lo que queremos ver. Puede resultar pretencioso, pero este documental es probablemente el mayor homenaje que se le haya hecho a la historia del arte hasta el día de hoy, si ya es tristemente inusual que un director de cine coquetee con el arte, imaginen lo que significa que lo haga con un museo.
National Gallery es un documento valioso porque reproduce y visualiza la complejidad orgánica de una institución cultural, y lo hace tratando todos y cada uno de los apéndices que lo componen, que se comportan como auténticas bisagras de un cuerpo vivo que de pronto, aunque no sabemos muy bien de qué manera, echa a andar. Wiseman se ausenta y deja que las partes se expresen una a una para conformar la unidad de su cuerpo. El experimento, funciona.
Comienza con un plano recortado sobre el cielo grisáceo de Trafalgar Square, cuando la noche está a punto de perder su reino, y se cuela en las primeras salas para ir asistiendo, al “desvelarse” de las obras, como si Van Dyck, Cima, Tiziano, Velázquez, Veronés, Rubens, Rembrandt, Leonardo, Van Eyck, Goya, Corot, Pissarro, Holbein, Turner, Vermeer, Rousseau… estuvieran pidiendo el café a primera hora en la barra de algún bar, un poco molestos por el trajín acústico del nuevo día que comienza. Su despertador es el sonido de una abrillantadora que con exquisito tiento recorre cada metro cuadrado del museo antes de que éste dé la bienvenida a los primeros curiosos.
Su despertador es el sonido de una abrillantadora que con exquisito tiento recorre cada metro cuadrado del museo antes de que éste dé la bienvenida a los primeros curiosos
Wiseman empieza deslumbrándonos a instancias de una educadora del museo –extraordinaria, por cierto– que explica ante una docena de visitantes la importancia de imaginar el Altar de San Benito (1407-09) de Lorenzo Monaco en su emplazamiento original. Cómo refulgirían los colores de Monaco en el momento en que la luz atravesaba las ventanas del monasterio para el que fue pintado, o cuál sería la reacción de los fieles al ver reflejada la luz de las velas sobre el rico pan de oro que lo recubre. Es un giro muy sutil que no mermará a lo largo del documental. Asistimos a una sucesión de reuniones administrativas, intervenciones de los comisarios, la supervisión de algunos conservadores, talleres de formación, actividades educativas y también a la quietud íntima de los vigilantes de sala, el silencio –siempre el silencio– de los visitantes ante el misterio de la obra de arte, la cuidadosa labor de los floristas encargados de disponer el hall para la próxima exposición o el trabajo técnico de unos instaladores que están recolocando un tríptico en una nueva sala. Todo, también lo invisible, forma parte del engranaje de cualquier institución museística con vocación universal.
Wiseman hace que nos colemos en una reunión entre el departamento de marketing y el director del museo, Nicholas Penny (predecesor del actual: Gabriele Finaldi). Se discuten distintos aspectos del mensaje, el sentido y la misión que proyecta la National Gallery. La responsable invita a Penny a reflexionar sobre la imagen que están ofreciendo a su público; ella cree que se dejan algo, o que algo de lo que están haciendo no llega a calar en el público porque en cierto modo están siendo reacios a incorporar una nueva narrativa, tal vez más conciliadora con el visitante. Tampoco la National Gallery es un centro cualquiera, sino la primera pinacoteca de Londres, casi de Inglaterra y uno de los diez museos más importantes del mundo. Este rol prevalente en el panorama europeo lo ha colocado a la vanguardia de los museos históricos. El director escucha atentamente, pero no tiene dudas cuando añade: “No quiero terminar produciendo cosas que gusten al mínimo común denominador del público”.
En otro momento, la cámara se sumerge en un taller para invidentes que se propone que perciban sobre una reproducción en relieve el Boulevard Montmartre de noche(1897), de Camille Pissarro
En otro momento, la cámara se sumerge en un taller para invidentes que se propone que perciban sobre una reproducción en relieve el Boulevard Montmartre de noche (1897), de Camille Pissarro, o como lo denomina poéticamente la organizadora, “una sinfonía de luz y de sombras”. Cada uno cuenta con la ayuda de un acompañante, pero las indicaciones de la educadora son suficientes para verlos guiarse con sumo cuidado sobre la superficie de la lámina –¿acaso hay algo más humano y más hermoso que el acto de tocar?–, atentos de no dejarse nada, con una suavidad conmovedora, leyendo con la yema de los dedos y las palmas de las manos las farolas de aceite, el suelo mojado, las innumerables figuras, los altos tejados y todo cuanto sucede en esa avenida de París que Pissarro pudo congelar apostado en una habitación del desaparecido Grand Hotel de Russie.
Más adelante, Wiseman se inmiscuye en mitad de una conversación donde otro educador está comentando la historia del retrato de Cristina de Dinamarca (1538), de Hans Holbein. El rey Enrique VIII, al no poder desplazarse hasta Bruselas para encontrarse con ella, encargó esta obra a su pintor de cabecera. Quería conocerla, y Holbein la retrató de frente –cuenta el guía– para evitar cualquier rasgo susceptible en su rostro que pudiera pillar por sorpresa al monarca. Enrique VIII, que había quedado viudo de Jeanne Seymour, su cuarta esposa, quedó impresionado por su belleza. Quiso casarse con ella, pero la elocuencia de Cristina fue excepcional, transmitiendo al enviado inglés el siguiente mensaje: “Si tuviera dos cabezas, una estaría a disposición del rey de Inglaterra”.
En otra ocasión, la cámara asiste a lo que parece una conferencia ante un auditorio restringido, quizás formativa. La ponente esgrime una idea general que sume el espacio en un silencio solemne: “¿Qué representa el espíritu del artista? Se trata de mirar, de reflejar y de aprender a leer los cuadros y comprender la intención del artista. Da igual como miren un cuadro, desde el punto de vista de la historia del arte, el de su propia historia o de cómo llegó a la National Gallery, del color, la forma o la composición, el museo ofrece oportunidades extraordinarias para estudiar la condición humana. Analizar un cuadro no es sólo cuestión de conocimiento. Eso es sólo la mitad. La otra mitad consiste en encontrar su propia respuesta a la pintura, saber de qué manera sigue siendo importantes hoy en día. Cuando vuelvan a sus colegios encontrarán mil maneras de dar a sus estudiantes la posibilidad de realizar esa misma exploración”. Las cursivas son mías.
Más adelante volvemos a encontrarnos con la misma educadora que había explicado el altar de Lorenzo Monaco. Ahora está delante del Sansón y Dalila (1609-10), de Rubens, una pintura literalmente grandiosa en la que, entre otras cosas, se narra uno de tantos dilemas humanos universales. Con la misma agudeza la guía pone en situación a los visitantes haciéndoles entender el nudo dramático de la escena: cómo Dalila, primero con su mano izquierda (que se posa tiernamente sobre la espalda de Sansón), y después con la derecha (arrastrándola hacia atrás), explicita el auténtico significado de esta obra: la tragedia de una espía enamorándose de su enemigo que se debate, entre la traición y el amor.
La junta administrativa se reúne en las oficinas del museo. El tema a tratar es si la National Gallery cede su fachada para una publicidad Sport Relief, una empresa que quiere finalizar una carrera de atletismo en Trafalgar Square. Opiniones variopintas se suceden, se intenta llegar al consenso, pero es difícil. “Da la impresión, sinceramente, de que estamos en venta”, musita el director. Para otros miembros, el problema radica en si aquello puede sentar un precedente en la complicada tarea de asociarse con fundaciones. ¿Qué pasaría en ese caso con el Año Chino?, se oye en la sala; y entonces alguien recuerda que ya colaboraron en una ocasión con la productora de una de las películas de Harry Potter. “Lo decisivo es la cantidad de público al que llega”, comenta otra persona.
Mientras en las oficinas se discute sobre economía o planificación, en el museo la gente sigue paseando, mirando, incluso durmiendo (porque –punto para Londres– en algunas zonas de la National hay sofás mullidamente acolchados). En una de las salas un grupo de adolescentes está escuchando a una educadora, que también es artista, y que les explica: “La belleza del arte lo incluye todo, no es sólo el dibujo o la pintura. El arte habla de la vida, de la música; trata sobre cine, filosofía, matemáticas, ciencia, literatura… Todo lo que os interese está incluido en el arte. Por eso soy artista. Y eso es lo que me fascina”. Y dice más: “Esta colección tiene su origen en el tráfico de esclavos. [John Julius] Angerstein trabajaba para Lloyd’s, la compañía que aseguraba las naves de los traficantes. Muchas instituciones, bien sea la Tate Gallery o el British Museum, se fundaron con ese dinero. No debe olvidarse nunca. Y tampoco el papel infame jugado por Inglaterra”.
Quién sabe si volver al silencio de Rembrandt no es volver al silencio de la creación, al del propio visitante; y quién sabe si ese silencio, lejos del ajetreo de la gestión, de las comitivas de prensa, no es el único que constituye el sentido de un museo
También se suceden encuentros emocionantes con Larry Keith en el taller de restauración, episodios como el del retrato ecuestre de Frederick Rihel (1663), de Rembrandt o el de Cristo en casa de Marta y María (1618), de Velázquez; un educador recurre a un poema de Auden para explicar a unos alumnos de secundaria el Asesinato de San Pedro Mártir (1505-07), de Giovanni Bellini; una microscópica toma de muestras para analizar un retrato; la cuidadosa limpieza de una pequeña marina del siglo XVIII; un ebanista trabajando con una gubia la superficie de un marco que está recomponiendo; una conferencia sobre Turner; un taller de dibujo donde distintos modelos posan desnudos durante horas; una restauradora restituyendo una lámina de pan de oro en una escueta tablita de madera; el registro fotográfico de las obras –en este caso el Cartón Burlington (1499-1500) de Leonardo, ojo ahí– con una cámara monstruosa controlada por un sistema informático; y así, aunque todo parezca revuelto y desordenado, la diversidad logra una consistencia unitaria verdaderamente formidable. En los intersticios se produce la revelación. Otro de los conservadores jefe, Dawson Carr, habla de algo que el público general suele desconocer, la metodología de la conservación. Cuando una obra entra en el taller, primero se limpia cuidadosamente y después se le aplica una capa de barniz –¿para qué?– para que en la próxima limpieza el restaurador trabaje desde cero. Esto, que puede resultar ridículo y sumamente dispendioso, obedece al primer principio de la restauración moderna: que todo sea reversible. “Una restauración no es una renovación”, añade Larry Keith.
Como telón de fondo aparece la exposición Leonardo da Vinci. Painter at the Court of Milan, (2011-2012) y donde, por cierto, puede verse el Salvator Mundi, expuesto por primera vez en un museo antes de que su venta pervirtiera definitivamente la ética del mercado mundial de subastas. Qué habrá sido de él. Ora pro nobis.
Después la cámara atestigua otro momento privilegiado al que de, otro modo, sería imposible asistir: el desmontaje de una exposición. Las huellas que dejan las obras sobre las paredes de pladur son como extrañas heridas. De aquí colgó la historia, se podría decir. Y recorriendo de nuevo las tripas del museo la cámara vuelve a dar saltos en el tiempo y en el espacio: la inauguración de una nueva exposición sobre Turner; un profesor de Berlín que ha venido a comprobar si en un cuadro de Watteau aparece una partitura real (los conservadores le dan una negativa y él, convertido en una mueca de contrariedad humana difícilmente descriptible, insiste en que necesita leer los informes); un educador que explica frente a una naturaleza muerta que la idea de muchos artistas respecto de la pintura es que ésta “puede preservar cualquier cosa para siempre”; el gesto conmovedor de Diana y Endimión (1740), de Pierre Subleyras, en el que la diosa acaricia la mejilla del hermoso pastor mientras éste duerme echado en su regazo; o un concierto en el que Kausikan Rajeshkumar, un precoz y conocido pianista, toca una pieza de Beethoven para solaz de unos cincuenta visitantes. De este modo, sin pronunciar una sola palabra, Wiseman nos ha dicho todo lo que puede decirse sobre un museo.
Un centenar de instantes se suceden alimentando la poética del silencio, pero el documental se clausura con la exposición Metamorphosis (2012), basada en las Poesías de Tiziano, en concreto en la serie de Diana, Calisto y Acteón, para la que varios poetas fueron invitados a participar con un poema. Jo Shapcott recita el suyo, “The Callisto’s song” como preludio del fin antes de que una sucesión de retratos de Rembrandt den por concluida la cinta en un silencio solemne. Wiseman nos lanza una idea subliminal. Quién sabe si volver al silencio de Rembrandt no es volver al silencio de la creación, al del propio visitante; y quién sabe si ese silencio –tal vez la expresión más pura del arte–, lejos del ajetreo de la gestión, de los ruidos de las máquinas, de las comitivas de prensa, no es el único que constituye el sentido de un museo, o tal vez el de la vida que subyace a ese prodigioso armazón de la memoria.
CTXT se financia en un 40% con aportaciones de sus suscriptoras y suscriptores. Esas contribuciones nos permiten no depender de la publicidad, y blindar nuestra independencia. Y así, la gente que no puede pagar...
Autor >
Mario Colleoni
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí