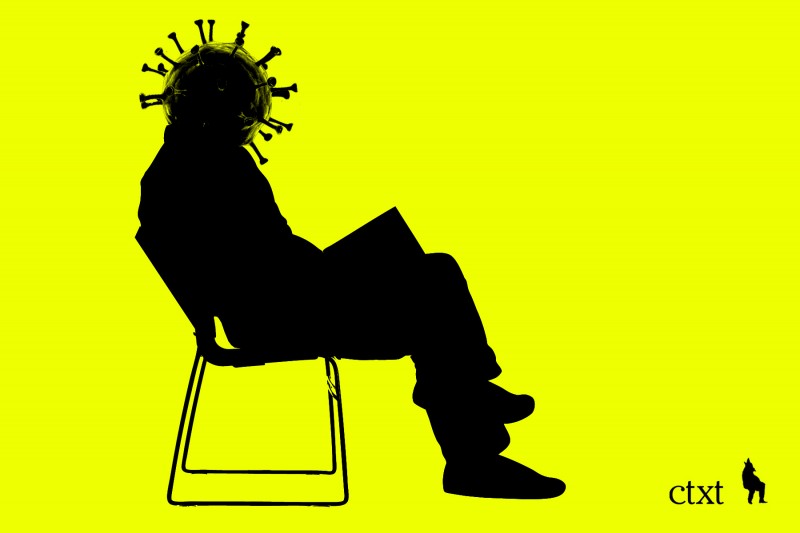
Estado de sitio
La Boca del LogoEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En efecto: nadie supo prever la magnitud de la catástrofe que se nos venía encima. Los responsables sanitarios de medio mundo fueron incapaces de calibrar adecuadamente el riesgo al que nos enfrentábamos y, por razones que van de la pereza burocrática a la franca ineptitud, los gobiernos occidentales no supieron actuar con la premura y la determinación que la emergencia exigía. Esta idea –en la que se insiste de forma machacona en todo tipo de columnas, mercadillos periodísticos y foros de opinión– corre el riesgo de convertirse en un peligroso sumidero por el que, mucho me temo, acabarán evacuándose algunas responsabilidades. Pero, como no creo que sea el momento más oportuno para dirimir esas responsabilidades, y como tampoco dispongo de las herramientas adecuadas para iniciar una discusión seria sobre políticas sanitarias, daré esta argumentación por buena y trataré de centrarme en una cuestión que no me parece más urgente pero sí más cercana: ¿a qué se debe la ceguera, el ensimismamiento y en ocasiones también el sadismo con el que una parte importante del mundo intelectual ha reaccionado a la emergencia sanitaria que atravesamos?
Decenas de pensadores y filósofos –entre aspirantes, estrellas emergentes y astros consolidados– han comparecido a lo largo de estos días en las páginas de nuestros diarios para hacer todo tipo de declaraciones extravagantes. Unos, sordos a todo lo que no sean sus propios síntomas imaginarios, han intentado convencernos de que “la reclusión, la prohibición y la obediencia” nos ahogan mucho más que la propia enfermedad a la que nos enfrentamos, de lo cual tal vez deba deducirse que la falta de respiradores y la asfixia padecida por miles de enfermos es una farsa grotesca que ha de ser denunciada públicamente. Como era de esperar, los charlatanes no han tardado en echar mano de una de sus muletillas preferidas y nos han sugerido también que “nuestra única alternativa real es repensar el contagio”, como si las políticas públicas y la atención sanitaria no fueran más que un simple juego infantil al lado de la titánica tarea de “repensar”. Otros nos han animado a aprovechar el infierno vírico para “redescubrir nuestro cuerpo” y para “salir de la caverna” en la que, al parecer, hemos estado encerrados hasta ahora. No estoy seguro de que una agonía lenta sea la forma más adecuada de “redescubrir el cuerpo”, pero algo me dice que una recesión global de consecuencias catastróficas (y el hambre que sin duda causará) no son las condiciones idóneas para salir de esa caverna en la que sin darnos cuenta estábamos atrapados. Es muy posible, eso sí, que el dramático deterioro de nuestras condiciones de vida nos permita comprender muy pronto que no vivíamos en ningún tipo de caverna.
Desde el principio de esta crisis se ha trabajado con la sospecha de que nos encontrábamos ante una amenaza fantasma, una nadería magnificada por poderes totalitarios para imponer su terror; una especie de broma macabra urdida por entidades abstractas y, por consiguiente, inidentificables, contra las que todo lo que se podía hacer era clamar desde algún púlpito mediático. Se nos dijo, en primer lugar, que estaba en marcha una campaña de intoxicación auspiciada por la industria farmacéutica para poner al mundo entero de rodillas y obligarnos a comprar otra vacuna nueva e inútil (pocos días después empezaba una cuenta atrás frenética para el desarrollo de esa vacuna). Luego se nos advirtió de que estábamos en presencia de una contrarrevolución orquestada por fuerzas tenebrosas y reaccionarias cuya finalidad era acabar con el activismo climático y con otras luchas sociales incómodas. Y, por supuesto, también se aprovechó la crisis para trazar una gruesa línea ideológica con la que separar a la turba histérica que pedía acciones gubernamentales urgentes de la élite virtuosa que exigía calma. Por fortuna, esa línea divisoria ha ido desdibujándose lentamente a medida que Trump, Bolsonaro, Wopke Hoekstra y Boris Johnson se lanzaban a la piscina de las políticas eugenésicas y abrazaban las tesis inicialmente reservadas al “Bloque del Bien”: no nos dejemos vencer por el pánico, salgamos a las calles a demostrar que no tenemos miedo –como si las miasmas, las bacterias y los virus fueran terroristas pequeñitos que pudieran acobardarse con el espectáculo fastuoso de nuestro coraje–, no causemos alarma social, no espantemos a “los inversores” con reacciones desproporcionadas, solo son mayores enfermos.Esta primera ola argumental no tardó en estamparse contra el muro de los hechos, pero lo que ha venido después es, en muchos casos, peor y más frívolo: un verdadero festival de disparates y automatismos interpretativos que fue inaugurado por Giorgio Agamben y el colectivo Wu Ming a principios de marzo y ha llegado a su máximo apogeo con la reciente intervención de Paul B. Preciado en el diario de El País. Estos autores –epígonos más o menos aseados de Foucault– sostienen que el Estado se ha servido de la crisis vírica para reforzar el control sobre nuestra vida y para intensificar un estado de excepción al que, de forma más o menos tácita, ya estábamos sometidos desde hacía mucho tiempo. De ser esto verdad, todos habríamos acatado la orden de confinamiento sin rechistar, con una resignación bien entrenada a lo largo de años y años de sujeciones invisibles y cadenas disciplinarias.
Algunos intelectuales sostienen que el Estado se ha servido de la crisis vírica para reforzar el control sobre nuestra vida y para intensificar un estado de excepción al que ya estábamos sometidos desde hacía mucho tiempo
¿A qué viene entonces el escándalo con el que se han recibido los recortes de derechos? Si ya nos encontrábamos en una situación de excepcionalidad antes, ¿cómo es posible que echemos tanto de menos nuestras libertades? Me parece también muy aventurado afirmar que el Estado esté aprovechando la emergencia sanitaria para aherrojar aún más nuestros cuerpos. Bastaría con darse una vuelta por cualquier hospital europeo o, sin ir más lejos, por las inmediaciones del Palacio de Hielo en Madrid, para darse cuenta de que la situación es más bien la contraria: el Estado parece haber perdido la capacidad de gestionar nuestra vida, de ejercer su función asistencial. Eso es precisamente lo que nos aterroriza a quienes sabemos que, tras eso que los foucaultianos llaman “gestión de los cuerpos” y “régimen disciplinario”, no se esconde otra cosa que el Estado del bienestar. He ahí la verdadera tragedia.
Si el diagnóstico que hacen estos autores ya es descabellado, sus propuestas para solventar la crisis resultan obscenas. Paul B. Preciado nos recomienda –entre otras cosas fabulosas– que, para resistir los embates del “biopoder”, creemos “un parlamento universal de los cuerpos” y nos desprendamos de nuestros dispositivos digitales para dedicar el confinamiento al estudio minucioso de las tradiciones minoritarias de lucha, cuyo ejemplo de resistencia heroica solventará mágicamente el grave atolladero social y económico en el que nos encontramos. Son muchas las preguntas que se agolpan en la mente del lector que se topa con estas sugerencias. ¿Será necesario crear una Asamblea Constituyente de los Órganos antes de reunir al parlamento de los cuerpos en sesión plenaria? ¿Qué tribunales harán cumplir las “bioleyes” que se dicten en esta casa de la soberanía corporal? ¿Será tan efectiva en el ejercicio de sus funciones como el resto de las instituciones supranacionales que han fracasado estrepitosamente a lo largo de esta crisis sanitaria? Tiene uno que estar, por otro lado, muy borracho de sí mismo y de desprecio por los demás para pedirle a una comunidad aterrorizada que prescinda, justo en este momento, de los escasos canales de comunicación que todavía existen y renuncie a saber de quienes están lejos o a acompañar, aunque sea de forma virtual, a quienes sufren o se sienten solos.
A nadie le conviene que los pensadores enmudezcan. La filosofía cumple una función necesaria y tiene que seguir asumiendo el reto de pensar el presente. No obstante, sería conveniente que dejara de ser cuanto antes el lamentable teatro de indigencia teórica en el que se ha convertido. De lo contrario, muy pronto preferiremos el silencio a la inmoralidad de la palabrería.
En efecto: nadie supo prever la magnitud de la catástrofe que se nos venía encima. Los responsables sanitarios de medio mundo fueron incapaces de calibrar adecuadamente el riesgo al que nos enfrentábamos y, por razones que van de la pereza burocrática a la franca ineptitud, los gobiernos occidentales...
Autor >
Íñigo F. Lomana
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí







