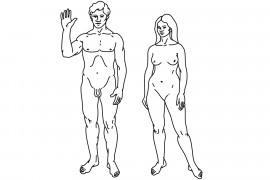Ladies Market, en Hong Kong.
WikimediaEn CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Era la primera vez que viajaba a Oriente. Oriente es una palabra de la infancia. Una palabra grandiosa, repleta de promesas, e incomprensible para un niño, como la palabra adulto. En el aeropuerto, un cartel gigante de Jackie Chan, sonriendo, me daba la bienvenida. Afuera ya anochecía. Llegué al hotel. Un hotel angosto y altísimo, edificado, como todo en aquella ciudad, sobre muy pocos metros cuadrados. Me duché y me fui directo a la cama. Agotado. Llevaba dos o tres días sin dormir. Al poco, me despertó mi propio sudor. Estaba completamente empapado en él. Luego descubrí, en lo que era la explosión de un recuerdo agobiante de la infancia más lejana y olvidada, que aquello no era sudor, sino que me había meado en la cama. Recordé la humillación de esa frase, que hacía miles de años que no pronunciaba. Era algo imprevisto y exótico, como pronunciar la palabra sílex, bronce o espada. La frase me copó con la misma intensidad que hacía miles de años. El cuerpo, exhausto, había decidido gritarme así su situación. De entre todos los castigos que hubiera podido infligirme, mi cuerpo había optando por una broma, por un chiste, por un castigo infantil. En ese sentido, mi cuerpo fue piadoso conmigo, casi inocente. Y, como siempre, me había vuelto a tratar bien. Como en la infancia, hice todo lo posible para disimular la situación, antes de ser descubierto. Y llegué a hacer proyectos improbables al respecto. Pero, en tanto que adulto, vi que cualquier solución era imposible. Limpié todo lo que pude y, más aún, facilité la limpieza a la persona que tendría que hacerla y culminarla, en breves horas. Volví a la ducha. Cogí mi diminuta maleta, dejé una propina asombrosa sobre la mesita –100 dólares– y me fui a la calle, en plena noche. Mientras avanzaba por una calle desierta y sin alumbrado, pensé que había asistido a una situación humillante. Era extraordinariamente joven, por lo que esa humillación no tenía nada que ver con la vejez y la decadencia. Era, por tanto, algo peor y más impuro y humillante, incluso, que la vejez y la decadencia.
No me había documentado sobre la ciudad en la que estaba, porque tan solo iba a pasar muy pocas horas en ella. Las pensaba ocupar, precisamente, en dormir. Por eso, lo que vi a altas horas de la noche, al abandonar la calle oscura del hotel, me sorprendió. Era un festival de luz y murmullos. La ciudad, gigantesca y diminuta a la vez, un pequeño enclave de edificios gigantescos, sin más suelo edificable posible, carecía de aceras, para ampliar así el espacio edificable y su beneficio. De día, la ciudad era, eso lo sabía, de los coches y de los negocios, y de personas que se desplazaban entre todo ello, sin aceras posibles, jugándose la vida. Pero de noche, y eso lo ignoraba, se restringía el tráfico. La ciudad era de los peatones, que avanzaban y reían, a su propia velocidad. De hecho, la ciudad de noche era otra ciudad, que vivía en mercados callejeros, como el Ladies Market, en el que me encontraba. Un mercado descomunal y efímero, por el que todo el mundo paseaba con bolsas, y que se abría en las calles sin aceras cada noche, y que se cerraba cada noche, segundos antes del amanecer. Había tiendas efímeras de ropa, de zapatos, de electrónica, de relojes falsos, de alimentación. Se vendían, bajo carpas efímeras, animales y pescados que jamás había visto. La mayoría estaban vivos. Te los sacrificaban y te los cocinaban en restaurantes efímeros. Había muchos restaurantes efímeros. En uno de ellos cené –o desayuné, si bien no eran horas para ninguna de esas dos cosas– las famosas ostras de la bahía que daba su nombre a la ciudad. Habían sido cocinadas en una salsa fabricada con otra lógica de la ostra, fascinante y que comprendía la grandeza de ese animal desde otra perspectiva, incalculable. Oriente.
Fui feliz, por horas. Hasta poco antes del amanecer. Momento en el que, como en los cuentos o los sueños, todo desapareció. Fue sorprendente la rapidez con la que desaparece, por ejemplo, un restaurante, esa cosa que en Occidente cuesta incluso varios años edificar y dotar de sentido. La ciudad, que había sido ella misma toda la noche, volvió a ser ella misma, si bien su contrario, de día. Coches, negocios, peatones evitando ser aplastados por coches y negocios, sin ese espacio denominado acera. En esa catarata de maquinaria, maletines y personas, volví a sentir el cansancio. Y percibí el cansancio de mis repentinos compañeros de ciudad, que iban o volvían del trabajo. Personas alejadas de la vejez y la decadencia, jovencísimas, jóvenes en la edad, efímera, del trabajo desmesurado, transportando aún en su rostro su infancia reciente. Y, sobre ella, algo peor y más impuro y humillante, incluso, que la vejez y la decadencia. Periódicamente recibimos, en contrapartida y a cambio de todo ello, propinas de 100 dólares. Un salario.
Era la primera vez que viajaba a Oriente. Oriente es una palabra de la infancia. Una palabra grandiosa, repleta de promesas, e incomprensible para un niño, como la palabra adulto. En el aeropuerto, un cartel gigante de Jackie Chan, sonriendo, me daba la bienvenida. Afuera ya anochecía. Llegué al hotel....
Autor >
Guillem Martínez
Es autor de 'CT o la cultura de la Transición. Crítica a 35 años de cultura española' (Debolsillo), de '57 días en Piolín' de la colección Contextos (CTXT/Lengua de Trapo), de 'Caja de brujas', de la misma colección y de 'Los Domingos', una selección de sus artículos dominicales (Anagrama). Su último libro es 'Como los griegos' (Escritos contextatarios).
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí