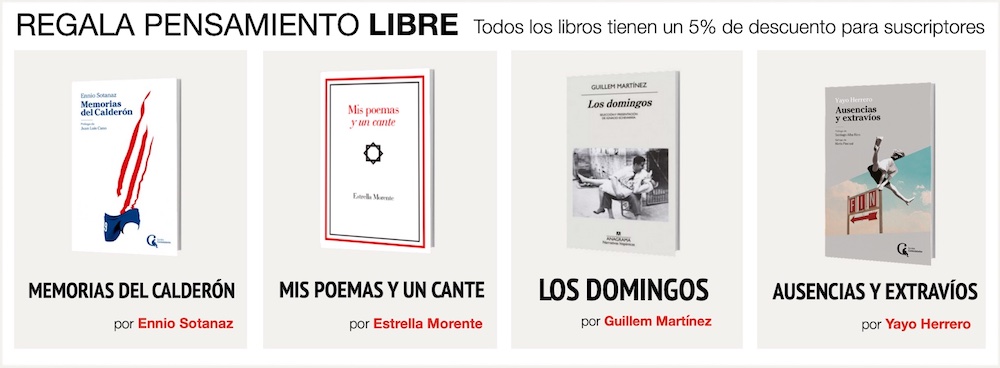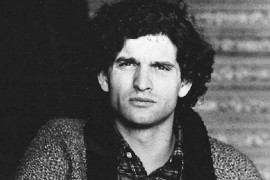Fotograma de la película 'El Sur', de Víctor Erice.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Manolo Reyes, el Pijoaparte de Últimas tardes con Teresa, había firmado un manuscrito que apareció en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam en 2019. Andreu Jaume, con la ayuda de Almudena Rubio, lo encontró en su búsqueda del Viaje al sur que Juan Marsé hizo en 1962 con el fotógrafo Albert Ripoll por Andalucía. El libro se iba a publicar en la editorial antifranquista Ruedo Ibérico, pero las desavenencias entre los editores provocaron que el manuscrito de Marsé se guardara con el seudónimo del Pijoaparte, dato que el propio autor no recordaba, hasta que llegó al Instituto neerlandés y fue archivado, sin más información. El hallazgo lo publicó Lumen en agosto de 2020, un mes después de la muerte del escritor.
El libro es un diario crítico del viaje desde Sevilla hasta Málaga por la costa de Cádiz, que fue encargado a Marsé para revelar las condiciones de vida de los andaluces en la España maquillada del desarrollismo y la turistificación. A lo largo de la obra, Marsé evita el costumbrismo con destreza y describe, sin romantizar ni exagerar, la pésima situación de los obreros en el medio rural y costero andaluz. En su génesis, el libro estaba pensado para hacer notar al potencial turista extranjero las condiciones materiales de las clases bajas en la dictadura, pero su azarosa recepción pospuesta hasta hoy permite una revisión de un subgénero particular, el de los viajes al sur en la literatura, así como una mirada crítica hacia los relatos asumidos de las historias coloniales.
El sur, una ausencia falsa
En El sur, película basada en un relato de Adelaida García Morales y dirigida por Víctor Erice, el viaje como el que sí hizo Marsé no llega nunca a emprenderse. La protagonista, Estrella (Adriana en el cuento), evoca el fantasma de su padre a través de recuerdos fragmentarios que le permiten imaginar la vida de su progenitor en Sevilla, años antes de mudarse a la ciudad en el norte de España en la que ella nació y vive. Debido a problemas económicos durante el rodaje y a la tensión con su productor, Elías Querejeta, la adaptación de Erice solo abarca la mitad del relato original: la recreación de la infancia de Adriana-Estrella, y su relación con un padre distante y admirado, fantasmagóricamente “desaparecido”. Carece por tanto de la segunda parte, en la que la protagonista viaja hasta Sevilla en busca de los orígenes del padre. Este contratiempo hace que El sur sea una película construida sobre la ausencia y la analepsis, cuyo uso del “fuera de campo” resulta admirable y sobrecogedor. En pantalla solo aparece lo irrelevante, el envoltorio de un significado que pertenece a otro lugar y solamente se evoca. El resultado es bellísimo por su contradicción: resulta curioso que el valor tradicional de las imágenes resida en su capacidad de mostrar y que, en El sur, el contenido fundamental esté escondido y solo se pueda imaginar en el vasto espacio de lo que no se ve.
'El sur' es una película construida sobre la ausencia y la analepsis. En pantalla sólo aparece lo irrelevante. El resultado es bellísimo por su contradicción
Sin embargo, la lección involuntaria de Erice dice que lo que queda fuera de la pantalla no es mucho, puesto que el espacio que media entre lo mostrado y las expectativas del espectador es bien reducido: el concepto «sur», a pesar de su vaguedad, tiene un color especial, unas formas y monumentos que aparecen en nuestra mente de manera automática y unos prejuicios y políticas que no necesitan ni mención, ni imagen. El viaje de El Sur ya lo ha hecho el propio espectador contemporáneo con la mera enunciación del doble norteño y, a pesar de los deseos de Erice, no necesita de una segunda parte que lo complete, porque la primera ya ha sugerido los deseos y los descubrimientos de ese viaje. Este fenómeno es observable con menos sutilidad y ética en dos modelos de relatos de viajes hegemónicos que han sentado las bases del subgénero literario: las crónicas coloniales que narran las aventuras de los conquistadores de América y las costumbres y aspecto de los colonizados, y los viajes decimonónicos de los románticos ingleses, franceses y alemanes por Grecia, Italia y España. Con sus múltiples diferencias, estos dos momentos de auge definen con precisión un subgénero que ha sido fundamental para la dominación internacional y la justificación de la violencia. Solo recientemente ha visto modificadas sus convenciones la literatura de viajes, gracias en gran parte al blogging y al microblogging.
La literatura de viajes: génesis en dos tiempos
En el relato de viajes tradicional, el hombre de la metrópoli viaja a zonas exóticas o simplemente alejadas, a las que sus compatriotas no tienen acceso, y las cuenta para ellos, registrando y traduciendo su experiencia a un lenguaje compartido con sus lectores. Esta traducción implica siempre una ficción o, al menos, un lenguaje metafórico y comparativo que describe un mundo desconocido en términos del esquema de mundo de la metrópoli. El viajero encorseta lo descubierto en los términos de su lugar de origen y lo dota de un sentido en función de los objetivos coloniales, ya sea la investigación científica y el catálogo de especies desconocidas o la justificación de la violencia sobre una población autóctona que ha de ser domesticada.
Uno de los ejemplos más conocidos en España son las crónicas americanas de los primeros conquistadores y sus acompañantes. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, se las ve y se las desea para simultáneamente describir México de forma convincente para los españoles mientras intenta exagerar sus propias hazañas en la conquista con relatos fantásticos, por lo que recurre a ficciones y comparaciones de todo tipo: describe la ropa de los indios en los términos castellanos del siglo XVI, inventa y “transcribe” una serie de palabras para dar nombre a barcos indígenas, edificios y armas, incluye diálogos ficticios y adorna una obra que se ve forzada a recurrir a la ficción como única manera de aunar todos sus intereses ideológicos y personales con el territorio conquistado. En esta clase de relato se observa el reto de la escritura, que debe enfrentarse a la difícil tarea de generar un relato de la diferencia a partir de unas herramientas que se han quedado anticuadas. Debido a ello, los primeros cronistas se ven abocados al neologismo o a la transcripción para intentar regenerar sus utensilios léxicos y estilísticos.
Este problema se afronta de manera diferente durante el Romanticismo, momento en el que se define el género como lo conocemos hoy. Gracias al desarrollo de las redes de transporte y a la fascinación por el pasado de Europa, varios aventureros recorren Italia, España y Grecia a la búsqueda de la reactivación de mitos clásicos y de experiencias transformadoras del espíritu, así como se embarcan en la literalización de Oriente Medio y el este de Europa como compañía del Imperialismo en desarrollo. Esta fascinación suple las necesidades neológicas de los conquistadores de América con los pasaportes de la originalidad, de la inspiración y, un poco más tarde, de la fotografía, que permiten una expresión más poética que léxica y que definen los intereses de los europeos del norte hasta la II Guerra Mundial.
El sur es un objeto de atención para los viajeros del norte, cuyas ficciones legitiman la dominación y conforman un relato de falsa admiración por lo ajeno
El proceso, con sus transformaciones, mantiene la lógica de la explicación colonial: el sur es un objeto de atención para los viajeros del norte, cuyas ficciones legitiman la dominación y conforman un relato de falsa admiración por lo ajeno, así como un interés cleptómano y coleccionista que sigue siendo tema candente en los museos coloniales europeos. Sobre los cambios que esa falsa admiración genera en la metrópoli, así como sus enormes problemáticas, han disertado extensamente estudiosos famosísimos como Said y Spivak.
Autoficciones coloniales
Por supuesto, no todos los sures son el mismo “sur” y no todos guardan la misma relación con la metrópoli; el sur, como cualquier otro concepto geopolítico, siempre es una categoría comparativa. Hay, quizá, “microsures” o “sures relativos”, con unas características políticas y culturales específicas. Andalucía vendría a ser uno de esos sures que tienen sentido en el seguimiento histórico de España y que ha sufrido su propio proceso de orientalización desde el siglo XIX. El discurso de la fascinación, mayormente francés, extendido especialmente durante las guerras napoleónicas, cuajó con singular esquizofrenia en la España franquista, que utilizó como reclamo turístico la creación de una marca España cuya existencia material se reducía casi con exclusividad a la cultura y costumbres de una parte de Andalucía.
Escritores y artistas franceses como Chateaubriand, Maurice Barrès, Alexandre Dumas, Téophile Gautier, Prosper Mérimée, René Bazin, Delacroix, Doré o Emmanuel Chabrier definieron Andalucía para Europa con una sensibilidad romántica que allanaba el camino para la objetualización, hasta el punto de que su relato sobre el país quedó implantado incluso dentro de nuestras fronteras. Los esfuerzos de la República –sobre todo en lo que respecta al cine– por superar estas visiones quedaron olvidados al imponerse la tríada patriótica que formuló el franquismo entre el imaginario religioso, el folklore y la estructura familiar. Las dos versiones existentes de Morena clara, de 1936 y de 1954, ratifican la progresiva fosilización del modelo de representación, y los intentos de José Val del Omar en su Tríptico elemental de España dejan ver la frustración por resignificar un imaginario podrido. De esta forma tan agresiva, la narración unidireccional sobre el sur de España se asumió como la única posible y la autorrepresentación en el sur no se libró en ningún caso del relato hegemónico.
Si bien, incluso durante el franquismo, la adhesión al discurso autocolonial fue contestada, siguen existiendo discursos contemporáneos que, a veces de forma inconsciente, reproducen el discurso con disfraces de innovación. Existe un relato, materializado en diversas prácticas artísticas y políticas contemporáneas, que bebe de las fuentes de la orientalización sin ser consciente de ello y que se enorgullece de sus clichés y características principales como marca de diferenciación anticentralista, pero no aspira en ningún momento a superarlos. Este discurso puede tomar muchas formas, pero en el caso andaluz está siempre ligado a la presentación de la tradición como algo novedoso o subversivo. El ejemplo más repetido es el impulso populista de la política andaluza actual, en la que se anuncia un andalucismo de corte nacionalista a partir del agravio provocado por el centralismo. La denuncia del centralismo, legítima de todo punto, y el señalamiento de las condiciones empobrecidas de los obreros andaluces pasa en estos discursos políticos –y artísticos– por una reivindicación cultural de lo propio, de la que es inseparable para establecer un principio diferenciador. Las tradiciones y ritos andaluces son entonces defendidos por estos políticos –y artistas– para generar un relato de la singularidad, en un movimiento nacionalista común. Sin embargo, esta defensa carece de una visión crítica sobre lo que implican estas prácticas culturales. Se asumen acríticamente todos los problemas que esas tradiciones entrañan, al ubicarlos como un muro de defensa tras el que parapetarse, y no se valora ni siquiera si ese muro está construido a partir de las opresiones a esos mismos individuos que buscan esconderse tras él para defenderse del centralismo. La Semana Santa o la Feria de Sevilla se reivindican por el hecho de no ser fenómenos madrileños, por ejemplo, y, en el peor de los casos, se dota a estos eventos de un aparataje teórico que actúa de coraza y evita su cuestionamiento. Como se puede leer en discursos andaluces actuales, la Feria de Sevilla tendría un componente inevitablemente “comunista”, a pesar de ser una fiesta privatizada en su práctica totalidad. Esta admiración de los clichés propios que se solaza en la identidad y no la afronta, sino que la blanquea, convierte la lucha anticentralista en una bandera identitaria de estructura provinciana. Así, el potencial político que pudiera haber en estos actos se disuelve y se legitiman las jerarquías aristocráticas, eclesiásticas o del tipo que sean con el argumento de que son nuestras. Duquesas, condes y obispos homófobos son celebrados por la comunidad como símbolos de liberación nacionalista, mientras que estos materializan todas las dinámicas opresivas y las utilizan a su antojo. En un proceso contradictorio y festivo, se les hace un favor al negar los perjuicios que pueda ocasionar su posición de dominación, y se les rinde homenaje por defender una plaza nacionalista que no hace sino perpetuar su señorío.
El potencial político que pudiera haber en estos actos se disuelve y se legitiman las jerarquías con el argumento de que son nuestras.
Marsé contra la exotización
Viaje al sur, leída hoy, revienta gran parte de estas propuestas políticas y artísticas. Los orígenes obreros de Marsé resultan (¿sorprendentemente?) más útiles para explicar la realidad andaluza que cualquier ligazón identitaria con el territorio. En Sevilla, primera parada del viaje, Marsé pasea por el Real Círculo de Labradores, un club social aún vigente al que pertenecen los hombres propietarios (sic) de rancio abolengo de la capital andaluza. En su descripción hace una lista de nombres y apellidos de sus más ilustres miembros, apellidos que siguen en el candelero de juntas de gobierno de hermandades y demás asociaciones más o menos místicas de la sociedad sevillana, para continuar de este modo:
“Flota esa atmósfera tranquila y sólida, bien ganada, beatífica, feudal, secular y estomacal que se remonta a la mejor y más astuta tradición aristocrática latifundista andaluza, una patrimonial atmósfera dispuesta para alguna ceremonia cabreante y aparentemente inútil, pero en realidad perfectamente calculada y de seguros efectos sedantes y que obliga a reflexionar atentamente sobre este pasado político andaluz que desplegó tan sabias artimañas para aplastar y ahogar con sangre, según le interesara, todos los movimientos revolucionarios de signo social agrario que nacieron en el campesinado”.
Marsé denuncia sin pudores la culpabilidad de unos en el agravio de los otros, quizá por la libertad que le da estar de paso, o tal vez por estar alejado de la excusa nacionalista o provinciana antes descrita y hoy endémica en el territorio andaluz. Su paso por Barbate (Barbate de Franco en aquel entonces) y su visión de la barriada de El Zapal es también un ejemplo de descripción antitremendista que no concede nada a la romantización. Las circunstancias de insalubridad y desabastecimiento de las chabolas de los barbateños son apuntadas sin aspavientos y la belleza de la costa gaditana no le sirve para sumergir la pobreza, sino para hacerla más evidente: “Incluso la belleza de algunos niños y algunas muchachas obliga a reflexionar”.
El relato también incluye descripciones cómicas de tipos andaluces, sobre todo de aquellos de clase alta, pero no hay concesiones al cliché. Incluso la figura del “poeta local”, de los que se nos dan nombres y apellidos en varios pueblos y que persiguen a Marsé y a Albert Ripoll haciendo de insoportables cicerones, es explicada desde la posición reaccionaria que ocupan y desde su connivencia con el régimen franquista. La mención a Pemán en varios de estos lugares, como El Puerto de Santa María, funciona como un código para evidenciar la situación ideológica y cultural. Las fotografías documentales recuperadas de Albert Ripoll y editadas junto al texto, aunque tienen un tono algo más sensacionalista, completan lo que el pudor de Marsé refleja con sutileza, mientras que los titulares de periódico que el autor incluye al comienzo de cada capítulo crean el contraste adecuado entre hegemonía franquista y el contradiscurso del viaje.
El Viaje al sur de Marsé, ahora publicado, queda en los márgenes de la poscolonialidad gracias, en gran parte, a sus elecciones formales. Pese a compartir las bases fundamentales de la literatura de viajes, logra trascender la dominación colonial de toda demarcación de un “sur” que se explora y analiza una cultura aparentemente ajena desde la empatía y el compromiso intelectual con lo observado. Aunque no se escribió pensando en lectores del sur ni en la mayoría de los españoles, leerlo hoy tiene un potencial transformador para entender ciertas formas de mostrar a los otros y de entenderse como comunidad o como territorio. Leído desde Andalucía, permite mirar con una mayor desconfianza la defensa acrítica de símbolos y ritos nacionalistas. La cerrazón provinciana que limita quién debe contar según qué cosas sobre la cultura e historia andaluzas queda desarmada ante el relato de Juan Marsé, revelándose de este modo la miopía populista de algunos discursos contemporáneos.
Manolo Reyes, el Pijoaparte de Últimas tardes con Teresa, había firmado un manuscrito que apareció en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam en 2019. Andreu Jaume, con la ayuda de Almudena Rubio, lo encontró en su búsqueda del Viaje al sur que Juan Marsé hizo en 1962 con el fotógrafo...
Autor >
Juan Gallego Benot
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí