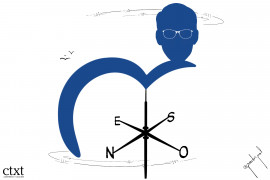Las jugadoras de la selección celebran un gol en su victoria contra Suiza en la Liga de Naciones de 2023. / David Aliaga (RFEF)
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Querida Comunidad:
En tiempos como los que estamos viviendo es difícil no dejarse superar por las emociones: la indignación, la frustración, la tristeza, la desesperación, el cinismo. Pero justo en momentos como estos es cuando resulta de vital importancia intentar mantener nuestra capacidad de reflexión y de análisis. Esta quizá sea la única tabla que nos permita mantenernos a flote en esta corriente caótica y masiva de relatos e imágenes –falsos, medio falsos o verdaderos– que inunda nuestro espacio mental.
En busca de una tabla así esta semana, se me ocurrió una pregunta. ¿Qué tienen en común el fútbol, la universidad, la política europea de refugiados y el periodismo? Ya sé que puede resultar una cuestión trivial con el mundo en llamas, pero si me dais un momento, me explico.
El fútbol, la universidad y el periodismo son tres mundos que siempre he sentido muy cercanos (me consta que no soy el único en esta comunidad); y como emigrante que soy (holandés en Estados Unidos), también tengo cierta familiaridad con los sistemas burocráticos que regulan a las personas que en este país son designados como aliens. (Si el béisbol de Estados Unidos organiza las “World Series”, tiene sentido que los de fuera del país sean considerados extraterrestres.)
Estos días, sin embargo, he tenido que ajustar mi imagen de estos cuatro mundos, gracias en parte a mi labor “contextataria”. Concretamente, me tocó entrevistar a dos escritores. Primero hablé con Arnon Grunberg, el novelista holandés que acaba de sacar un fascinante libro de reportajes sobre los laberintos kafkianos que se ven forzados a recorrer los refugiados en Europa. Unos días después, conversé con Irene Zugasti, autora de una apasionante crónica sobre las jugadoras españolas que este verano ganaron mucho más que el Mundial de fútbol (que también).
El mundo universitario –mi entorno profesional cotidiano– lo he visto bajo una luz distinta gracias a un largo reportaje que publicó esta semana la revista The New Yorker y que asigné como tarea a una clase de periodismo que estoy impartiendo a un grupo de chavales de primer año. La pieza, de Gideon Lewis-Kraus, relata cómo dos académicos prominentes, un israelí y una italiana, adquirieron fama mundial como investigadores en Ciencias de la Conducta estudiando la capacidad y tendencia humanas de torcer o romper las reglas –en definitiva, hacer trampa–. Bueno, parece ser que los dos llegaron a esa fama mundial… haciendo trampa, es decir: falsificando datos.
Al intentar clarificar qué puede haber pasado, Lewis-Kraus acaba pintando una imagen desconcertante de las Ciencias de la Conducta y sus campos afines (la Psicología Social, la Economía Conductual) y, de paso, de la universidad como institución. Son tales las recompensas al “éxito” y la presión por “sacar resultados” y, al mismo tiempo, son tan débiles los mecanismos de control, que muchos investigadores no resisten a la tentación de echar la deontología por la borda. Muchas veces, además, se trata de secretos a voces, mantenidos por una cultura interna de protección mutua que llega a funcionar como una omertá en toda regla. Si de vez en cuando hay fraudes que salen a la luz, es por la valentía de unos pocos whistleblowers que, al denunciar las malas prácticas, arriesgan su propia carrera.
Una vez descubiertos, es fácil culpar a los defraudadores y descartarlos como manzanas podridas. Pero la verdad es que los incentivos perversos los genera el propio sistema, y aquí me parecen obvios los paralelismos con la llamada “crisis de los refugiados” que describe Grunberg –las políticas inhumanas de los gobiernos nacionales y transnacionales y las burocracias deshumanizadoras encargadas de ponerlas en práctica– o con el mundo del fútbol masculino. Ambos son sistemas perversos que hacen gala del máximo rigor –también para los buscadores de asilo hay un VAR que, trazando líneas, determina si “cuentan” o no; también los árbitros de la política de refugiados están a la venta– al mismo tiempo que permiten que los poderosos hagan trampa. No es casualidad que, según cuenta Grunberg, el nombre con que los buscadores de asilo designan el sistema europeo que les toca navegar sea, precisamente, The Game. Por otra parte, como explica Zugasti en su crónica sobre las campeonas españolas, si el fútbol tiene esperanza, esa esperanza tiene nombre de mujer. “El fútbol femenino tiene un potencial transformador enorme”, me dijo, “y no solo del propio fútbol. Lo que hoy estamos viendo es una onda expansiva que puede llegar a transformar muchas más cosas”.
El periodismo, ¿también es un juego perverso? Los periodistas, ¿invocan el rigor para hacer trampa? La cobertura de la guerra en Gaza da pocos motivos para el optimismo. Así como ocurre en el mundo universitario descrito por Lewis-Kraus, son tales las presiones y las tentaciones, y son tan débiles los mecanismos de control, que una grandísima parte de lo que pasa por periodismo en tiempos de guerra no resiste al más mínimo examen deontológico. Como escribía Gerardo Tecé hace poco, también en este caso se impone el lema ferrerariano: “Es burdo, pero vamos con ello”.
No así en CTXT. Entiéndaseme bien: desde luego, este no es un medio infalible. Nadie aquí es un santo; ascetas los hay pocos; y lo único que cabe decir de nuestra capacidad colectiva de resistir a las tentaciones es que resulta bastante desigual. Pero lo que sí os podemos prometer son tres cosas.
Primero, nunca ajustaremos nuestra cobertura al mainstream. Creemos que la salud y efectividad del cuarto poder están íntimamente ligadas a la diversidad de voces y perspectivas. Se trata de una apuesta arriesgada, desde luego, pero, paradójicamente, nos la podemos permitir porque somos un medio precario –que es otra forma de decir independiente–.
Segundo, operamos de buena fe. Si nos equivocamos (lo que, por otra parte, es inevitable) no será por falta de empeño. La estructura del medio –con un consejo nada jerárquico de sensibilidades diversas y un equipo de redacción profesional que como único miedo tiene no hacer bien su trabajo– ayuda, además, a protegernos de las vanidades sobrealimentadas que han echado a perder más de una reputación periodística.
En tercer lugar, os prometemos que siempre, siempre, os tomaremos en serio a las y los lectores. Tenemos una alergia colectiva a toda forma de paternalismo. Ese respeto básico os lo debemos por muchas razones, desde luego; pero también porque es vuestro apoyo el que hace posible nuestro trabajo. Gracias.
Sebastiaan Faber
Querida Comunidad:
En tiempos como los que estamos viviendo es difícil no dejarse superar por las emociones: la indignación, la frustración, la tristeza, la desesperación, el cinismo. Pero justo en momentos como estos es cuando resulta de vital importancia intentar mantener nuestra capacidad de reflexión...
Autor >
Sebastiaan Faber
Profesor de Estudios Hispánicos en Oberlin College. Es autor de numerosos libros, el último de ellos 'Exhuming Franco: Spain's second transition'
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí