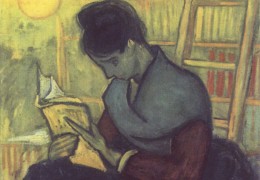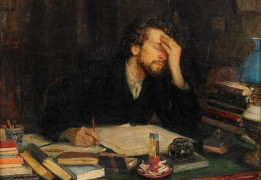El profesor y sus alumnos. (Escuela Alemana, siglo XVIII).
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
Hace unos meses, luego de apenas una clase sobre el ensayo, la profesora de literatura me buscó para decir que mis estudiantes me habían reportado con ella. “¿Por qué les dijiste que un ensayo es divagar sobre cualquier cosa?”, me preguntó, indignada. Tuve que explicarle que me refería al acto de ensayar: a hacer algo antes de hacerlo realmente; a hacer algo para uno mismo, con todos los errores que pueda implicar, porque se está improvisando; al acto de ir descubriendo lo que se va a hacer algún día, quizá nunca, y la maravilla de darse cuenta de que, al ensayarlo, ya lo hiciste.
Por supuesto, yo pensaba en el ensayo literario, o cómo me he sentido yo cuando ensayo, mientras que mis estudiantes me habían reportado porque ellos esperaban otra cosa: el ensayo escolar. Se habla muy poco de eso. Se habla poco del daño que le hacemos a los lectores de ensayo llamándole así a toda clase de textos, tan emparentados como una rana a un perro sólo porque tienen patas. Es decir, nadie se sentaría en el suelo, acariciaría a una rana, y pensaría de pronto: quiero tener un perro. O quizá sí, pero ¿qué tan probable es esa asociación?
Hace algunos años, cuando les pedí que eligieran materias de ensayo la primera vez que di ese tema, mis ya viejos estudiantes eligieron los de siempre: el aborto, la contaminación, las infecciones de transmisión sexual. Ellos me juraron que ya habían trabajado el ensayo en varias materias, así que les pedí que me demostraran lo que sabían hacer. En su primer intento, sus ensayos eran algo que podía confundirse con un resumen al que le habían añadido frases de sobra; en el segundo, algo poco menos que una paráfrasis en forma. Al final, lo que hicieron fue una especie de quimera que ellos no disfrutaban leer, y los demás no disfrutamos al escuchar, por mucho que nos quisimos forzar a hacerlo (al menos yo lo intenté, no sé los demás). Era un ensayo para ninguna cosa; un camino recorrido ya no a ningún lugar, sino de plano carente de intenciones de transitarse.
Ellos me juraron que ya habían trabajado el ensayo en varias materias, así que les pedí que me demostraran lo que sabían hacer
Desde entonces, decidí que aquella clase, aquel curso, aquel semestre entero (incluso si gran parte de este lo dedicábamos a otros asuntos, sería siempre un ensayo. Nunca sería igual. Que iba a repetir mi clase de 0, que las lecturas y materiales y planeaciones de una no iban a volver a servirme en otra, fue algo que supe desde el principio. Pero valía la pena intentarlo.
En los primeros semestres, experimenté haciendo lo que podría llamar “movimiento mínimo”: si ellos ya estaban de pie sobre un camino donde el ensayo era hacer poco más que un reporte desganado de lectura, quizá bastaba con inyectarle un poco de entusiasmo, con el fin de que al menos disfrutaran de leerlo en voz alta, y los otros se inspiraran por el entusiasmo incluso si no lo hacían por el texto. ¿El resultado? Mi grupo se llenó de textos que, más que ensayos propiamente dichos, parecían discursos: proclamaciones sobre el origen mitológico de las ventanas, sobre la importancia de la abducción alienígena, incluso describiendo los pasos para burlarse de un profesor en un trabajo, y que este te ponga 10. Al hacer algo que no parecía un ensayo, estaban ensayando. Por supuesto, fue una maravilla. Parecía que la metodología del movimiento mínimo, del ángulo torcido apenas un poco, con un empujón, daba frutos tan vistosos como una rana peluda haciéndole guau a sus humanos.
Mi grupo se llenó de textos que parecían discursos: proclamaciones sobre el origen mitológico de las ventanas, o incluso describiendo los pasos para burlarse de un profesor en un trabajo, y que este te ponga 10
Luego, cuando llegaron las siguientes generaciones, me desdije y comencé a implementar la misma metodología; ¿por qué iba a ensayar sobre algo que había probado su eficacia? Por supuesto, resultó inútil: ellos se sentían perdidos. No bastaba moverse un poco, porque se sentían paralizados para empezar. No creían tener idea para nada. Así que el trabajo consistió en trabajar con ellos el arte de tener ideas. De comenzar por la punta y llegar al nudo y de ahí encontrar la oveja mientras es trasquilada por un perro alien. Hicimos ejercicios de toda clase: listas de deseos, horóscopos falsos, noticias inventadas, reportes científicos de cosas que no existen. Incluso probamos lo de contar un chisme, luego escribirlo, y añadirle cosas. Nada parecía funcionar con ellos, así que nos dedicamos a leer ensayo, más que a escribirlo. La clase tenía contemplado que no demoráramos más de un par de sesiones revisando el tema, pero decidí que el semestre completo era una mejor alternativa. Así lo hicimos: leímos y leímos, y comentamos lo que leímos. No paramos de leer hasta que terminó el semestre, y aun entonces no tuvieron idea de qué escribir. Leer no les había quitado la parálisis, sólo los había distraído de ella.
Trabajé con ellos una metodología anglosajona en la que cada línea tiene un propósito, como si fuera un molde sobre el que verter las ideas
Con las generaciones que siguieron, traté de retomar la lectura, que los otros habían disfrutado tanto, aunque ellos mismos no supieran cómo traducirla en escritura. Fue un desastre. Aquellas generaciones no querían leer. Luego de la primera página, desistían. Es mucho texto, los escuchaba decir cada clase, daba igual si leían sobre el asesinato como una bella arte, cómo alimentar a una musa, el crecimiento de las uñas, experiencias amorosas… incluso sobre perros. Les pregunté qué temas les gustaban. Me dijeron que estaban en contra del maltrato animal. Les hice leer a Foster Wallace, y su ensayo de las langostas. Lo odiaron. Por qué tiene que tardar tanto en decir las cosas, era su queja recurrente. Recurrí a ensayos publicados en revistas, de autores jóvenes; textos de no más de dos páginas, tres cuando mucho. Un ensayo era un instructivo sobre cómo empezar a llorar. No hubo remedio. Dejaron de leer, y no quisieron intentar escribir. No queremos aburrir a otros, me dijeron. ¿Por qué a esos autores les gusta aburrir?
La última generación, la más curiosa, quiso leer, pero los ensayos literarios resultaban, a su juicio, demasiado vagos, sin propósito; la escritura requería, también, mucha más estructura. Por eso me reportaron. No soportaban la idea de divagar, de escribir “sin propósito”. Así que trabajé con ellos una metodología anglosajona en la que cada línea tiene un propósito, como si fuera un molde sobre el que verter las ideas, que ya tienen un lugar fijo. Primera línea: gancho. Segunda línea: tesis. Tercera línea: una especie de índice. Cada argumento del desarrollo, con alguna evidencia, un dato, un razonamiento. Luego la conclusión. Les encantó. Decían que habían aprendido muchísimo, y que de pronto se sentían listos para escribir cualquier cosa. Entonces comenzaron a escribir lo que según ellos eran ensayos literarios, pero que no podían ser otra cosa que escolares, porque eso me habían pedido que les enseñara.
A veces me pregunto qué es realmente un ensayo; pienso en lo que ellos escribían, en lo que les hice leer; pero, sobre todo, pienso en mi clase. Hay libros de ensayos sobre las heces, y también ensayos sobre sectas que buscaban la perpetuación de la vida, y ensayos donde se critica a todo el orden mundial utilizando como referencia el cabello de una niña. Mis clases fueron así: no se parecían. Visto desde ese ángulo, quizá no basta con la imagen de un perro y una rana, o una rana peluda que ladra al cartero, aunque en mi país los carteros no suelen hacer ladrar a los perros, porque nunca se bajan de sus motos, y los perros están acostumbrados a los vehículos que pasan pero no a las personas... Quizá para el ensayo haga falta otra cosa, una imagen más radical. Algo como la diferencia entre una clase y otra, un mismo temario que se trabaja con personas distintas, que no quieren lo mismo; quizá, en otras palabras, el arte de ensayar tiene que ver no con lo que uno quiere decir, ni el camino que sigue para decirlo, sino con el intento de llegar a otro, de hacer conexión con lo que está buscando, y lo que podemos darles.
Se suele decir que el ensayo es como una conversación, pero a eso le faltan matices: el ensayo es como tener un amigo
Se suele decir que el ensayo es como una conversación, pero a eso le faltan matices: el ensayo es como tener un amigo. A veces le dices que lo quieres, pero lo dices de modo seco, puntual, casi clínico, porque no te interesa demostrar afecto, sino hacerle recordar que no le odias, luego de algo terrible; a veces, al decir te quiero, utilizas todas las palabras del mundo, excepto te quiero, porque esas son difíciles, no salen; a veces incluso dices te quiero una y otra vez, y apenas te interrumpes para dar abrazos, porque no quieres que quede duda.
Por supuesto, quizá nada de lo que he dicho hasta ahora tiene sentido o estructura. Pero mis estudiantes de hoy en día disfrutan de leer experiencias, de imágenes curiosas, y de un toque emocional en lo que leen, porque sienten tanto, todo el tiempo, y encuentran sentimientos incluso donde no los hay, porque ensayar una idea, para ellos, es sentirla, dejarla aflorar en el cuerpo como una rana en el estómago, o como un perro ladrando desde sus gargantas.
Este ensayo es para ellos.
Con ellos retomaré, quizá, esta idea de que ensayar es tomar la misma imagen y retorcerla hasta que significa otra cosa, algo que no podía significar originalmente. El arte de ir contando cómo es que esa imagen cambia, y por qué. Pienso que voy a trabajar eso con ellos, cuando llegue el momento. Aún falta tiempo, pero vale la pena ensayarlo.
Hace unos meses, luego de apenas una clase sobre el ensayo, la profesora de literatura me buscó para decir que mis estudiantes me habían reportado con ella. “¿Por qué les dijiste que un ensayo es divagar sobre cualquier cosa?”, me preguntó, indignada. Tuve que explicarle que me refería al acto de ensayar: a hacer...
Autor >
Daniel Centeno
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí