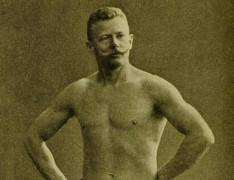El Holocausto y sus narradores/guardianes (Claude Lanzmann en Madrid, 2005). / H. J. R.
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En una mesa redonda celebrada hace ya unos cuantos años, Claude Lanzmann y Jean-Luc Godard se enfrascaron en una acalorada discusión. El primero aseguraba que no solo no quedaban filmaciones de lo que había sucedido en las cámaras donde se gaseó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además esas filmaciones nunca se habían hecho; y el segundo afirmaba lo contrario, por supuesto. Uno y otro enseñaban los dientes para alejar a cualquier posible intruso de “su Holocausto”, como si la cuestión únicamente les perteneciese a ellos. Da igual quién de los dos tenía razón, lo importante en este caso es que ninguno de ellos estuvo interno en un campo de concentración o exterminio, pese a lo cual sus opiniones al respecto parecían ser las de comisarios culturales que no admiten réplicas de ningún tipo, algo que suele suceder cuando los juegos intelectuales se superponen a la experiencia. Jorge Semprún, en un acto con motivo del 65º aniversario de la liberación del campo de concentración de Buchenwald, donde él estuvo preso durante varios meses, reconocía que dentro de poco los últimos testigos del Holocausto habrán muerto y se instaurará la Historia, y en adelante a las víctimas no las velarán los supervivientes sino una serie de personajes que confían la verdad de los hechos a la exactitud de las cifras y las fechas, al carácter pseudocientífico y no al epistemológico de toda verdad[1].
Saber cómo actuar ante la historia requeriría primero que fuésemos capaces de desmontarla como quien desmonta un reloj para devolverlo al tiempo. Stephen Hawking usó una de las leyes de la termodinámica para demostrar de qué manera una taza hecha añicos al caer al suelo recompone sus pedazos si la situamos de nuevo en el pasado, mientras que al futuro solo llegarán sus fragmentos. El problema es cómo recuperar el pasado, la taza intacta. Buena parte de las narrativas actuales toman el camino del remake y el reenactment, la versión y la recreación, para invertir la fecha del tiempo y dirigirla hacia atrás, con mecanismos forenses que permiten regresar al lugar del crimen y ver cuál era la utilidad de las cosas que hoy hemos convertido en símbolos, aunque a veces no sepamos de qué. Yo mismo, cuando visito Praga, suelo ir desde la tumba de Franz Kafka hasta la casa donde nació, como si de esa manera pudiese revertir su muerte y devolverlo a la vida. Durante el trayecto me parece que, en lugar de caminar, estoy escribiendo el camino (o el camino me escribe a mí). Dinámicas parecidas, entre la repetición y la sincronización, pueden observarse en algunas novelas de Agustín Fernández Mallo, Bruno Galindo o Clara Usón, pero también en la renacida y reconfigurada literatura de viajes, tal como la practican Patricia Almárcegui, Marta Rebón o Azahara Alonso. Innovan a partir de lo preestablecido, convertidas en clones del Pierre Menard de Jorge Luis Borges. Sus obras puede que se parezcan a aquellas que evocan o repiten, pero sus contextos actuales las hacen nuevas, les añaden detalles, reparan y provocan desperfectos, las sitúan en un tiempo que no les pertenece y que, sin embargo, se abre a ellas y las acoge, debidamente actualizadas. Actúan como antes actuaban los cánones y las academias (cuyo campo de acción es cada vez menor), aunque no se comporten como domadoras de leones con látigo, sino más bien como astronautas o viajeras del tiempo. No imponen, sugieren.
Señal que indica el lugar en el que se encuentra la tumba de Franz Kafka, en la ciudad de Praga. / H. J. R.
También el sampling, el arte de mezclar como un buen DJ, ayuda a actualizar argumentos antiguos al presentarlos con ropajes nuevos, como hacen Mariana Enríquez o Leila Guerriero con la historia argentina desde los años setenta en adelante, abordándola con los mecanismos de la literatura de género, la crónica y la novela documental. Las suyas ya no son voces individuales o puntos de vista unívocos, sino coros en los que no hay distinción entre los vivos y los muertos, fusionados en la red más amplia –como diría Agustín Fernández Mallo– de la historia de la humanidad. Son discípulas del doctor Mabuse, hipnotizadoras e hipnotizadas, médiums a través de las cuales el pasado emite una señal luminosa dirigida hacia el futuro. Con sus obras reflejan el desorden y la multiplicidad de nuestro sistema social, de su caótica forma de preservar el pasado, vivir el presente y prepararse para el futuro. Actúan como si fuesen capaces de introducirse en el caótico mecanismo del tiempo, para acabar controlándolo o simplemente controlándonos. Son, hasta cierto punto, científicas locas: mezclan los hechos con la magia de la literatura, borran las fronteras entre lo real y lo ficticio a través de alguna forma de manipulación, como el periodismo, el hipnotismo, la literatura fantástica, las drogas, el sueño o la ilusión. En ese sentido, sus dispositivos literarios parecen sus aliados.
Sabíamos que cada escritor generaba sus propios sucesores y precursores, pero últimamente hemos visto cómo cada uno ha comenzado a elaborar sus propios materiales para referirse al pasado, al presente o al futuro. Si nos desplazamos al mundo del cine durante unas líneas, vemos cómo hace unas décadas Todd Haynes decidió utilizar muñecas Barbie en un cortometraje para escenificar la muerte de la cantante Karen Carpenter, a consecuencia de una anorexia nerviosa no diagnosticada y a la que nadie le había prestado demasiada atención antes de su trágico final. Las muñecas sustituyeron a los personajes reales, al mismo tiempo que se convertían en pruebas de cómo en aquella época la extrema delgadez les era sugerida a las niñas desde una temprana edad, a través de sus juguetes. También la cineasta Albertina Carri utilizó muñecas Barbie para uno de sus cortometrajes, en su caso con la idea de sugerir la tristeza de un icono a quien traiciona Ken, su marido, y sobre el que pesa la melancolía de vivir una existencia sin tiempo, con un pasado clausurado y un futuro envuelto en una turbia atmósfera de alcohol y antidepresivos, mientras el planeta se degrada progresivamente y avanza hacia ese momento que científicos, geólogos y climatólogos anuncian como punto de no retorno.
Antes perdíamos pasados pero ganábamos futuros, ahora hemos perdido el futuro y ya no sabemos cómo regresar al pasado. Eso, al menos, es lo que también nos cuenta Albertina Carri en Los rubios (2003). Hija de padre y madre desaparecidos durante la dictadura de Videla, cuando ella tenía tres años, los cadáveres nunca aparecieron y así su pasado quedó de algún modo pendiente, hasta que, convertida ya en cineasta, decidió construir una máquina del tiempo distinta de las reconstrucciones históricas, juicios y presentes traumáticos a los que hasta entonces estaba habituada la cultura argentina. Con las armas de un diario fílmico y un documental, las estrategias del cine dentro del cine, una caja de muñecos Playmobil y una actriz encargada de interpretar a Albertina Carri, la película es una deriva por barrios de Buenos Aires donde en el pasado había vivido la familia de la cineasta, a cuyos miembros los vecinos y conocidos recuerdan como rubios aunque en realidad ni uno solo lo fuese. Ella, no obstante, tiene que conformarse con lo que le cuenten, sea verdadero o falso, porque sus padres, el pasado que ellos encarnan, es todo él una construcción, nunca llegó a conocerlos del todo. A diferencia de sus dos hermanas, que tenían diez y doce años cuando los padres desaparecieron, Albertina no es siquiera capaz de visualizar a sus progenitores, de evocar experiencias a su lado, de armar una narración. Por eso decide prescindir, llegado un momento, de fotografías, material de archivo, archivos y muchos testimonios, al darse cuenta del peligroso riesgo de que se apropien de su película y la conviertan en “otra película más sobre la dictadura de Videla” y no en lo que finalmente es: una experiencia desde el vacío y sobre el vacío, no muy distinta del Austerlitz de W. G. Sebald, que es una ficción sobre el Holocausto sin utilizar el Holocausto de manera directa, del mismo modo que Los rubios es un documental sobre la dictadura de Videla sin utilizar materiales de la época. La desaparición de los padres de Albertina la encarnan unos muñecos Playmobil rodeados de vaquitas y caballitos Playmobil, en una granja Playmobil, que lejos de resultar naif, resultan dolorosos y muy siniestros.
Para un escritor, cuando muere o se clausura la historia, al mismo tiempo nace la historia de la literatura
La revuelta insolente de Albertina Carri contra el cine argentinoy contra la historia reciente de su país es tan necesaria como la imposibilidad del protagonista de la novela de W. G. Sebald para encontrar el rostro de su madre en una película pese a ralentizar las imágenes, alargando así el presente y abriéndolo a otros tiempos. Ambos fracasan y al hacerlo triunfan. Sus obras pueden considerarse material imperfecto frente a la historia tal como era entendida y venerada hasta hace muy poco, aunque al mismo tiempo reinventan categorías y estrategias, clausurando al hacerlo los relatos históricos hegemónicos y dando así carpetazo a cualquier posible nacionalismo cultural. Con ellos, el cine y la literatura se han rendido ante la evidencia de no ser capaces de representar el pasado en tanto en cuanto forma parte de lo real y lo real tampoco puede ser representado. El cine y la literatura fracasan, y lo hace el arte en general. El fracaso, sin embargo, pone un punto y final, abriéndolos a nuevas posibilidades. Para un escritor, cuando muere o se clausura la historia, al mismo tiempo nace la historia de la literatura, que es distinta por mucho que también se organice de manera cronológica. Y algo parecido le sucede a un cineasta y a un pintor, a los artistas en general. Eso es lo que les ha sucedido a muchos en las últimas décadas, de ahí que tantos tengan que buscar sus nuevos relatos entre los pliegues de la historia de su medio, y que lo hagan entre libros los escritores (como Enrique Vila-Matas), en la filmoteca los cineastas (como Mark Rappaport) y en el museo los artistas plásticos (como Thomas Struth). De ese modo, el ámbito en el que se movían los artistas ha pasado de ser local o nacional a global o universal, han dejado de definirse a través de una cultura para definirse a través de muchas, con lo cual se han roto los antiguos acuerdos y se han multiplicado las posibilidades de toda narrativa. Los libros tratan sobre lo que tratan pero también sobre la historia de la literatura, igual que las películas tratan sobre lo que tratan pero también sobre la historia del cine. Hay una migración de temas y materiales que antes eran propios de un ámbito y que hoy pueden encontrarse en otros muchos. A eso es a lo que llamamos literatura expandida o arte expandido, cosas más allá de sus fronteras, en contextos exóticos, buscando y promoviendo nuevos significados con viejas formas.
Muchas ficciones literarias y cinematográficas del periodo de entreguerras, como las novelas de Harry Dickson o las películas de la serie Mabuse, en las que el mundo vivía en un clima de paranoia conspiratoria, asolado por delincuentes nihilistas y grupos criminales organizados, podrían haber sido pasto del kitsch, la cultura seriéfila o el arte de la crueldad, y en lugar de eso acabaron convirtiéndose en preludios de algo que todavía hoy sigue resultándonos inquietante a varias generaciones y cuyo eco, por extraños motivos e interconexiones, detectamos en imágenes en apariencia banales pero para nosotros de una importancia que va más allá de la historia del arte y de sus tentaciones intertextuales. Quien mejor lo explica es Krakauer cuando describe su ansiedad e inquietud durante una visita a los estudios de la UFA a comienzos de la década de los treinta. Lo que encuentra su mirada son “cosas que no pertenecen a la realidad, copias y distorsiones arrancadas al tiempo y puestas juntas, inmóviles, llenas de significado por delante pero vacías por detrás”. Seguramente lo que le preocupa no es la falsedad sino el vacío. O la falsedad que precede al vacío, como sucede en tantas imágenes banales, aunque a las que se refiere Krakauer sean de otro tipo, imágenes que pretenden representar el mundo o una parte de él, cuando lo que de verdad están haciendo es negarlo. Son trozos de realidad desprendiéndose, como sucede en la novela Residuos de Tom McCarthy, cuando al protagonista le cae sobre la cabeza un trozo no sabemos bien si del techo del escenario de la realidad o de algún satélite abandonado y cuyos restos giran desde hace años en torno a la Tierra.
En Vértigo, W. G. Sebald confronta a uno de sus personajes con un grabado de la ciudad italiana de Ivrea, en el que reconoce la luz crepuscular aún almacenada en su memoria, varios años después de haberla visitado. La coincidencia, lejos de resultarle feliz, le lleva a la conclusión de que quizás su recuerdo no sea de la ciudad, desvanecida como un fantasma entre otros cientos de pequeñas ciudades europeas de presencia moribunda y costumbres anticuadas adonde suele ir durante sus vacaciones, sino del minucioso grabado. Todo eso le hace prometerse que en adelante no volverá a comprar grabados ni postales con hermosas vistas de las ciudades adonde vaya en sus viajes, porque –según él– ese tipo de imágenes al final desplazan a los recuerdos o los aniquilan, antes aun de que los lugares remotos donde le gusta esconderse de la vida moderna hayan desaparecido por la propia lógica de su moribundo ciclo vital.
Instintivamente, tiendo a sospechar cada vez que alguien pretende cruzar ciertas líneas de demarcación
Mientras en Europa se huye de esas imágenes engañosas, en Asia muchos escritores y cineastas comienzan a preguntarse cómo darles forma. A la manera de Sebald, le otorgan más importancia al narrador que al relato, entre otras cosas porque este último ha sido borrado, en ocasiones por regímenes estremecedores como el de Pol Pot en Camboya, el de Islom Karimov en Uzbekistán hace unas décadas, o el de Kim Jong Un en Corea del Norte en la actualidad. Una de las hojas de ruta más audaces para reconstruir el pasado en Asia la propuso Rithy Panh con S-21: La máquina de matar de los jemeres rojos (2003), una película que me ha llevado mucho tiempo procesar, quizás porque en principio no me dejé seducir por la supuesta osadía narrativa de unos verdugos que no solo contaban, sino que además escenificaban, en medio de gritos y patadas fingidas a prisioneros políticos ya muertos o ausentes, sus métodos de tortura en un centro de interrogatorios. Si la facilidad de la crítica para encontrar lo novedoso del asunto fue lo que me puso en contra de sus imágenes, la facilidad del público para aplaudir la osadía de El acto de matar (2013, Joshua Oppenheimer y Christine Cynn), sobre los escuadrones de la muerte en Indonesia, también me puso en contra de ella. En ambos casos, me vi incapacitado para armonizar mi curiosidad con mi repulsión, una más entre mis muchas limitaciones. Instintivamente, tiendo a sospechar cada vez que alguien pretende cruzar ciertas líneas de demarcación, porque siempre entreveo elementos de exploitation (algo en lo que caen con mucha frecuencia escritores españoles y argentinos de cuyo nombre no quiero acordarme y cineastas tan aclamados como Werner Herzog o Errol Morris), que están muy bien en el cine de ficción pero no me parecen tan aceptables en un documental.
Fotografía de uno de los presos que pasó por la prisión de Tuol Sleng en Nom Pen (Camboya), donde se supone que se torturó y asesinó a más de 12.000 personas. / H. J. R.
Rithy Panh, no obstante, me ganó por completo con La imagen perdida (2013), al regresar a la brutal Camboya de su infancia mezclando una voice-over que narra los fragmentos autobiográficos de su libro L’Élimination con documentales y cine de propaganda realizados durante el régimen de los jemeres rojos, cuando se calcula que murió un tercio de la población del país, en algo menos de cuatro años. Esos elementos cobran relieve por el dispositivo cinematográfico, al sustituir a personas reales o actores por figurillas de arcilla, con las cuales se genera un cruce entre los juegos infantiles, el carácter moldeable que le dan a la Historia con mayúscula (que cambia dependiendo de los materiales utilizados para recrearla), y por encima de todo a la arcilla que cubre todavía hoy las tumbas de miles de desaparecidos.
El grandísimo Harry Berger Jr. dice en uno de sus mejores libros, Fictions of the Pose. Rembrandt Against the Italian Renaissance, que una de las obsesiones recurrentes en el Renacimiento era la construcción de “heterocosmos”, mundos en paralelo al nuestro, donde los artistas pudiesen experimentar con posibilidades no aceptables ni aceptadas en el coto vedado de lo real. No se trataba de crear espacios foráneos a la mirada sino de añadírselos a los paisajes de siempre, pero marcando las distancias entre unos y otros. La apariencia de ambos espacios, el real y el ficticio, no tenía por qué ser muy diferente; de hecho, el punto estaba en que fuesen bastante parecidos y que aun así no se tocasen, ni se mezclasen. Quizás el verdadero punto era que no se invalidasen, tan solo que fueran capaces de existir al mismo tiempo, como mundo y como espejo del mundo, como realidad y como su imagen. De ese modo, cuando se introdujese un elemento disyuntivo en uno de ellos, se podría observar mejor su pertinencia y su significado a partir de su ausencia en el otro o de las diferentes perspectivas desde las que se lo observaba en ambos.
Durante la colonización francesa del norte de África, en los países sometidos solía haber sesiones de cinematógrafo por las noches. Las nuevas autoridades querían agasajar así a las viejas, recordándoles sus enormes avances tecnológicos. Querían resultar persuasivos, convencer a aquellos pueblos primitivos de las bondades de la civilización. Muchos espectadores eran musulmanes que iban al cine para no desairar a sus “anfitriones”; sin embargo, mantenían los ojos cerrados a lo largo de la proyección, de lo contrario creían cometer una herejía. O quizás intuían un peligro en aquellas imágenes, como si fueran parte de una maquinaría –relacionada con la imaginación y los deseos, con el control del pasado, el presente y el futuro– capaz de colonizar el planeta si no les oponían una resistencia tenaz.
Quizás, como deseaba George Bataille de las palabras, seamos capaces de hallar una ruta pertinente hacia los tiempos que nos circundan y aquel en el que vivimos cuando, en lugar de significados, seamos capaces de imponerles tareas.
Prisioneros esperando a ser trasladados en tren a algún campo de exterminio. / H. J. R.
--------------------------
[1] En una conversación entre Frederic Raphael y Stanley Kubrick, cuando el primero sugirió que La lista de Schindler (Schindler’s List, 1995) trataba sobre el Holocausto, el segundo le contestó que el Holocausto trataba sobre seis millones de personas asesinadas y que la película de Steven Spielberg en realidad trataba sobre el éxito, sobre 600 personas que habían sido salvadas del Holocausto.
En una mesa redonda celebrada hace ya unos cuantos años, Claude Lanzmann y Jean-Luc Godard se enfrascaron en una acalorada discusión. El primero aseguraba que no solo no quedaban filmaciones de lo que había sucedido en las cámaras donde se gaseó a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que además esas...
Autor >
Hilario J. Rodríguez
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí