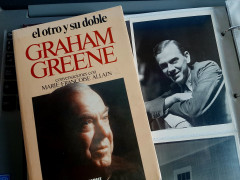Miguel Ángel Hernández. / Fotografía cedida por el entrevistado
En CTXT podemos mantener nuestra radical independencia gracias a que las suscripciones suponen el 70% de los ingresos. No aceptamos “noticias” patrocinadas y apenas tenemos publicidad. Si puedes apoyarnos desde 3 euros mensuales, suscribete aquí
En su último libro, Yo estoy en la imagen (Acantilado, 2024), Miguel Ángel Hernández nos recuerda que la primera vez que tuvo un daguerrotipo en sus manos vio su rostro reflejado en la imagen. Era el retrato de una dama inglesa del siglo XIX, un retrato que había cobrado forma sobre una superficie de plata pulida como si fuera un espejo. Al principio intentó liberarse de su propio reflejo, alejando y acercando la placa, hasta rendirse y aceptar que “resulta imposible ver sin verse”. Nuestro cuerpo siempre se entromete, también nuestros sentimientos. Miguel Ángel, que es profesor universitario de historia del arte y novelista, sabe que para determinados textos uno debe quitarse siempre de en medio y para otros no es necesario. Con este aprendizaje antitético ha ido convirtiéndose en una especie de doctor Jekyll y míster Hyde, de ensayista capaz de manchar sus textos académicos con texturas más propias de la literatura y de novelista capaz de narrar a veces con mecanismos más propios del ensayo. En ese sentido, su último libro puede considerarse una especie de apoteosis, porque recoge textos escritos a lo largo de veinte años, en los cuales ha aprendido a transitar con naturalidad de un territorio a otro.
Toda imagen tiene una vida pública y una vida privada. Es algo así como la carcasa de un reloj y su mecanismo interior, o como los minutos y el tiempo. Los grandes escritores nos obligan a aceptar esa dicotomía, no porque ataquen la línea de flotación de nuestras limitaciones sino porque nos fortalecen a partir de nuestras limitaciones. Cuando aceptamos hasta dónde somos capaces de llegar por nosotros mismos al introducirnos en una construcción estética, permitimos que otros nos empujen un poco más allá en nuestra valoración ética. No nos enseñan qué vemos, más bien nos enseñan dónde y cómo colocarlo, para así no seguir cayendo en el vicio de homologar y banalizar imágenes, siguiendo cauces lineales y acumulativos. Eso, al menos, es lo que uno aprende leyendo libros como Yo estoy en la imagen, de Miguel Ángel Hernández, que cuando tuvo el primer daguerrotipo en sus manos estaba trabajando en su novela Anoxia (Anagrama, 2023) y necesitaba “comprobar su peso, dimensiones, textura…, sentirlo sobre la piel para después describir esa experiencia en la novel”.
Yo estoy en la imagen me invita a pensar en los puzles. Un puzle despliega sus piezas para comprobar tu pericia mientras intentas unirlas, pero también te obliga a ver de una manera progresiva, como si una imagen fuese “algo en construcción” más que “algo construido”. Además, los puzles deben empezarse por las periferias porque a partir de ellas resulta más fácil llegar al centro. Tu último libro, en ese sentido, podría considerarse la periferia desde la que has escrito el resto de tu obra. En él hay un conjunto de textos que antes fueron ensayos, fragmentos de tus diarios, narraciones o descripciones, a partir de los cuales cobraron forma Intento de escapada (Anagrama, 2013), El instante de peligro (Anagrama, 2015), El dolor de los demás (Anagrama, 2018) y Anoxia. Cada uno de esos textos misceláneos pertenecía a un género y tenía un estilo particular, y entre todos ayudaron a que tú encontrases tu voz como novelista. Supongo que ahora el novelista habrá intervenido en esos textos dispersos, moldeándolos hasta proporcionarles su extraña unidad, convirtiendo el libro en algo así como “el laboratorio del novelista”.
Me gusta mucho esa idea de entender el libro como un laboratorio, porque en cierto modo lo es. Y no solo del novelista, sino también del ensayista, o más bien del escritor más allá de géneros y formas. En realidad, Yo estoy en la imagen recoge textos –”intervenciones”– que apuntan ideas y obsesiones que luego han sido tratadas en las novelas, pero también son en algún caso textos que se desgajan de las novelas. Surgen antes y después. Y en algún caso son embriones de ideas y temas que luego aparecen en ensayos más académicos, como El arte a contratiempo (Akal, 2020). Pero también hay reverberaciones, textos que llegan después de la publicación de otras obras, casi en diferido. Es lo que ocurre por ejemplo con textos que recogen ideas y situaciones de El dolor de los demás o El instante de peligro. Textos sobre la imagen, el tiempo o la memoria. En estos casos casi funcionan a la manera de epílogos o, como decía, de reverberaciones. Tal vez sea porque me cuesta mucho dar por terminada para siempre una obra. Hay cuestiones que nunca se agotan, que regresan una y otra vez. Uno podría estar añadiéndolas constantemente a los libros, pero eso no es posible, al menos de modo habitual. Así que estos textos dan cabida a muchas de esas obsesiones que regresan. Habría que decir entonces que Yo estoy en la imagen es un laboratorio de ideas y formas, pero también un laboratorio donde se recogen y examinan los resultados a posteriori. Lo curioso es que, aunque ha habido una leve reescritura para generar una cierta homogeneidad, cada texto mantiene su anclaje al tiempo en el que fue escrito. El novelista no ha entrado demasiado. Quizá es que estaba ya ahí y ahora solo ha tenido que perfilar un poco su presencia para hacerla más evidente.
En realidad, uno es también muchos escritores, muchas voces
Las diferentes voces que recorren Yo estoy en la imagen me recordaron a U, el antropólogo empresarial que protagonizaba Satin Island, la novela de Tom McCarthy. Él, al principio, hace una observación sobre la necesidad de encontrar una imagen con la que uno pueda construir el andamiaje de su identidad, más allá de los relatos o imágenes de fantasmas que nos rodean. Por supuesto, la imagen no existe, pero existe el camino para llegar hasta ella. Y ese camino que parece haberse detenido en la novela es ya cualquier punto en el espacio, porque en todos convergen signos que nos convierten en lectores/descifradores y porque finalmente todo se ha convertido –como predijo Stéphane Mallármé– en un gran libro pendiente de cobrar forma.
Me encantó esa novela de Tom McCarthy, como todo lo que escribe. En Yo estoy en la imagen, creo que el andamiaje del libro viene dado en última instancia por las obsesiones y las ideas que están debajo de todo. Como si el andamiaje fueran más bien los cimientos. Porque hay varias voces, varios estilos de prosa y también varios géneros y estructuras formales. En este sentido, también es un laboratorio, como decíamos antes. Utilizo la primera persona, pero también la segunda y la tercera, a veces incluso en un mismo texto (como ocurre, por ejemplo, en El fetichismo del espacio). También hay relatos, memorias, ensayos más o menos convencionales, cartas... De algún modo, las voces y los formatos varían, pero en todos los casos hay una unidad soterrada: el intento de acercarse a unas cuestiones y problemas sobre los que se insiste (memoria, tiempo, espacio o muerte) y especialmente una presencia constante de las imágenes como disparadero de la experiencia. Quizá el andamiaje no es más que la experiencia: dar cuenta de qué sucede ante una imagen. Y eso se construye desde diversos lugares y a través de diversas formas. Porque, en realidad, uno es también muchos escritores, muchas voces. La voz unitaria es una ficción, una impostura (en el sentido de “impostar”un tono), y a veces nos obsesionamos con conseguirla. Yo lo hago en las novelas, que es lo que uno más trabaja: el tono del narrador. Aquí, sin embargo, cada texto inicia un tono. Como si hubiera varios narradores. A la hora de plantear la sucesión de capítulos del libro, de hecho, no solo he tenido en cuenta los temas, sino también el contraste de voces.
Mis novelas tratan de cómo ver con atención las imágenes, cómo descubrir las historias que estas guardan
Yo estoy en la imagen y en general casi toda tu obra nos obliga a reconsiderar el oficio de espectador en un mundo donde conectar con imágenes sólidas y no líquidas o evanescentes resulta cada vez más difícil. También nos convierte en una especie de clones del doctor Frankenstein, colocándonos ante un puzle de piezas que no siempre encajan pero que aun así deben recuperar algo parecido a un cuerpo o una forma. En tus manos, la literatura se convierte en un medio para médiums: cada uno de tus lectores tenemos nuestro cometido, cada uno establecemos un tipo de negociación, cada uno conectamos cosas diferentes, a veces sólidas, otras espectrales, siempre inesperadas.
La relación con las imágenes tal vez pudiera ser una de las constantes de mi literatura. Soy historiador del arte y eso no puedo quitármelo de encima. De hecho, mis historias suelen surgir de una imagen. Una imagen llena de incógnitas y que genera una experiencia en quien la mira. A partir de ahí, comienzo a hacer preguntas y poco a poco la historia se despierta. Es lo que sucede en mis novelas, por ejemplo. Hay siempre una imagen primera que abre la narración. Es la caja de Intento de escapada, que despierta la memoria o la sombra de las películas encontradas en El instante de peligro, también la imagen inquieta en Anoxia o la fotografía en la que algo no cuadra del todo de El dolor de los demás. En las imágenes se condensa toda la historia que se despliega en el texto. De alguna manera, la narración está ya allí, y la novela trata de desenredarla. En el fondo, ahora que lo pienso, mis novelas tratan de cómo ver con atención las imágenes, cómo descubrir las historias que estas guardan. Y eso mismo es lo que hago, de modo aún más explícito, en Yo estoy en la imagen: encontrar esas historias que están en las imágenes y observar los modos en que vibra mi experiencia en ellas. Es ahí, en ese proceso de negociación entre la imagen y la vivencia, donde el puzle se forma. Aunque siempre, al menos en los puzles que intento formar, faltan piezas. Siempre hay alguna que sobra o que falta. Algo que aún no ha llegado o algo que llega y no sabemos cómo colocar porque no es su momento. Algo que llega de un texto anterior o algo que llega para ser lanzado al siguiente.
Tu obra instala en el corazón de la literatura misterios propio de las imágenes. Pero ninguna imagen tiene primacía sobre las demás en tus novelas y tampoco en tu último libro, porque el sentido de unas y otras ya no está en sí mismas sino en su interacción, en su amalgama, en su fusión, en su capacidad para generar nuevas imágenes a partir de los residuos o ectoplasmas de todas ellas al colisionar unas con otras, estableciendo en ocasiones rimas, efectos poéticos, ritornellos que son bastante obvios en Yo estoy en la imagen, como si cada paso adelante o cada desvío en tu obra supusiese arrastrar constantemente todo lo que lo precedió o, por ponerlo en términos presocráticos, como si tu alma arrastrase constantemente tu cadáver.
Es cierto, lo mismo que comentábamos más arriba sobre la multiplicidad de voces, serviría para las imágenes. En Yo estoy en la imagen es, si cabe, más evidente, porque entre las imágenes se establecen puentes y pasadizos, también reverberaciones. Al fin y al cabo, todas están leídas desde una misma subjetividad, que las conecta a veces casi en un sentido paranoico. Eso hace que la silueta tapada de una fotografía pueda ser leída desde la sombra de otra fotografía, o que la imagen ficticia del relato sobre Joan Fontcuberta se abalance sobre la memoria personal y el recuerdo de mi madre. En el fondo, y esa es una de las claves del libro, todas las imágenes se conectan y también se entrelazan y afectan.
Mi obsesión constante es el “duelo”, que tiene que ver con la tensión entre lo que se va y lo que se queda
Al trabajar con imágenes usas las armas de los cineastas, dotándolas de espacio suficiente para que en ellas se produzca su resurrección, la fusión de vivos y muertos, el lugar de encuentro entre lo que somos y lo que hemos dejado de ser, la distancia más corta entre todo lo que se ha desvanecido y todo lo que comienza a cobrar forma, convirtiendo así la literatura, tu literatura, en un instrumento exploratorio parecido a los cohetes o las maquinitas de la ciencia ficción, como si fueras un detective del tiempo. Novelas como Intento de escapada o El dolor de los demás y algunos textos de Yo estoy en la imagen me parecen investigaciones en las que la forma sustituye a la acción. En El instante de peligro me parece que la investigación desplaza a la historia, casi la abandona.
Creo que en última instancia la investigación que permite eso que comentas es el trabajo con la memoria. En el fondo, gran parte de los textos que escribo tratan sobre lo mismo: la permanencia de lo que ya no está, su huella y trazo en lo que queda, de qué manera lo que se ha perdido se proyecta en lo restante y llega a integrarse ahí hasta formar una parte constitutiva de su ser. En realidad, creo que mi obsesión constante es el “duelo”, que tiene que ver con la tensión entre lo que se va y lo que se queda, los modos en los que lo viviente se hace cargo de aquello que desaparece y puede continuar moviéndose hacia delante. Tal vez por eso mis libros están cargados de esas imágenes dobles (donde pasado y presente se entreveran), pero también sensaciones y espacios que tienen que ver con el “intervalo”, ese lugar en el que las cosas se están redefiniendo, ese periodo en el que, como decía Antonio Gramsci, lo viejo no se ha marchado y lo nuevo todavía no ha entrado del todo. Lo pienso ahora, conforme respondo esta pregunta, y quizá sea esa en última instancia la cuestión que me interesa: el momento de conflicto y choque entre tiempos, entre imágenes, entre espacios, entre memorias... Y es posible que por esa razón cada una de las partes de Yo estoy en la imagen venga con su “conflicto” entre paréntesis: imágenes (punzantes), tiempos (retorcidos), espacios (desplazados), memorias (alteradas).
Planteo algo en la cabeza y luego el texto siempre se queda corto, o las ideas se quedan largas. Así que hay espacio para el regreso, para avanzar un poco más
Yo estoy en la imagen es un libro construido a partir de desvíos continuos y de continuos regresos al mismo punto de partida. Es un libro que se lee no a partir del avance sino a partir de idas y venidas. Hay en él cierta heterogeneidad que no responde a los convencionalismos, ni a los de la literatura ni a los del ensayo, tampoco a los del diario íntimo aunque algunas partes (como la carta a José Luis Brea) lo desmientan. Se trata –me parece– de un libro que busca más allá de sus materiales de partida, que sueña más allá de las exposiciones que glosa de Concha Martínez Barreto o Pablo Genovés, que establece conexiones íntimas entre momentos como espectador y momentos como escritor, entre tiempos distantes y en apariencia distintos, entre los vivos y los muertos, mientras se disuelven las fronteras que los separan. No se trata, en ningún caso, de un libro estático y cerrado; se trata de un libro dinámico, donde la mirada ve, pierde y recupera, donde la escritura avanza, borra y reescribe, donde tus novelas se preludian, se acompañan durante su redacción y se evocan, donde el consuelo de las imágenes se transforma en una amenaza porque, aun cuando ellas permanezcan iguales, nosotros las recuperamos distintos.
Volvemos aquí, creo, a la cuestión del laboratorio. Pero también de la libertad y la insistencia. Me gusta este último término sobre el que tanto ha trabajado un autor como Enrique Vila-Matas: insistencia. Me parece que da en la clave; estos textos insisten, una y otra vez, sobre las mismas cuestiones. Y lo hacen desde varios lugares. Varios formatos, varias voces y también en varios momentos. Por ejemplo, la cuestión de las imágenes que punzan regresa una y otra vez. Aparece en el primer texto de modo evidente, pero retorna cada cierto tiempo, modulada, desde otro lugar, en otro contexto, con otro alcance. Insisto sobre lo mismo, como quien da golpes a una puerta hasta que consigue abrirla, o quien transita varias veces por un lugar lleno de hierbajos hasta que logra allanarlo y crear un camino. Quizá suceda que siempre tengo la percepción de que no se agotan nunca los temas. O que nunca llego al lugar al que pretendo llegar cuando comienzo a escribir. Planteo algo en la cabeza y luego el texto siempre se queda corto, o las ideas se quedan largas. Así que hay espacio para el regreso, para avanzar un poco más, para golpear un poco más, para desbrozar desde otro lugar eso que siempre me resulta inexpugnable. Hablaba de insistencia y hablaba también de libertad. En cierta manera, escribiendo estos textos me he sentido más libre que escribiendo mis novelas o que afrontando mis ensayos más académicos. Aquí está la cuestión del laboratorio, que dejamos esbozada antes. Quizá al ser piezas pequeñas se prestan más a la experimentación, a la prueba, a la tentativa. En muchos casos he sentido que esas pruebas tienen su recorrido justo. No darían ese tono o ese enfoque para un texto más largo. En otros casos, sin embargo, los textos desbordan su contexto original y casi reclaman algo más. Esto me ha pasado, paradójicamente, con los dos textos surgidos a raíz de la obra de Joan Fontcuberta: El regreso y Postmortem/Postfoto. En ambos casos tuve la sensación de que me podía quedar en ellos mucho más y casi iniciar una novela. En El regreso estuve realmente tentado a seguir un poco más y acabar escribiendo por fin la novela de ciencia ficción que alguna vez me gustaría escribir. Ahora me arrepiento de no haber continuado con la historia de ese astronauta que regresa a la Tierra después de pasar una temporada en Marte.
En muchos momentos de Yo estoy en la imagen meditas sobre los diferentes materiales que utilizaste para cada una de tus novelas y también sobre sus diferentes formas de escritura: a lápiz, a pluma, con máquina de escribir o con ordenador. Gracias a estas dinámicas y elementos tan heterogéneos, tu obra produce una especie de extrañamiento en el propio acto de escribir, en un momento en que ese acto se ha vuelto demasiado familiar, reconocible y cercano, cuando casi todos convertimos hasta el más minúsculo de los acontecimientos en una excusa para la escritura, para el posteo, para el texteo, para el whasappeo, para la interrelación virtual, para alimentar la máquina devoradora en que se ha convertido la tecnología asociada a la red. Tu último libro archiva pero no clasifica los procesos creativos de tus cuatro novelas. ¿Cómo los ves tú ahora mismo?
Siempre me han interesado los procesos y las herramientas de escritura. Escribir es un acto y también una artesanía. Hay una parte mental y otra manual. Están las ideas, pero también está la técnica y los modos en los que las ideas toman forma y cuerpo. Por eso en mis textos siempre trato de dejar huellas y rastros de estos procesos. Muchas veces, lo hago a través de la reflexión sobre el acto de escribir, lo metaliterario, el proceso de creación y confección del texto. Pero otras también me refiero a la materialidad de la técnica, a los elementos que están detrás de ese texto que lee el lector: tarjetas de cartón, cuadernos, plumas, tintas, pero también aplicaciones de ordenador o, como sucede como algún capítulo de Yo estoy en la imagen, incluso teclados y fuentes de escritura. Estoy convencido de que esa materialidad condiciona la escritura. Siempre recurro a las ideas de Sergio Chejfec en Últimas noticias de la escritura, donde reflexiona sobre esta materialidad del hacer. Y es muy curioso observar a un escritor tan mental como él al hablar sobre la fuente del ordenador, el gramaje del papel... Cuando imparto clases de escritura creativa siempre dedico un tiempo a hablar de esto. Conocer las herramientas, pensarlas, también forma parte de la escritura. Un músico sabe música, pero también conoce su instrumento a un nivel físico y material. Una de las cosas que más me sorprendió de Yoga, de Emmanuel Carrère, es descubrir que no sabía escribir a máquina, que todos sus libros los había escrito tecleando con un dedo y que ese que yo estaba leyendo era el primero que escribía con todos los dedos. Mientras leía eso, inmediatamente se transformó mi relación con el libro. Igual que leí con una disposición particular el último libro de Ricardo Piglia, Los casos del comisario Croce, sabiendo había compuesto el libro ayudándose de Tobii, un hardware que permite escribir con la mirada.
Michael Snow en su película La región central (La région centrale, 1971) colocaba la cámara sobre un dispositivo que la hacía rotar de izquierda a derecha y oscilar de arriba abajo, mientras un giro de 360º captaba la totalidad de un paisaje helado, sin conseguir acceder a su centro, donde el punto de vista seguía escapándose a nuestra mirada, como si se tratase de un lugar inalcanzable. En tu obra también parece haber siempre una región central, una zona a cuyo centro jamás se puede llegar. A mí esa concepción de la literatura me parece casi experimental. Por eso, supongo, sigues una trayectoria literaria no demasiado alejada de esas novelas de Henry James (y Javier Marías) en las que un narrador inventa, miente u oculta, cuando no ignora simplemente, obligándonos a aceptar que una historia siempre está construida a partir de vacíos y no de certezas.
En mi caso no es algo que busque cuando comienzo a escribir, sino que se va siempre mostrando conforme avanzo. Empiezo un proyecto de escritura con el convencimiento de que voy a lograr una respuesta. Hay siempre al principio una pregunta y trato de responderla. Precisamente por eso comienzo a escribir. Siempre hay un misterio al principio: qué hay dentro de la caja (Intento de escapada), quién está detrás de la sombra proyectada en un muro (El instante de peligro), qué sucedió la nochebuena de 1995 (El dolor de los demás), qué hay en la imagen inquieta y difuminada (Anoxia); y eso mismo ocurre en muchos de los textos de Yo estoy en la imagen. Pero rápidamente esa pregunta concreta se hace más compleja. O no se puede contestar o, si se responde, me doy cuenta de que, en realidad, la que importa es otra. Así que, como dices, siempre hay un vacío en el centro, algo que nunca se llega a saber y que, sin embargo, es la causa de toda la búsqueda. Es algo parecido a eso que describe Javier Cercas en El punto ciego: la presencia de un espacio impenetrable que nunca se alcanza. Para él, las novelas modernas, más que responder a una pregunta, intentan dar forma a un gran interrogante; toda la novela es el intento de saber cuál es la verdadera pregunta y de hacernos conscientes de que esa pregunta no admite una sola respuesta o que directamente no puede ser respondida. Este trabajo con el vacío, la incertidumbre y las zonas de sombra es algo que siempre me ha interesado de literatura, pero también del arte visual, eso que José Luis Brea llamó, siguiendo a Walter Benjamin, “las alegorías de la ilegibilidad”: el punto ciego de la lectura, lo intraducible, lo que sabemos que está pero no podemos cuantificar, ordenar, archivar, despiezar, lo que se resiste constantemente a ser hecho lenguaje... lo real.
Si enjuiciamos el futuro sin perdernos de vista, siempre lo observaremos con cierta desconfianza porque sabemos que apenas tomaremos parte en él. Mucha gente traza su concepción del mundo sin salir de sí misma, encerrando disciplinas como la historia en los estrechos límites de su ciclo vital. Eso explica que amigos o colegas, y en ocasiones incluso yo mismo, hablemos de una forma tremendista y apocalíptica sobre la decadencia de la literatura, el final de la civilización occidental y tantas otras cuestiones que damos por cerradas a medida que también damos por clausurados nuestros intereses o dejamos de interactuar con cuanto nos rodea. Susan Sontag describía la muerte del cine y la decadencia de la literatura no tanto como una consecuencia del empeoramiento de la calidad global de las películas y los libros sino como un cambio profundo en el papel que estos juegan en la vida de los espectadores y los lectores. Según ella, en la actualidad los espectadores y los lectores ya no tienen la pasión que tenían en los años sesenta, aunque tampoco cuentan con el tipo de cine y el tipo de literatura que surgieron en aquella época, mucho más proclive a la experimentación y más ambicioso desde un punto de vista intelectual.
Yo no soy nada apocalíptico y, a pesar de lo que pueda parecer, tampoco soy nostálgico del pasado. Mi única nostalgia la producen las personas que no están. Pero no creo que cualquier tiempo pasado haya sido mejor. Me gusta este mundo más que el mundo del ayer. Por mucho que haya que transformarlo y hacerlo mejor. Pero no creo que seamos peores que hace cien, cincuenta o veinte años. Somos otros. Y eso mismo me ocurre con el arte, el cine, la música y la literatura. No creo en momentos dorados y momentos de decadencia: cada época tiene el arte que requiere, el que trata de responder a sus problemas, sus intereses, sus miedos y sus deseos. No pienso que haya hoy una decadencia del arte o la literatura. Yo, de hecho, vivo desbordado por la cantidad de obras buenas que leo, veo y escucho. Me gusta lo que hacen mis contemporáneos. Creo que lo que hay es una confusión grande. La democratización y expansión de las herramientas creativas ha hecho que hoy prácticamente todo el mundo pueda escribir, hacer vídeos y producir música. Eso ha generado una grandísima cantidad de libros y obras audiovisuales que no siempre tienen la calidad, la libertad y la ambición que pedimos a una obra literaria o una obra de arte. Pero eso no debería eclipsar lo demás, que sigue estando en su lugar. Lo que ocurre es que a veces no sabemos verlo o identificarlo porque en ciertos espacios es invisible o inaudible, pero no quiere decir que no exista. Quizá el desafío de nuestra época es saber identificar y desbrozar, no confundir registros ni ambiciones, y también entender y admitir –no siempre compartir– los gustos e intereses de los demás.
En su último libro, Yo estoy en la imagen (Acantilado, 2024), Miguel Ángel Hernández nos recuerda que la primera vez que tuvo un daguerrotipo en sus manos vio...
Autor >
Hilario J. Rodríguez
Suscríbete a CTXT
Orgullosas
de llegar tarde
a las últimas noticias
Gracias a tu suscripción podemos ejercer un periodismo público y en libertad.
¿Quieres suscribirte a CTXT por solo 6 euros al mes? Pulsa aquí